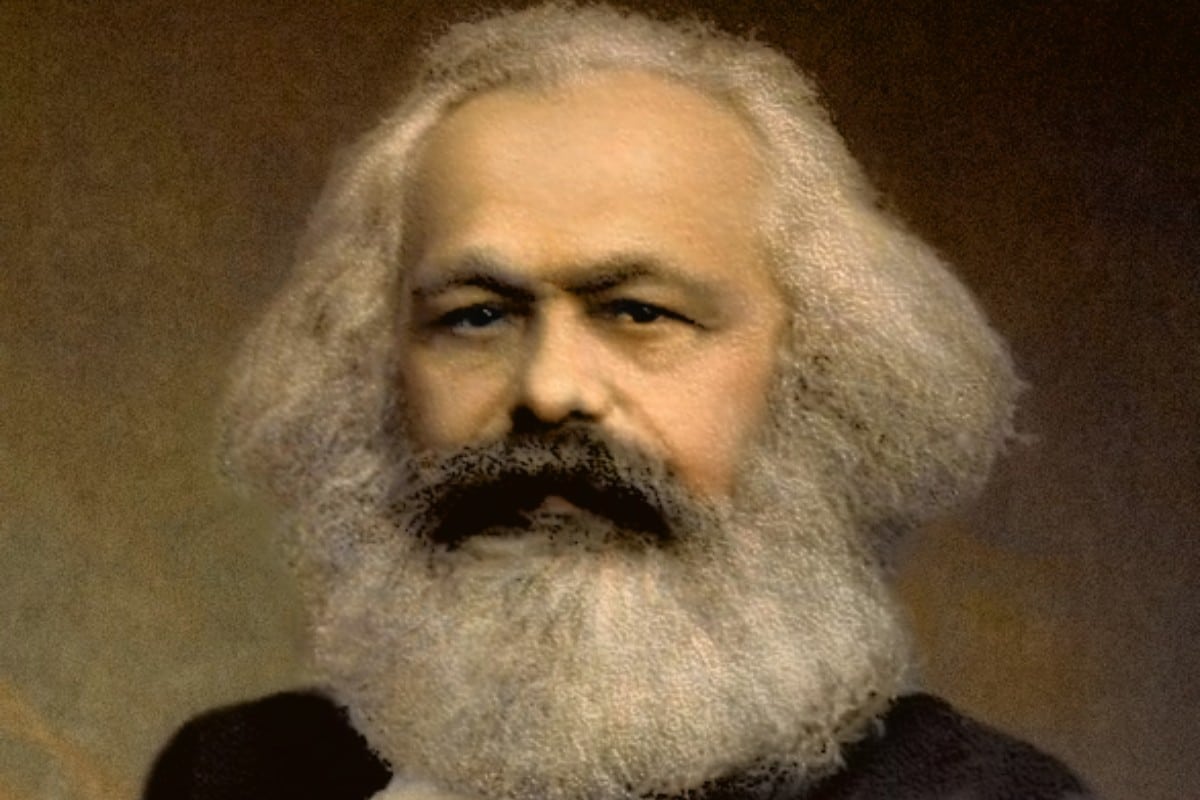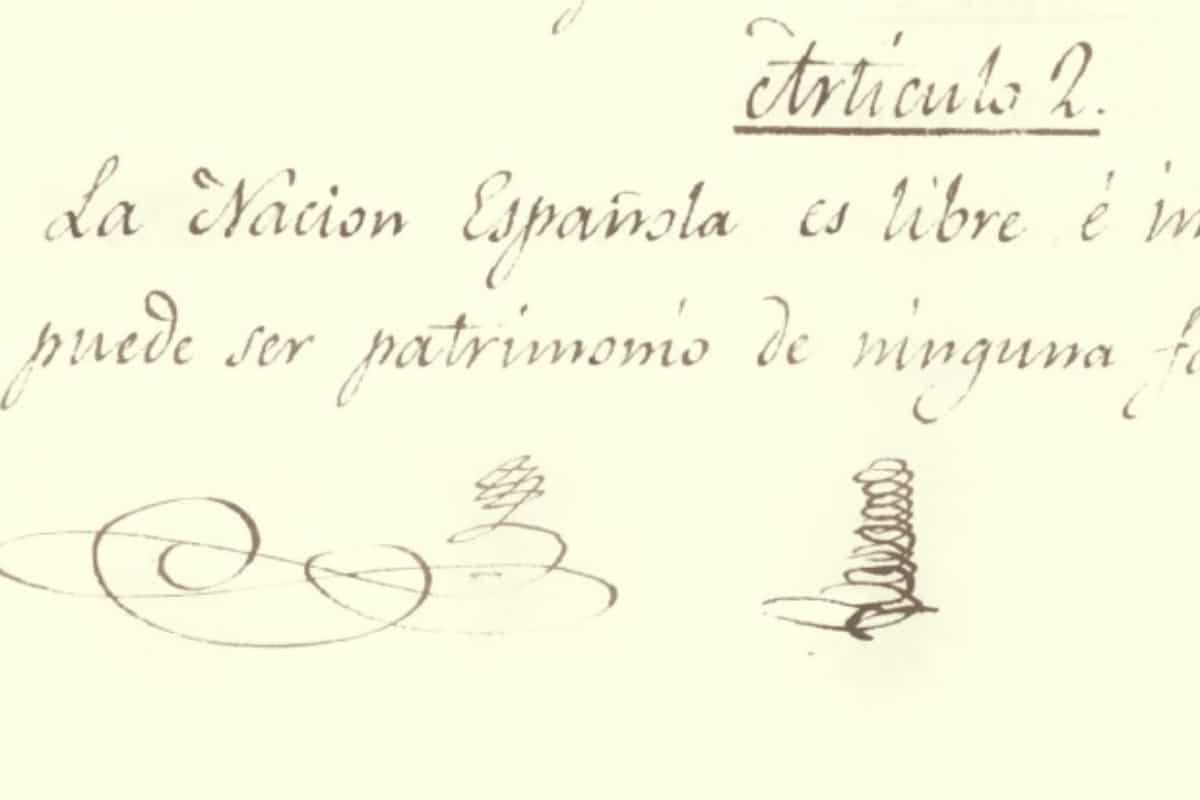«Siempre se termina así, con la muerte. Pero primero ha habido una vida, escondida bajo el bla, bla, bla, bla, bla… Resguardados bajo la frivolidad y el ruido, el silencio y el sentimiento, la emoción y el miedo están los demacrados e inconstantes destellos de belleza».
Con estas líneas finales, Paolo Sorrentino, guionista y director de La grande bellezza, clausura el viaje de Jep Gambardella, símbolo cinéfilo del desclasamiento psíquico y moral que padece en nuestro tiempo el buscador de bellezas perdurables.
Aquella cita responde a otra que sirve de apertura a la película, perteneciente al Viaje al fin de la noche, que dice así: «Viajar es muy útil, hace trabajar la imaginación. El resto no son sino decepciones y fatigas. Nuestro viaje es por entero imaginario. A eso debe su fuerza. Va de la vida a la muerte. Hombres, animales, ciudades y cosas, todo es imaginado. Es una novela, una simple historia ficticia».
José Antonio Montano, en artículo reciente, apunta sobre el órgano más importante del ser humano, la memoria: «Es admirable el trabajo de la memoria: cómo olvida, cómo recuerda, cómo compone y recompone. Prácticamente arrasa las jornadas y se queda solo con instantes poéticos sueltos y un esquema narrativo».
La obra literaria de César González-Ruano podría tener, como claustro porticado, esta tríada de pensamientos, que se puede completar con uno que escribió el propio Ruano, y cuya mera autoría bastaría para hacerle ingresar, automáticamente, en el panteón de los grandes escritores de nuestras letras: «Ha viajado uno mucho. Aparte del placer o de la enseñanza momentánea que dan los viajes, lo que más importa de ellos es la fabulosa riqueza que acumulan en los oscuros desvanes de la memoria y de cuyos réditos, por poca que sea nuestra imaginación, se puede vivir con íntima opulencia. Hay un tesoro enorme y finísimo que los dioses han negado a la juventud: la nostalgia. La juventud lo tiene todo, menos lo que no ha tenido tiempo de tener, y en este apartado hay casi más maravillas que en ningún otro. Es más bello haber tenido, que tener en efectividad presente o en probabilidad futura. La víspera es una emoción elemental, un estado psíquico primario. El día siguiente es el que trae premio a las almas de calidad. En el banquete vital, quien disfruta mejor es el que tiene capacidad rumiante. Las cosas que están quizá no son. Pero las cosas que fueron están siempre».
Dicho en otras palabras: en toda vida se encuentra, tímida, latente, polvorienta a veces, una obra de arte en germen, que sólo pasa de la potencia al acto gracias a la autoconsciencia que pasaporta el acto de la escritura, de la metamorfosis artística, de un juego intelectual de anamnesis y prolepsis que exhuma, con la caña de lenguaje, del légamo frívolo y ruidoso, silencioso y sentimental, emotivo y terrorífico, lo que hay de angélico, que diría Eugenio d’Ors, de categoría poética, en la telaraña de anécdotas en que nuestro yo se ahoga. Y es que el gran arte, que es siempre arte de la memoria y sobre la memoria, consiste acaso en enjugar la pesadumbre de vivir mediante la puesta en primer plano de «los demacrados e inconstantes destellos de belleza» que boquean, como peces moribundos, en las arenas de nuestra soledad.
César González-Ruano tuvo una conciencia trabajada en la cantera de esta forma de mirar que los clásicos llamaron melancólica, los modernos nostálgica y que él aludiría, meramente, como poética, tomando la escritura como otros tomaron el boxeo, la tauromaquia o el sacerdocio, comprendiendo el mundo como una central nuclear de mensajes literarios; entregándose a una escritura perpetua, a una mística literaria febril, que, al verla hoy escultórica, tantos años después, en el negro sobre blanco, nos demuestra que el mundo es, en efecto, una realidad esencialmente literaria, y que, por ello mismo, el escritor es el aristócrata de la vida, pues columbra los estímulos cifrados en lo mundano a través de un monóculo invisible que polariza todo lo real hacia su existencia simbólica, eterna, en una operación alquímica consciente, obsesiva y avara. Ruano acredita como pocos casos en nuestra literatura la escritura total, la de aquel que escribe por necesidad biológica y filosófica, porque necesita pasar su vida y su mirada a la euritmia y eufonía de los puntos y las comas, de unas palabras ordenadas que traducen la materia informe a un lenguaje matemático y diáfano que dice algo como: «Muchos días salgo y entro, siempre tarde, en casa con cara y corazón de otros tiempos. Como si en pleno julio exterior, en pleno interior otoño, abril fuera en mis ojos». Tres líneas y, en ellas, el peso literario que no se encuentra en cientos de párrafos hodiernos juntos y revueltos. El inicio de un artículo que, al terminar de leer, nos zarandea con la contundencia estructural y poética de un soneto.

La crítica, al decir del propio Ruano, es un convento tapiado que conviene no asaltar si, al cultivo especializado de un huerto parcial, uno prefiere la contemplación diletante y, acaso, la glosa marginal y romántica. Nietzsche advirtió a los hombres seducidos por las luminarias del pasado del arqueologismo letal en que pueden acabar ciertos ejercicios intelectuales que, replegados sobre el fenómeno del pensamiento, obvian la vida, al decir de Ortega, única realidad radical. Ruano trabaja con la realidad radical en su literatura, y sin necesitar echar mano de intelectualismos pirotécnicos, filosofa, como ha filosofado siempre el español, por la vía perezosa y sublime de la literatura. En su caso, con ochenta libros convulsos y vitalísimos, en donde la vida, en toda su múltiple variedad, se puede tocar y se confunde con la historia. Ruano cartografía lo grande inadvertido y lo menudo familiar, perfumista de los matices, en biografías, ensayos y dietarios, en treinta mil artículos arrojados desde los cafés a la vida civil española, en poesías y novelas que se nutren de aventuras biográficas que lindan la cinematografía, y que lo convierten hoy en criatura legendaria, con ribetes dorados y negros que se entremezclan armoniosamente. Por todo ello, en César González-Ruano: Melancolía, mundanidad y belleza (SND Editores), no hemos pretendido ofrecer un estudio filológico, sino, al contrario, una invitación amistosa a un contubernio esteticista en donde se repudia la bajeza del ambiente cultural de nuestros días, proclamando, frente a esta (no sólo la filosofía y la política implican la dialéctica amigo/enemigo, también la estética, al afirmar, niega), una adhesión sentimental y política a la gran belleza aniquilada, a esa desamparada hermosura literaria, arquitectónica, consuetudinaria y moral que periclita con el totalitarismo de la vulgaridad contemporánea. La de Ruano es una de esas fastuosas elegancias de una Europa otra que dormitan, si bien dotadas de un pulso y respiración que ya quisieran muchos vivos, en las deshabitadas galerías del gran gusto, que han sido cerradas a cal y canto por el Estado cultural (Fumaroli), desguazados sus enseres en el descampado de lo inútil, disueltos sus contornos en el ácido de una burricie que sólo da estatuto de bueno a lo nuevo, o bien, a lo que puede concurrir —caídos los templos y las verdades inscritas en las estrellas— en los distintos mercados sectoriales.
Para quien no lo conozca, a causa de la nesciencia doctrinal de escuelas y academias, nesciencia con la que también trabaja la prensa, la vida literaria, actualmente penosas y tristes, y la creación en sentido extenso —antiguas correas de transmisión intelectual que han tornado fámulas de la democracia morbosa, esa enfermedad infantil del liberalismo— César González-Ruano fue el periodista literario más prestigioso de la vida española durante casi dos décadas, entre su vuelta a España, tras la Segunda Guerra Mundial, regresado de un largo periplo cosmopolita, y su muerte, producida en diciembre 1965; apenas sesenta y dos años de vida y una década de genialidad pulida. Los Diarios de Ruano, iniciados en 1951 y continuados hasta 1965, son el mejor documento literario de la segunda mitad del siglo XX español. Y su articulismo, vertebrado a lo largo de cuarenta años de oficio, está, junto al de Julio Camba y Wenceslao Fernández Flórez, en la fundación del periodismo español y de sus distintos subgéneros sustantivos tal y como los conocemos: con Ruano canoniza la fórmula del periodismo literario, auténtica sui generis cultural del mundo hispano. Hubo, por supuesto, precedentes: Alejandro Sawa, Rubén Darío o Enrique Gómez Carrillo. Ruano, sin embargo, es el más autoconsciente y teórico. Su periodismo es, en todo momento, un dietario íntimo, un monumento deliberadamente memorialista, sutilmente historiador, de lo que pasa en España y en Europa en las décadas centrales del siglo XX. Además, Ruano, a diferencia de los de antes y de los de después, no tuvo el compromiso burgués de la trama en el artefacto culturalmente burgués por antonomasia: todo en él es literatura, porque hasta el presente (tiempo periodístico) lo noveliza, lo toma ya como pasado en el mismo momento en que sucede.
Durante otra década más, hasta 1975, el príncipe de la prensa subsistió, en las escuelas de periodismo y en la memoria viva de los escritores que lo tomaron como mentor, como un referente de la modernidad literaria española, en una genealogía que, principiando en Larra, se cerraba en él, y que había enseñado a los poetas a escribir sobre las cosas del diario acontecer; Ruano es un 27 exitoso: su fórmula periodística funde lo culto y lo popular, pero a diferencia de los de la Generación, profesorales la mayoría de ellos, Ruano es igualmente leído por Gregorio Marañón y por el portero de su finca. Su nombre, empero, desde la Transición principió a sufrir la damnatio memoriae que, como a tantos otros artistas y cineastas, escritores, juristas, historiadores y filósofos, afectó como una peste bubónica teledirigida por la simple circunstancia de que la Providencia o el Azar hubiera hecho coincidir sus brillantes trayectorias y aportaciones con la cronología del franquismo.
Hoy nadie recuerda a Ruano, salvo para la cita fácil o, aún peor, para reproducir maledicencias a la violeta, esparcidas por la leyenda de que había colaborado con los nazis en tratos perjudiciales para algunos judíos franceses, leyenda que con despreocupada indiferencia no se detuvo a desmentir activamente, pero de la que no consta prueba fehaciente alguna. Una acusación, esta, adobada con el señalamiento de las simpatías que Ruano manifestó por un cierto autoritarismo político (siguiendo el apotegma goethiano de preferir la injusticia al desorden), que le pudo llegar a través de su estrecha amistad no sólo con José Antonio Primo de Rivera, al que conoció cuando Ruano aún era afecto a la República (periodista estrella de Heraldo de Madrid, diario liberal de izquierdas), y José Antonio sólo el hijo del Dictador recientemente fallecido, sino sobre todo con los escritores —magníficos— que conformaron la llamada corte literaria de José Antonio: Dionisio Ridruejo, Rafael Sánchez Mazas, Eugenio Montes y Agustín de Foxá, entre otros. Pero Ruano no fue un hombre político, sino un escritor puro, aunque sería inútil y mentiroso escamotear que en su obra es identificable un pensamiento histórico-político subyacente, que se compatibiliza con una tradición de escritores dandis que, en España, sin embargo, no tuvo mucho recorrido, pero que en Francia, por poner un ejemplo, ha representado, desde la figura capital de Charles Maurras, uno de sus más altos e influyentes perfiles intelectuales.
En esta edición de rescate, sostengo que Ruano es el Velázquez del periodismo literario o de la literatura escrita en periódicos, además de un artista revolucionario que comprendió antes que nadie la fuerza universal de una subjetividad dosificada, de tipo diarístico, y la virtud que dicha posición podía hallar en un formato, originalmente neutro y aséptico, como era el periódico, que quiso evolucionar, de mero expositor de información mejor o peor escrita, a receptáculo de literatura, termómetro de la cultura e impulsor de la conversación civilizada. Ruano apuntaló una literatura madrileña secular, cruzándola de temas cosmopolitas, de lirismo refinado que trascendía el mero costumbrismo, haciendo filosofía del lugar común que, dándose por sabido, está infravalorado en su profundo depósito sapiencial: hay en Ruano una psicología finísima que asalta el esteticismo, de cuando en cuando, para darnos una profunda verdad filosófica, inesperada y sorprendente, sobre las cosas que aparencialmente son mínimas y que, después de su análisis, advertimos mucho más trascendentales. Y hay un Ruano frívolo y mundano, cronista proustiano de la última sociedad galante, trufado de inmoralismo decadentista y cultura viajera, muy Paul Morand, que lo conecta con frecuencias literarias archieuropeas.
Atarle, pues, al periodismo es reducir sus dimensiones, pues en Ruano hay un cultivador profesional de todos los géneros, con resultados desiguales, pero omnímodamente presentes de pepitas de oro. Algunos clérigos del periodismo ilustrado han dicho, con desdén, que Ruano hacía literatura porque en la prensa del franquismo no se podía escribir de otra cosa. Esos periodistas ilustrados defienden el periodismo rigoroso y científicamente verdadero que suena a socialismo utópico y que fracasa como él. En su estrechez de miras, acaso no entienden ni han entendido nunca que la política es asunto secundario para el escritor que pone sus ojos bajo especie de eternidad, en bella fórmula de Spinoza (aunque muy respetable si se toma como ejercicio de supervivencia, y en determinados momentos históricos, como el presente, lo es).
Sea como fuere, a estas alturas del tercer milenio, la figura de César González-Ruano va encaramándose en la prevalencia atemporal de los clásicos, y a la vez que para los desmañados intelectuales y genialoides de la charca patria que hiede analfabetismo y brutalidad va siendo apenas un nombre rancio, para los jóvenes amantes de la poesía, que se acercan a él desprejuiciados, y con el sólo amor de la gran literatura por báculo moral, reviste la estatura, venerada y venerable, del vate que ilumina las sendas que todo portador del fuego del arte desea acariciar con sus pasos. Para el lector que bebe de las aguas de la tradición de nuestro idioma en la misma medida e intensidad que un músico o un religioso estudian las partituras o las escrituras sagradas de sus devotas esferas, Ruano es uno de los mejores amigos que pueden hacerse de entre los muertos.
***
«Por delicadeza perdí la vida», escribió Arthur Rimbaud. C.G.R. ha perdido finalmente la Historia por razones de inane y actualísima contingencia político-ideológica, pero no es menos cierto que precisamente por delicadeza, agua que afluía correosa en el río de su literatura, ganó su vida, su extraordinaria reputación y su condición de maestro de una raza de hombres desaparecida, títulos sólo abrogados por una posteridad que ha entronizado en sus capitanías a los verdugos de un arte literario como el de Ruano, tan límpido en la sección del acierto poético y convocador como sereno el pulso del cirujano. Por delicadeza, César ganó su vida en un tiempo, y perdió su memoria en otro.
¿Qué fragancia tiene la literatura de C.G.R. hoy? ¿Sigue vivo su aroma? Prometemos al lector que, si se acerca a ella, encontrará las notas de un compuesto estupefaciente que entremezcla la elegancia de lo pretérito y la vigencia de lo universo, eso que acaso nos llega ante un nocturno de ciudad portuaria, cargado el aire de salitre y tristeza marinera, o en la sacudida onírica de un palacio veneciano, viejo, hermoso y orgullosamente decadente que, a pesar de sus heridas, golpea cada vez mejor la soberbia de nuestra época metálica.
La obra ruaniana es un estuche de joyas refulgentes como zafiros, veloz y bella su escritura como un ciervo en la noche al que, sin embargo, atropella la lentitud de nuestro reflejo, de nuestra capacidad para adelantarnos a la sorpresa, que ya sólo podemos contemplar cuando yace muerta, resuelta por la clarividencia que nos es dada, donada, regalada. Ruano aplica inteligencia y sensibilidad homogéneamente, y ejerce, pluma en mano, el oficio literario con la jerarquía y el cinismo de un condotiero del Renacimiento. «Qué sobriedad macho la de este cronista —escribe Umbral en su ensayo sobre César— que se alimenta siempre de temas sentimentales sin hacer jamás sentimentalismo». Y es por ello que las avenidas que nos abre a los lectores actuales son vírgenes como las tierras de América en un principio, y es por su olvido consignado, que hallé copa quijotesca el rescatar, en una nueva y asequible edición para el lector de hoy, algunos de sus artículos más perennes, más cargados de su munición inconfundible, de su mirada pluralmente atenta a la observación y a la evocación, al misterio del paso del tiempo, en una escritura de la memoria biográfica de la sociedad y de sí mismo que alancea infatigable, coleccionista, grafómanamente, el cuerpo de la belleza fugitiva.
***
El mundo ha acabado, la Historia ha llegado a su fin: no en el sentido de Fukuyama, esto es, de la cancelación de los conflictos que dinamizan el curso epidérmico de los tiempos, pero sí en cuanto a la vitalidad intrahistórica, sí en cuanto a la conciencia de los hombres y de los pueblos de su historicidad, a la par que de su fragilidad constitutiva y, por el reverso, de su capacidad creadora en un sentido elevador y momentáneamente redentor de nuestra naturaleza transitoria y pobre. El eclipse de la Historia, tal como lo bautizó el gran historiador Jesús Fueyo, nos hace aún más placentero y liberador viajar de la mano de Ruano por la década de los felices años veinte, los convulsos treinta, los trepidantes cuarenta, los aún clásicos cincuenta, y los hedonistas e incipientemente disolutos, pero vitalísimos, sesenta. Ruano es como un Virgilio que nos acompaña en un turístico paseo por los restos del naufragio moderno, por una escritura y sentido del arte extinguidos, por una magnífica celebración de la vida contemplada, ora trágica, ora anacreónticamente, en la atalaya espiritual de la escritura diaria, pues que es esa, acaso, la estructura magmática de toda su obra, en la que vida, historia, intimidad y cultura se relacionan en un cóctel de lujo literario y aristocracia espiritual.
Después de años conviviendo con Ruano (adecentando lo que nos contamina la actualidad del idioma y la cultura, de una ramplonería distópica), pensamos que son la melancolía, la mundanidad y la belleza los términos que mejor definen su ética y estética literarias. Para Ruano, belleza y melancolía son términos equivalentes. Lo bello sólo es secretado por lo que ya no es, y es esa condición de extinción, lo que confiere a las cosas, a los objetos, a los instantes, la cualidad de lo literario. Recordemos: «Las cosas que están quizá no son. Pero las cosas que fueron están siempre».
La literatura, para Ruano, es un partido de tenis con nuestros fantasmas. Como diría Luis Rosales, el poema es el medio de encapsular lo huidizo, de solidificar la acuosidad de lo espiritual. En la literatura de Ruano, como en la de todos los grandes escritores, la transubstanciación de la vida en literatura se obra continuamente.
A estas alturas habrá comprobado el lector que mi prosa carbura pasión. En mi defensa diré que esa es la consecuencia de la gran literatura, la única que puede suscitar militancias inquebrantables y entusiasmos que le llevan a uno a leerse miles de páginas y a editar una recopilación esencial como esta.
El ruanismo ha existido. Es un el mayor honor que cabe, para un escritor, haber suscitado una escuela de cultores, tanto en vida como después. Honor que no podrá mutilar ninguna memoria histórica torva o, directamente, surcadora del peñasco de la demencia. De esta pasión y devoción por su estilo brotaron escritores y periodistas que han integrado la mampostería de las últimas letras españolas. Me remito en este punto al ensayo La escritura perpetua de Francisco Umbral, testimonio en el que, por cierto, se encuentra el mejor análisis filológico de la literatura y la estética de C.G.R. Cuenta Paco que, al venir a Madrid desde Valladolid, en ese tren que aparece en el final de Las ninfas, portaba en su cartera una fotografía de Ruano, recortada del periódico, como una presencia custodia a la que encomendarse en los momentos de desánimo, a la que mirar cuando vinieran los primeros fracasos, cuando estuviera tentado de olvidar su misión: llegar a ser lo que había sido Ruano. Conquistar el Estado (como el libro de Malaparte) de la Literatura. El resto, ya lo conocemos. Y es que Ruano también creó un débil pero pertinaz cordón umbilical que aún alimenta nuestra esquelética cultura, lo que de ella resta.
Esta edición se solidariza con hombre y obra, y pretende compartir con los amigos de la literatura desportillada por las mediocres convenciones presentes, la fresca brisa espiritual que, sobre la conciencia y el placer, me ha proporcionado esta vieja amistad con Ruano, extendiendo con el libro la entrada a un palacio que impugna, en su arquitectura, en su decoración y en su olvido, lo que hoy somos, degradados en paralelo a la degradación del lenguaje, de la vida sentimental, de los modales clásicos y de la intuición estética. Todo lo que en Ruano era plenitud.
Madrid, 1960. No existe Twitter, Tik-Tok, Instagram, Newtral, Netflix, ni hombres-pantalla. Sólo la vida, real y violenta como un animal desangrándose. César González-Ruano sale de su domicilio de Ríos Rosas, se echa a la calle y toma un taxi. Fuma y vuelve a fumar, y contempla el transcurrir de la vida deprisa. El taxi lo deja en su oficina: el Café Teide. Entra en él. Bla, bla, bla. Costumbre, monotonía, ruido. Debajo de la muerte, debajo de la soledad, debajo del traje, un alma ritualiza, en silencio, la eucaristía de lo humano: observar, recordar, admirar, lamentar, filosofar, íntima, silenciosamente. Lee los periódicos. Pide el recado de escribir: una bandeja con pluma, tinta y cuartillas. Y se le cae la literatura, como la ceniza a su cigarro, en ese bajo del Café Teide, en una rúa por la que tañe el tranvía su música urbana, entrando en la atmósfera el aire primaveral de una ciudad de cafés, de terrazas y de última bohemia. Y César escribe. Escribe líneas que humillan a los posmodernos del mañana y elevan a los hombres de siempre.