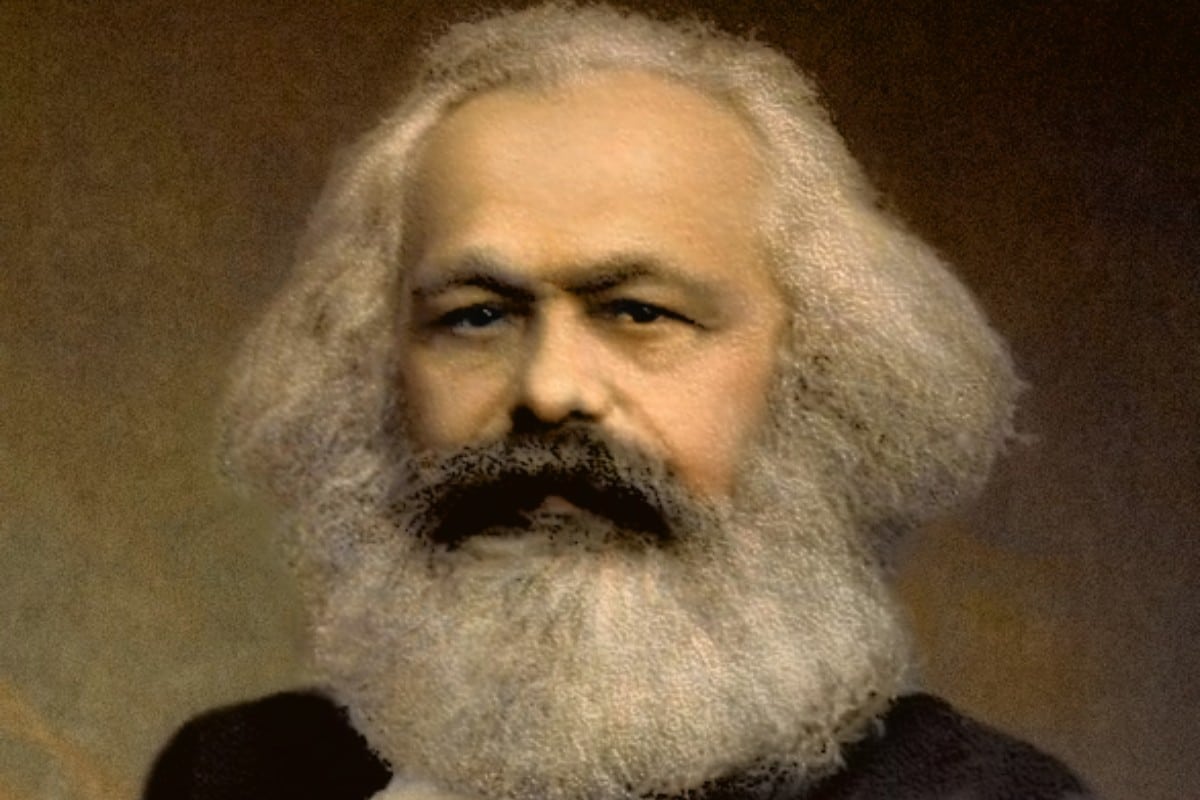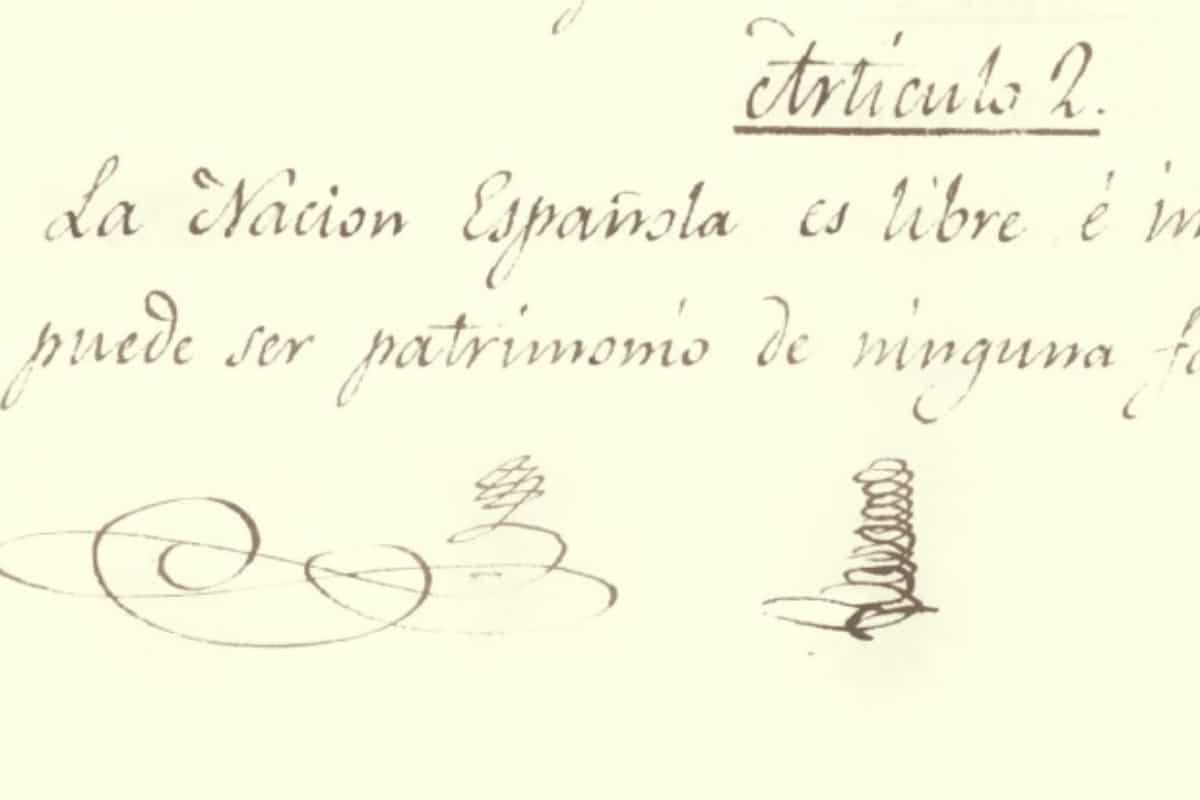Escribo estas líneas cuando aún llueven misiles sobre Tierra Santa y mientras la sociedad israelí, aún en estado de shock, se moviliza como un solo hombre. No hay nadie que no haya perdido a un hijo, a un padre o a un hermano, o que no conozca a alguien que los haya perdido. A veces, familias enteras. El golpe asestado por el terrorismo islamista ha sido demoledor. No ha sido un atentado con bomba, no ha sido una matanza más. Esta vez, el Mal se ha cebado de sus víctimas como no ocurría desde Auschwitz, si no con mayor brutalidad. Un punto de inflexión, no solo para un pueblo cuya existencia parece condenada a pender eternamente de un hilo, sino para toda la humanidad. En un momento en que la civilización occidental, esa que el judeocristianismo vertebra, parece decidida a suicidarse.
Los hombres y las mujeres de la reserva en edad y condiciones de combate, bien en el frente, bien desde la retaguardia, acuden raudos a sus cuarteles; los demás se multiplican entre los entierros de familiares y amigos, la atención a las víctimas más cercanas y un intenso voluntariado tras la jornada laboral. Los israelíes que viven en el exterior vuelven a casa para empuñar las armas. No conciben quedarse en el extranjero de brazos cruzados. Como en tiempos bíblicos, los judíos ortodoxos, los hombres dedicados en cuerpo y alma al estudio de la Torá, se acercan a las zonas en las que están destacadas las tropas para orar y bailar, en la mejor tradición jasídica, con ellos. Para recordarles que Dios está con Su pueblo. No es la primera vez ni, probablemente, será la última. Casi de forma instintiva, en ellos se cumple la fórmula de Viktor Frankl: “pese a todo, la vida es digna de ser vivida”.
Contemplo lo que a todas luces parece un cambio de paradigma, el fin de una era, sin quitar un ojo de la Torá.
«Aquel día haré de Jerusalén una piedra de alzar para todos los pueblos: cuantos intenten alzarla se herirán. Contra ella se aliarán todas las naciones de la tierra.» Zacarías 12:6
Contra Israel, ahora mismo, se alzan enemigos formidables. Pienso en la sospechosa coincidencia, en aquella Rave «por la paz» en el desierto del Negev, del wokeismo y el salafismo, dos movimientos supuestamente irreconciliables felizmente unidos contra un enemigo común, como si la Agenda 2030 le hubiese servido en bandeja las víctimas del sacrificio a aquel Mahoma que en un hadith cortaba cabezas de judíos hasta que se le cansaba el brazo. Son los enemigos de Israel, sí, pero también los de todo el mundo civilizado.
Pienso en el mortal relajamiento de los mecanismos de alarma, y en la desatención de las fronteras, de un Estado contagiado, él también, por el virus del sueño de la razón que asola a todo Occidente. Pienso en que solo una descarga eléctrica tan brutal podía sacarlo de su postración.
Tengo para mí que Hashem, el Dios de Israel, quería que todos los pueblos mirasen al Mal a los ojos. De modo que nadie pueda alegar desconocimiento a la hora de tomar una u otra senda ante la bifurcación del libre albedrío. Cuando en 1945 los Aliados los confrontaron con los hechos, los alemanes respondieron que ni siquiera habían sospechado lo que se cocía en los hornos de los campos de exterminio y oscurecía el cielo con una densa nube de ceniza negra. Ochenta años después, aún hay gente que pone en duda lo que sucedió en Auschwitz. Pero el pasado domingo, 8 de octubre de 2023, en plena Era de la Información, todos los seres humanos del planeta armados de un móvil pudieron ver el horror. En vivo y en directo. Y puesto que han visto la verdadera cara del Mal, reconocerán el milagro de su derrota cuando se produzca. Es por ello que las autoridades israelíes, tan renuentes a hacer públicas imágenes de atentados terroristas, decidieron que esta vez era necesario que el mundo viera.
Desde el nacimiento del moderno Estado de Israel, desde sus primeros pasos de la mano de los judíos socialdemócratas de Europa Central, incluso de los socialistas no internacionalistas que habían huido de la Unión Soviética, los que levantaron los kibbutzim en medio del desierto, se han probado todas las ideas seculares. Tratar de estar a la altura de los valores del resto del mundo, de obtener la aprobación moral del resto del mundo, ha sido un ejercicio fútil. Los judíos hemos estado cometiendo el error de mirar al mundo en busca de pistas morales, cuando somos los autores de la moral.
Hace poco, un indigente mental de esos que te asaltan en las redes sociales, me echó en cara que Israel no tuviera constitución, como si eso fuese un delito. Podría haberle mencionado que Reino Unido y Nueva Zelanda tampoco la tienen, y que Canadá no la tuvo hasta hace poco, pero le mostré las primeras líneas del Génesis y le dije: «Ésta es nuestra constitución, y allí está todo lo que nos hace falta.»
A diferencia de EE.UU., donde el concepto de nación nace de una idea a la que solo después de dar forma se intenta dotar de pueblo (y que, por su propia dinámica, acaba convirtiéndose en melting pot de pueblos), el sionismo es un pueblo que se dota de nación, el hogar de los judíos. El sionismo es la negación misma de la especie del judío errante, sin raíces, ciudadano del mundo. Y si bien admite minorías en su seno, lo hace después de haber fijado claramente la identidad de la nación… y las reglas del juego. Nace como un estado judío y no hace experimentos multiculturales. Nace con vocación de permanencia y, por tanto, se dota de fronteras seguras.
En los últimos días hemos visto lo que pasa cuando se desatiende esta condición. La barbarie que ha golpeado a los israelíes en donde más les duele, en el amor por la vida y, por lo tanto, por la vida de quienes comparten un destino común en su Tierra Santa, ha sido una durísima llamada de atención… que tendrá la virtud de volver a marcarles el norte. Las sirenas que alertan de bombardeos son, también, un aviso del Eterno.
En un mundo en el que ha fracasado el modelo del «hombre sin atributos», del hombre como pieza de lego intercambiable, haríamos bien en mirarnos en el espejo de Israel y en aguzar el oído para intentar escuchar el sonido ensordecedor de esas sirenas. Tal vez haya llegado la hora de replantearnos nuestras prioridades, de recuperar la idea de estado nación. No vaya a ser que la cesión de nuestra soberanía nacional a organismos internacionales, la importación de ideologías disolventes y la suicida omisión del deber de proteger nuestras fronteras se lleven por delante nuestra identidad.