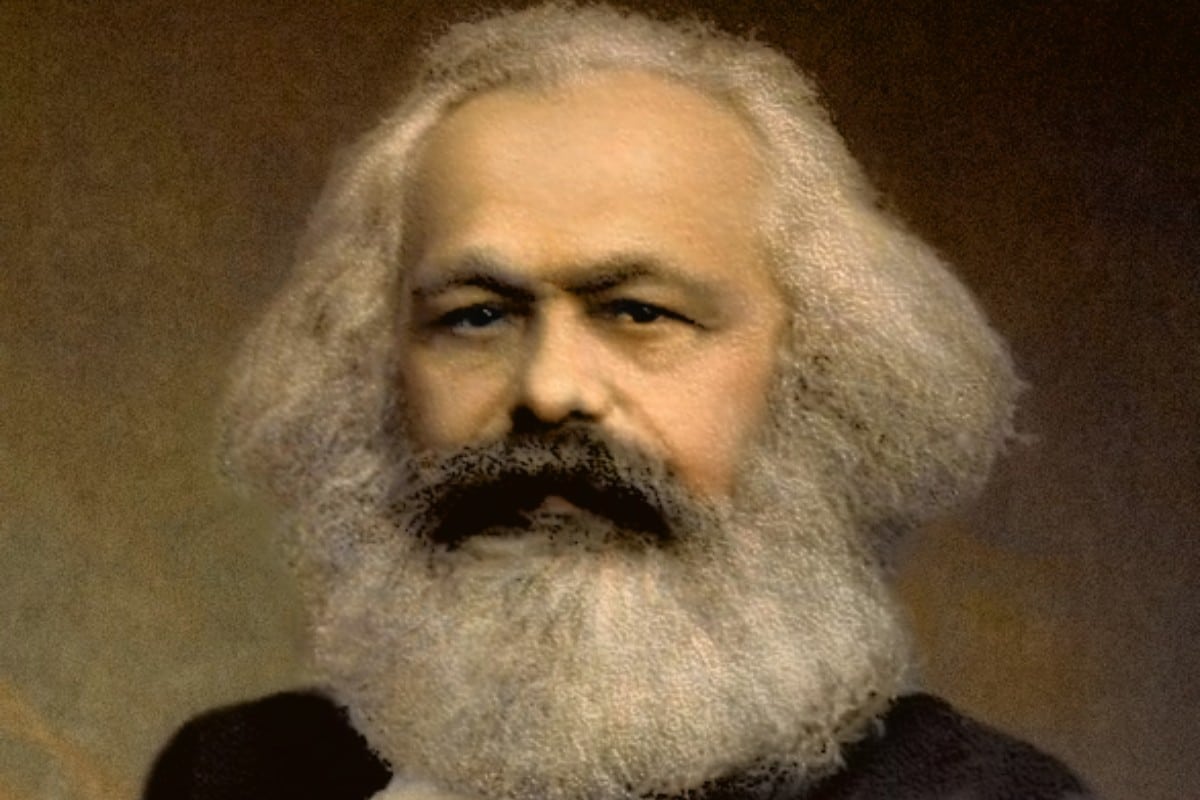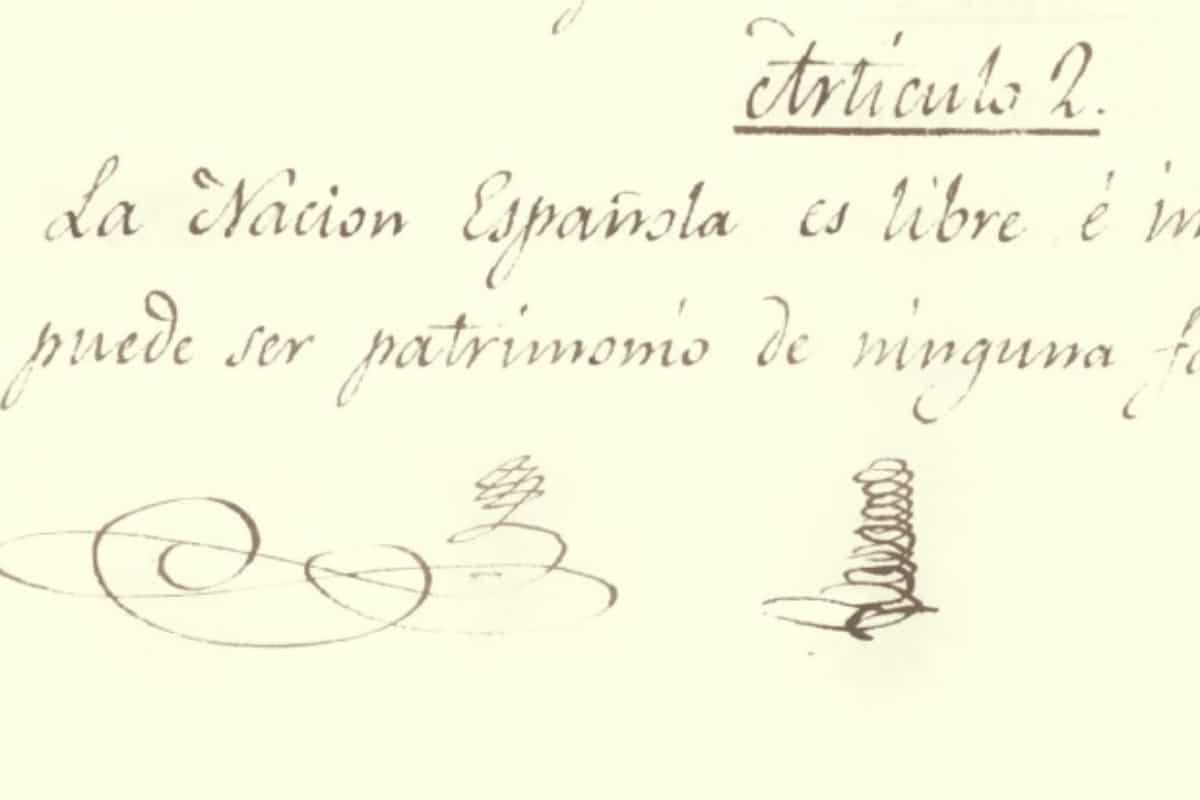Repito con machacona insistencia cada vez que traigo a Ideas la recomendación de una película antigua que el cine clásico es una de las puertas que nos libran de la degradante esclavitud de ser hijos de nuestro tiempo. Hoy, que vamos a hablar de la película Andréi Rubliov (Andrei Tarkovski, 1966), además nos libra de la aún más degradante esclavitud de la política y la geopolítica actual. ¿No se pretende extender un veto sobre la cultura rusa en general a cuenta de la invasión de Ucrania?
He sostenido en varios artículos la prioridad de defender la soberanía de cada nación, y que la invasión de Putin es intolerable. Por eso me irrita todavía más esta estupidez tridimensional de la cancelación de la cultura rusa. Primero, porque no deja de ser una invasión totalitaria de mi soberanía personal. De hecho, ni siquiera he visto la estupenda película de Tarkovski a lo reaccionario, para protestar. Sigo fascinando por Laurus de Evgene Vodolazkin, y he conservado mi calendario de estudio, que implica rastrear las influencias del cineasta Tarkovski en la novela. Son, en efecto, inmensas: misma época, mismo impulso espiritual, misma esperanza.
La segunda torpeza es metafísica. Todo lo bueno contribuye al bien. Esa pretensión de llevar el conflicto bélico actual a las obras de arte ya es una invasión de fronteras ontológicas, pero, encima, también traspasa los límites del tiempo.
La tercera dimensión es estratégica y más tonta todavía. Muchas obras de arte rusa son la crítica más eficaz y más honda a la guerra y a Putin. Pensemos en Dostoievski. Con la pretensión de cancelar la cultura rusa se fomenta la unidad de una gran nación que se puede percibir como globalmente condenada; y se pierde la potencia de la profunda reflexión crítica de los mejores espíritus rusos. Es el caso de la película de Tarkovski. La película fue ya muy crítica con el poder en su tiempo. En 1966, en plena era soviética, el valiente y valioso cineasta se marcó una película profundamente cristiana y enemiga del poder absoluto, de la violencia y de la falta de piedad. Y, por tanto, una defensa de la aristocracia de espíritu, como explicaba: «Al hablar aquí del carácter aristocrático del arte, me estoy refiriendo —claro está— al ansia del alma humana de buscar la justificación moral, el sentido de su existencia, que de este modo consigue una mayor perfección. Porque todos, finalmente, estamos en la misma situación y tenemos las mismas posibilidades de adherirnos a una élite aristocrática. Pero el núcleo del problema reside precisamente en el hecho de que no todos hacen uso de esa posibilidad».
Cuenta la historia del gran pintor ruso del siglo XV, Andréi Rubliov, canonizado por la Iglesia Ortodoxa, por cierto, en 1988. Es una bellísima reflexión sobre las hondas raíces espirituales de la creación artística, pero también un rechazo de la guerra fratricida. No se me ocurre nada más útil para los Servicios de Inteligencia ucranianos que el hecho de que Andréi Rubliov se viese y se reflexionase en Rusia y Occidente. El tramo central de la película relata una invasión absurda, apoyada por los tártaros, en una guerra incomprensible de un hermano contra otro. Despliega una crueldad insoportable y abre unas heridas profundas. «Rusia, Rusia, querida Rusia que todo lo aguanta, ¿hasta cuándo durará este martirio?», se pregunta e interpela Rubliov.
La respuesta es el amor y la creación artística, pero sin el más mínimo amaneramiento. «Si siempre ves lo malo, nunca serás feliz, ni en la presencia de Dios», se nos advierte, fíjense, contra la incapacidad de admirar y de perdonar. En defensa de una chica muda, Rubliov, que es monje, mata a un desalmado, pero no logra librarse de la conciencia de haber cometido un pecado tremebundo. Qué finura de espíritu y ¿cómo es posible que no estén deseando todos los partidarios de Ucrania que admiremos a Rubliov? Su maestro le dice «Dios te perdonará, pero tú no te perdones. Sigue viviendo así, entre el perdón celestial y el remordimiento de tu conciencia». Esa tensión edificará su misericordia y, a la larga, su creación. Es una película larga y lenta, mas honda e intensa.
Conlleva una íntima apelación a la responsabilidad personal. Cuando Andréi Rubliov quiere abandonar la pintura, un monje que le ha envidiado el genio (a lo Salieri con Mozart en Amadeus) le amonesta: «Eso es un horrible pecado: rechazar el talento de Dios. […] ¿Quieres llevarte a la tumba tu talento?» El artista solitario tiene un deber con la comunidad, aunque le resulte personalmente penoso. «Mira qué fiesta has dado a la gente, qué alegres están y tú sigues llorando», le dice Rubliov al joven campanero, que le salva —en el último momento, por la campana—, artista también atormentado.
La película termina con la apoteosis de colores y formas y fe de los cuadros de Andréi Rubliov en uno de los minutos más hermosos de cine que pueden verse nunca. El alma se esponja. Es imposible que renunciar a esto haga el mínimo bien a nadie ni a ninguna causa justa. ¿A qué tumba queremos llevarnos el talento que tanta falta nos hace para entender la vida, celebrarla, defenderla?