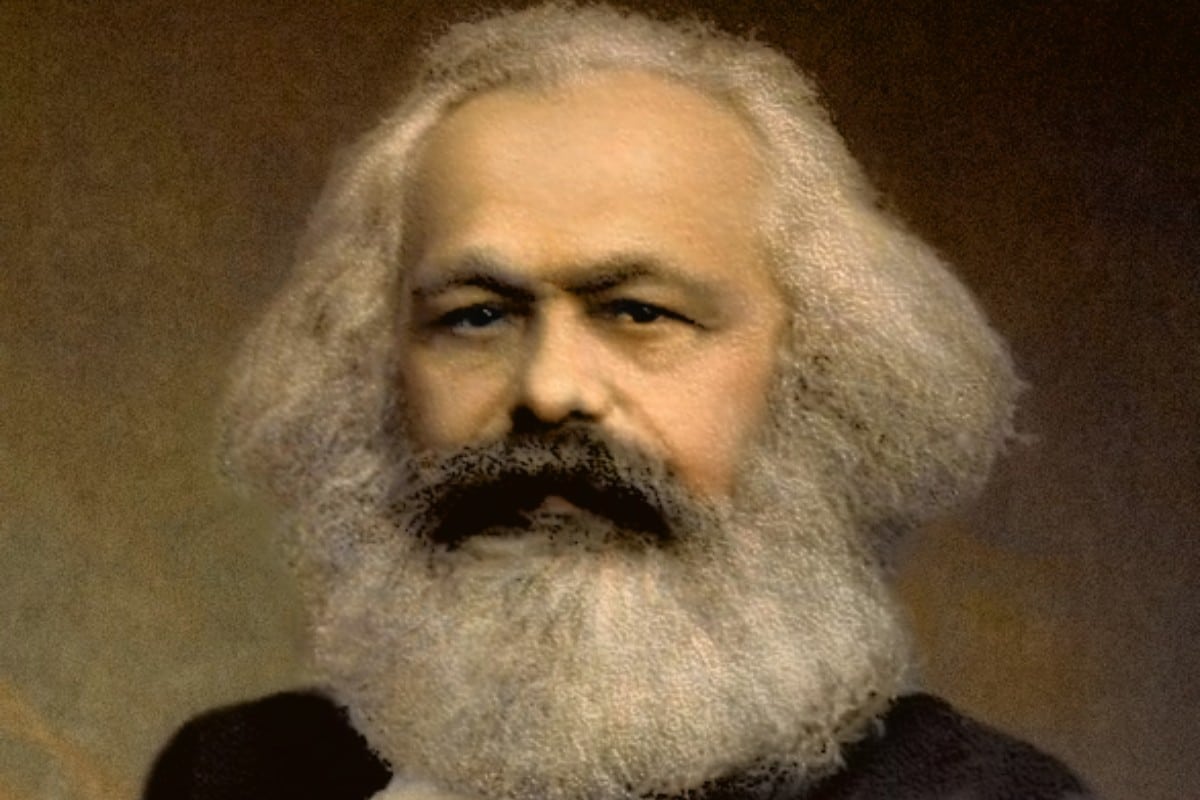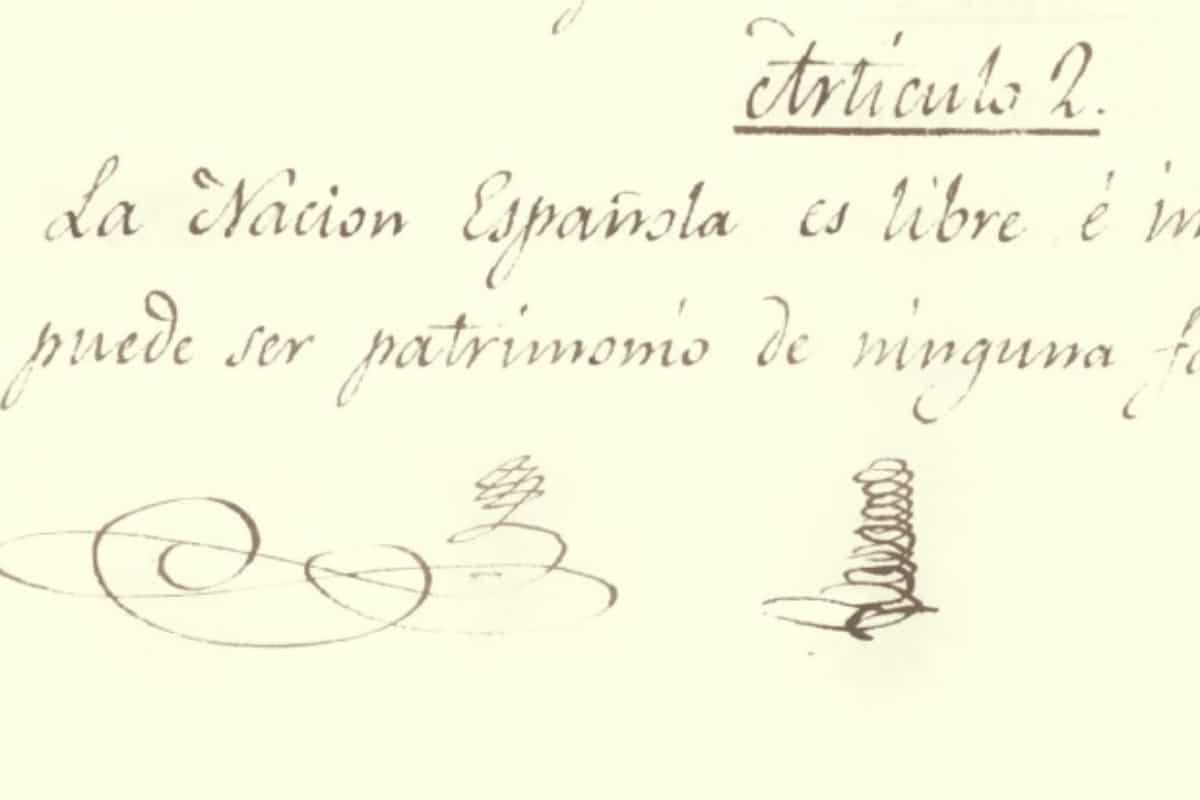A finales del pasado mes de abril, en Sevilla, José Antonio Morante de la Puebla salió a hombros por la Puerta del Príncipe de la Maestranza de Sevilla. Iba vestido de azabache y turquesa igual que Joselito cuando cortó la primera oreja de la historia de la plaza, en 1915, es decir, en el mundo de ayer. En la mano llevaba Morante las dos de Ligerito, un toro negro zaíno criado en Salamanca que pesaba 515 kilos, que no paró de embestir hasta la muerte y al que también le había cortado el rabo. Era la primera vez en medio siglo que pasaba en Sevilla una cosa así. La luz del crepúsculo doraba la escena como en un cuadro de Sorolla: un torero a hombros de una multitud recorriendo la ciudad sobre una miríada de cabezas y de teléfonos móviles, aclamado por un millón de voces desde los balcones, al que tiraban flores como si fuera un santo en procesión.
La imagen dio la vuelta a Twitter durante horas, por lo que tenía de revolucionaria en un mundo agrio, descreído y secularizado que ha desterrado el misterio de las vidas de los hombres. Abrió telediarios, «paró rotativas» como se decía antes, circuló por whatsapps y redes de familiares, amigos y compañeros de trabajo, fue comentada en las oficinas al día siguiente: silenció el ruido de la política, de la guerra y de la fealdad cotidiana, al menos por una mañana. Fue lo más cerca que estarán nunca los españoles de hoy de ver en vivo un triunfo de los antiguos emperadores romanos. De alguna manera, nos recordó que hay todavía dentro de nosotros recuerdos de formas de vida pretéritas, rescoldos aún no apagados de otras visiones del mundo incompatibles con el acrítico cientifismo positivista que gobierna todas las cosas del siglo.
La fuerza de Morante, en este tiempo, es la de un icono en el que pervive la idea de España como un solar de riqueza ancestral. Un lugar que fue, un día, como lo describió Galdós: «el reino de lo excepcional y maravilloso» donde nada es común ni vulgar y todo, «personas y cosas, traen la impresión de un mundo trágico, el cuño de una poesía ruda y libre, emancipada de toda regla». Más allá de su condición profesional de «estrella del toreo», este hombre de La Puebla del Río, de cuarenta y tres años, es una reliquia de esa cosmovisión enraizada en lo más hondo de eso que Pedro García Cuartango llama «la España mágica». Y en el centro de la España mágica están los toros, desde los bronces talayóticos de Costich y las placas de marfil encontradas en Extremadura y que, salidas de talleres gaditanos, muestran a Melkart, el Hércules fenicio, apuntillando a un toro, ataviado con un gorro frigio. Ese gorro, hoy, sería goyesco. La tauromaquia, que es el agón sagrado entre el hombre y la bestia, es combate y danza misteriosa en torno a la presencia amenazadora, ferina, de la naturaleza ingobernable contra la que el individuo tiene que desarrollar su vida. Más o menos una explicación de cómo fue el mundo desde el principio, cuando fue el Verbo. La condición del toro de tótem en la península se remonta a antes incluso de la introducción del culto solar de Mitra, que llegó con los tripulantes de los barcos fenicios que atracaron en las playas de Cádiz hace tres mil años. Mitra era una deidad protectora que sacrificaba al toro para fecundar, con su sangre, la tierra, y que ya aparece en los inmemoriales vedas hindúes. En esencia, es la idea del héroe benefactor que libera a la comunidad de un ser maléfico y que asegura, con su muerte, la renovación del ciclo de la vida: un nuevo año de fertilidad. El mitraísmo ya bebe del Gilgamesh, el gran poema épico mesopotámico. Su propio nombre significa, en persa, alianza: mediante la tauroctonía el dios aseguraba, también, el orden de todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, ungía a los gobernantes y estimulaba las buenas cosechas.
Dominar al toro y matarlo es la base de algunas de las fábulas fundacionales de la civilización mediterránea. Las que explican de modo legendario la urdimbre en que se entretejen las Grecias minoica y micénica en el brumoso período arcaico llegaron, como el alfabeto y el olivo, desde Oriente. El príncipe Minos, que anhelaba por encima de todas las cosas ser rey de Creta, imploró una señal a Poseidón, el dios de los mares, quien hizo emerger un toro en una playa de la isla. Minos, en lugar de sacrificárselo como tributo de gratitud, lo indultó cual presidente generoso de una plaza, originando un tremendo quilombo. Los dioses antiguos eran terribles en su cólera y Poseidón confundió a la reina Pasífae para que traicionara a Minos con el toro. Por mediación indispensable de Dédalo, un, digamos, profesional liberal algo travieso que estaba al servicio tanto del bien como del mal, la reina concibió, con el animal, al Minotauro, un engendro de príncipe de Creta, mitad hombre y mitad fiera, al que mucho después Borges dedicaría uno de los cuentos más extraordinarios de la literatura en español. Su padre, el toro, después de aquello, enloquecido también por Poseidón, se dedicó a arrasar a conciencia los dominios del burlado Minos, quien tuvo sin embargo la suerte de que Hércules se encontrara entonces expiando su horrible parricidio con trabajos propios de un cíclope. Euristeo, rey de Micenas, obedeciendo al oráculo de Apolo en Delfos, envió a Hércules a Creta para remediarlo. El semidiós capturó al toro y lo envió al continente, a Micenas, donde lo soltaron imprudentemente.
Al tiempo, Atenas y Creta entraron en una guerra que perdieron los atenienses. Minos les exigió un tributo oneroso que consistía en la entrega anual de catorce muchachos, siete varones y siete mujeres vírgenes, con que satisfacer la voracidad del Minotauro, al que tenía encerrado en un corral con forma de laberinto, también obra de Dédalo. Atenas, entonces, envió a Teseo, el hijo de Egeo, su primer rey mítico, con una idea genial para zafarse de semejante vasallaje: la de ofrecerse voluntario para el sacrificio, que evitaría, por supuesto, con la ayuda inestimable de su prometida Ariadna. Teseo acabó con el Minotauro gracias a un hilo y una espada (aquí se puede ver ya el lienzo redentor, es decir la capa y la muleta de la tauromaquia moderna, complementos del estoque) y la faena le valió una corona, la de Atenas, que tuvo que defender más adelante acabando con el toro de Creta, padre del Minotauro, en los campos de Maratón: se lo llevó atado por los cuernos a Atenas, donde lo estoqueó durante las Dipolias, que como nuestras ferias españolas, eran de origen agrícola y se celebraban en primavera.
Mauricio Wiesenthal dice, en su libro Hispanibundia, que la tauromaquia es la ceremonia con la que la comunidad conjura, mediante un campeón, el peligro ritual, consagrado en la bestia. «La liturgia de la corrida tiene un fondo prehistórico, brillante y solar, como aquellos lances sangrientos de las epopeyas homéricas y de las tragedias clásicas que —pese a su brutalidad— nos dejan una sensación deslumbrante. Las tragedias griegas —igual que el drama hispánico de la corrida de toros— se representaban al aire libre, en grandes cosos y teatros, de forma que el escenario adquiría así la fuerza mágica de un recinto religioso. Y los espectadores no sólo apreciaban el pathos de los actores y su forma de recitar, sino que daban mucha importancia a la expresión corporal, ya que la eurythmia («ritmo armónico») y la euharmostia («donaire») completaban la parte escultórica del espectáculo artístico, como ocurriría luego en las normas del toreo español».
Por eso se entiende, claro, el fervor popular casi religioso que rodea a alguien como Morante, quien al final de su carrera, por fin, está en el techo del mundo. En un momento dado del proceso histórico español, el torero reemplazó al hidalgo como figura heroica, como adalid individual que recibe, por transferencia, las cualidades redentoras del viejo dios protector. El español, dice Wiesenthal, pierde el interés por los toros cuando el torero «deja de ser un héroe mítico al que se suponen ciertos carismas y valores. En el momento en que el matador aparece como un simple asalariado, sin aura mítica y sin leyenda heroica, su figura deja de interesar al pueblo». Por eso Morante se ha esforzado toda su vida en ser algo más que un matador, consciente de que, sin ceremonial ni liturgia, es decir, sin misterio, todo, en la vida, se cae al suelo y no se levanta. Cantaba Camarón que cuanto más lejos esté el santo/más grande es la devoción y esa distancia sagrada entre el hombre en traje de luces y el ciudadano que lo observa, anónimo, desde la andanada del tendido, mantiene con vida la esencia. Miquel Barceló se imagina los toros así: dos puntos lejanos, casi amorfos, en el centro de un círculo que lleva dando vueltas cinco mil años.
Situándose a sí mismo fuera del tiempo, como una refutación en carne y hueso del mundo globalizado contemporáneo, es capaz de cortar el tráfico en Madrid a las seis de la tarde de un día laborable para ir a la plaza, desde el Hotel Wellington de Velázquez, en una charrette que perteneció a una infanta de España; un mitómano que refresca a toda su cuadrilla con un búcaro, objeto olvidado y maravilloso que Velázquez puso a los pies de sus meninas y que siguen usando en verano los campesinos andaluces. Morante es alguien que lanza al redondel, antes de las faenas, un pollo de pelea o gallo inglés, como los que le gustaban a Rafael Gómez Ortega, el primer torero de arte; que se moja los pies cada mañana en el río Guadalquivir, que pasa por la vera de su finca en La Puebla, y que firma sus contratos en el escritorio donde Joselito transformó, en sólo nueve años, la industria de los toros en España. Que se toca con la montera de Pepe-Hillo, Costillares y Cúchares, los patriarcas sevillanos de la lidia a pie; que torea a la verónica como Belmonte y que resucita suertes muertas hace dos siglos con un capote magenta y pistacho, tal como el que usaban los toreros de la Edad de Plata que describió Hemingway en Muerte en la tarde: toreros como Gitanillo de Triana, inspiración de la bohemia parisina de las vanguardias, retratado a la acuarela por Francis Picabia y cuya muerte pintó Picasso en 1933 en un impresionante lienzo al óleo que preludia el Guernica. Morante se cultiva a sí mismo como una ofrenda al pasado y lo hace para recordar a los habitantes del presente que los toreros siguen siendo figuras salidas de la noche de la historia: hombres con vestiduras fascinantes, premodernas, que nos recuerdan que hubo un tiempo anterior al mundo tal y como lo conocimos, un tiempo en el que la vida había de ser ganada a los númenes, a los genios y a las criaturas sobrenaturales.
La tauromaquia ha sido proscrita de la España oficial, a pesar de que allí donde hay festejos, las plazas se siguen llenando. El interés, por tanto, es real, y la gente lo demuestra pagando sus entradas y asistiendo a las corridas. Pero eso, que es comprobable todavía en casi todas las capitales de provincia y, naturalmente, en Madrid, es como si ocurriera en otra dimensión alternativa de la realidad, si uno atiende lo que dicen los políticos, en su mayoría, o casi todos los que opinan y escriben en la prensa. El espíritu del siglo, el zeitgeist, sencillamente la hace desaparecer de la narrativa cotidiana. La tauromaquia, por tanto, desafía abiertamente los códigos culturales y de comportamiento que rigen la visión dominante de las cosas, por eso el futuro, en este asunto, como en tantos otros, pinta lúgubre. El antitaurinismo, como todo el animalismo, es un agitprop de los movimientos políticos que orientan el gran proceso de desnaturalización al que lleva sometida España desde hace décadas. Es muy sencillo aniquilar una tradición, basta con prohibirla un año y luego, al siguiente, otra vez. Después actúan el olvido y la dejadez, y todo se esfuma como lágrimas en la lluvia. Así se está erradicando la tauromaquia en Gijón, por ejemplo. Así se erradicó de Oviedo o de Barcelona, a pesar de que en las plazas de Cataluña iba tanta gente a los toros como en Madrid o en Andalucía. Ahora, en cambio, los catalanes van a ver toros a Nimes y Arlés, pero eso también es parte de la comedia que nos ha tocado vivir. Pero como decía Stendhal con carácter profético, el torero es «el último personaje que quedará en Europa», en una Europa colonizada culturalmente por Estados Unidos, en una Europa cuyas ciudades cada vez son más iguales, homogeneizadas por dentro y por fuera, en su arquitectura, en su pensamiento y en sus costumbres.
Para España, la tauromaquia es un milagro que la sujeta todavía, aunque precariamente, a las fuentes originales de su identidad, una identidad muy alejada del mundo sajón y germánico que hoy controla la imaginación y el deseo de los niños, de los adolescentes y de los hombres. Los toros son una puerta abierta al emporio espiritual, simbólico y literario que nos alumbró, una grieta en la carcasa vacía de la postmodernidad por donde sigue entrando toda aquella luz. Como decía el profesor Rodríguez Adrados, la gente continúa emperifollándose, poniéndose guapa para ir a los toros, que son «ballet y musical», tal y como lo hacían los asistentes a los juegos del toro cretenses, hace mil quinientos años. La taurocatapsia de Cnosos era «rito convertido en espectáculo», como la lidia en España empezó a ser desde que los Pedro Romero fueron lidiando a pie, en Cádiz, los toros que los nobles, por afrancesados, habían dejado de lidiar a caballo. Según nos atestiguan «frescos y sellos» que, no sólo en Grecia, impugnan nuestra desmemoria aludiendo a los restos que todos los habitantes de las riberas del Mediterráneo tenemos todavía en los últimos rincones de nuestra sangre. Escribió Adrados en ABC, hace treinta años, que «a través del toro y su pasión nos sentimos todavía unidos a la antigua Humanidad, a la antigua vida que pese a todo sigue siendo la misma en los nuevos niños que nacen. Traen los mismos instintos. Entre tanto progreso, demasiado a veces, da idea de la constancia de lo humano el ver que todavía hay algo antiguo que, comprendido o no en su raíz más honda, en todo caso nos arrastra, atrae, conmueve. Viene del Neolítico o de antes y sigue hacia un futuro imprevisible«.