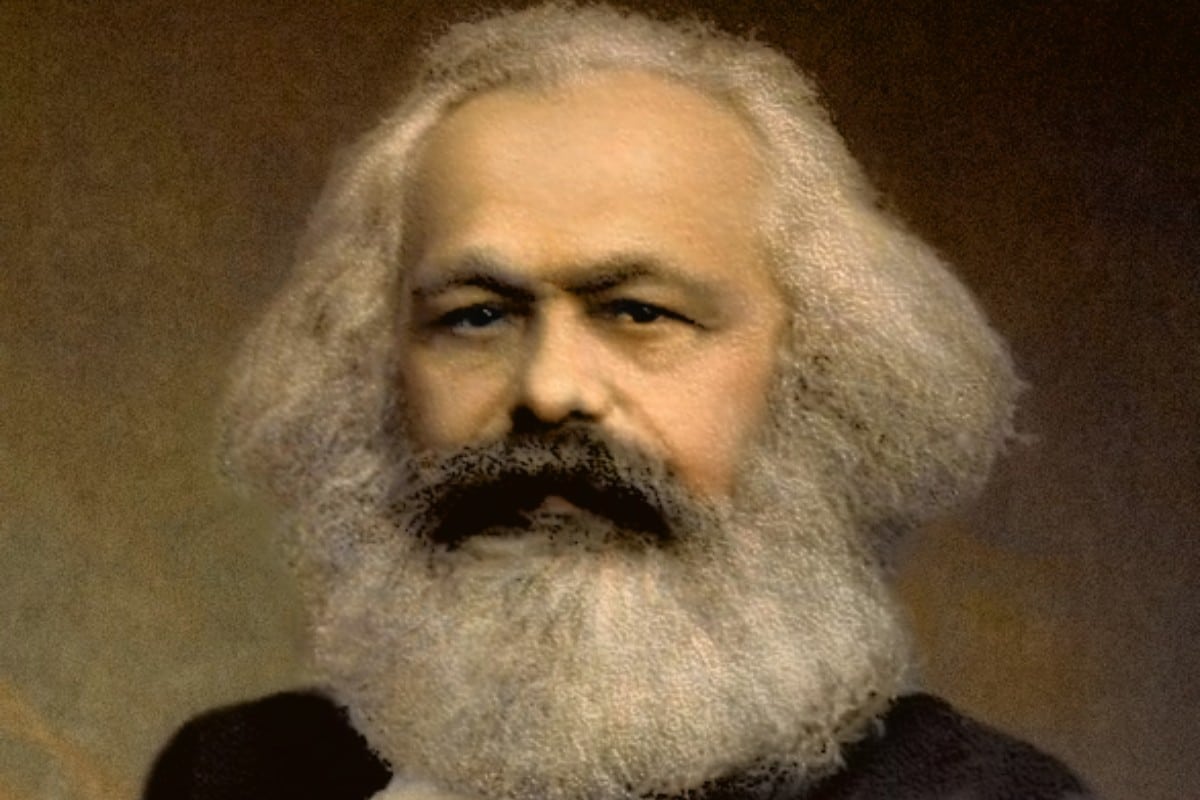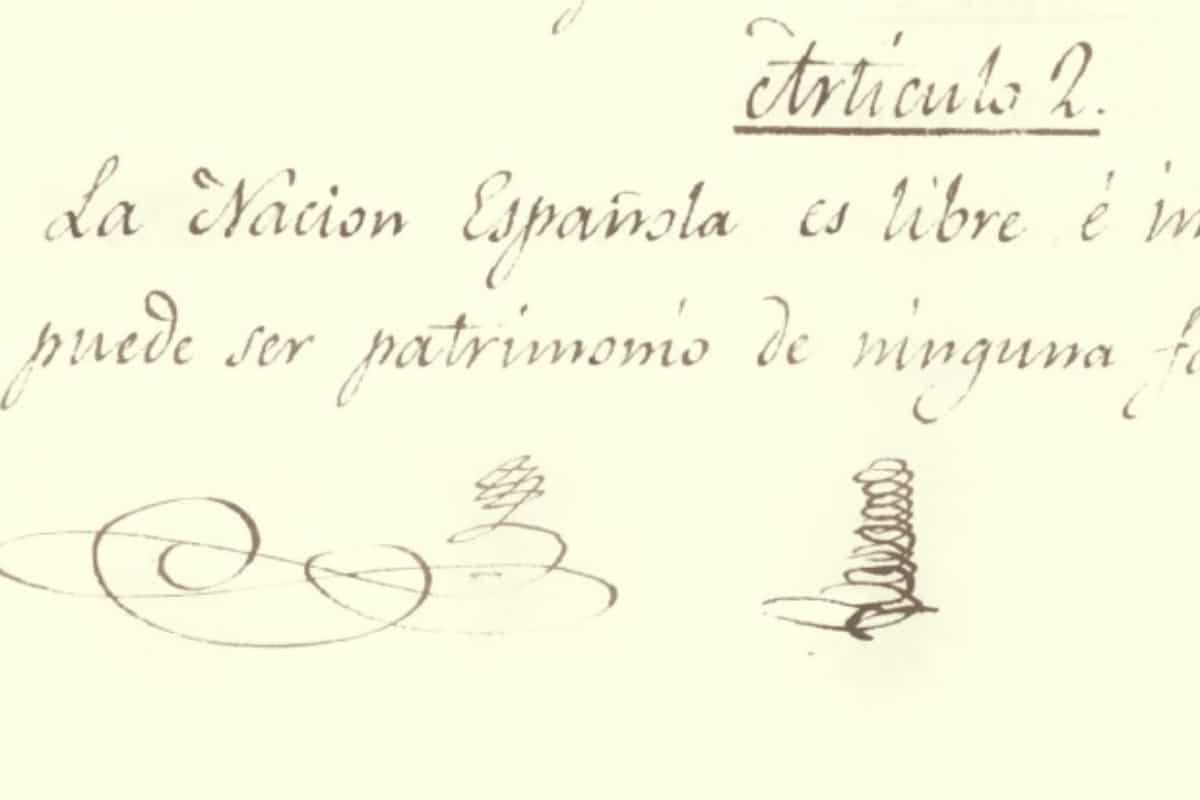Tal como apuntábamos en el artículo anterior, desde los muros de casi 20 metros de la ciudad precolombina de Kuelap, pasando por Troya «La de altas puertas» hasta la milenaria China, allá donde hubo civilización se erigieron muros para protegerla o al revés, si se prefiere, donde hubo murallas se liberaron fuerzas productivas de una guerra perpetua que pudieron dedicarse al arte, las ciencias y al comercio. Consideradas sagradas, proporcionaron paz y seguridad a nuestros antepasados; por eso Ares, dios de la guerra, temido por los hombres y odiado incluso por su progenitor Zeus, era descrito en la Ilíada como «funesto a los mortales, manchado de homicidios, demoledor de murallas». Vaya, lo peor que se le podía llamar a alguien, debía ser un tipo realmente detestable.
Sin embargo «muro» y «muralla» son hoy día términos cargados de connotaciones negativas, asociados al aislamiento, el atraso y la hostilidad al extranjero, quien proponga erigir uno será objeto de escarnio en los medios y su uso metafórico suele oponerse siempre al de «tender puentes» (aunque históricamente hayan sido estos los que propiciaron invasiones y guerras, desde el de Julio César sobre el Rin hasta el de Jerjes I en los Dardanelos) ¿Entonces cómo es eso posible? ¿Ha enloquecido el mundo? Para entenderlo mejor debemos empezar remontándonos a Constantinopla.
Fueron sus defensas precisamente lo que permitieron a esta ciudad sobrevivir a la caída del Imperio romano y convertirse en la capital del bizantino. En los mil años siguientes se transformó en el centro cultural de toda Europa, causando pasmo en los viajeros que la visitaban, y resistió como bastión de la cristiandad un total de 22 sitios de variados enemigos… hasta que Mehmed II al frente del Imperio otomanose sirvió de un nuevo invento, desconcertante y estruendoso, al que con permiso de Ares podríamos llamar también demoledor de murallas o, si no, simplemente cañón. Las armas de asedio existentes hasta entonces —desde torres de asalto a catapultas, pasando por la técnica de cavar túneles bajo los muros para derribarlos— habían mostrado unas posibilidades de éxito bastante discretas. Pero esta vez sería diferente. Un ingeniero húngaro llamado Orbán ofreció primero sus servicios a los bizantinos y, tras no ver satisfechas sus demandas, se pasó al enemigo. Las armas accionadas con pólvora ya eran conocidas por entonces, pero la que prometió fundir en bronce sería tan grande —más de 8 metros de largo y 9 toneladas de peso— que, aseguraba, derribaría hasta las mismísimas murallas de Babilonia. El sultán accedió y tras 3 meses de fabricación la nueva arma dio comienzo al asedio el 7 de abril de 1453. La violencia de sus cañonazos espantó a quienes fueron testigos del asedio, como el historiador Critóbulo, que la describió como «algo que es espantoso de ver, uno no aceptaría su existencia si solo hubiera oído hablar de ello», otros simplemente se referían a esa máquina como «monstruo» y advertían de que su ruido podía hacer abortar a las mujeres. Las piedras que lanzaba cada dos horas fueron erosionando los muros de la ciudad y tuvieron también un efecto desmoralizador en los asediados hasta que, el 29 de mayo, se produjo el asalto final y con él la caída de Constantinopla, dando comienzo a una nueva era. Orbán, por su parte, moriría durante aquella campaña cuando otro de sus cañones reventó a su lado. A partir de entonces las murallas dejarían de ser sagradas, apenas lograrían retener parte de su valor defensivo… al menos frente a un ejército moderno convencional, pues George Washington se planteó la posibilidad de una muralla equiparable a la china frente a los indígenas en Norteamérica, y no hay duda de que a estos les hubiera ido mucho mejor en lugar de la alternativa que finalmente se impuso.
Poco tiempo después, curiosamente, el original chino comenzó a sufrir cierto descrédito en Europa (aún faltaba para que se convirtiera en icono turístico) en tanto que representaba la reticencia de aquel imperio oriental a subordinarse a las potencias emergentes. Lo describe así David Fyre en Walls: «el redescubrimiento occidental de China coincidió precisamente con el auge del capitalismo, que daría lugar al ascenso de una ideología de fronteras abiertas y libre comercio. La resistencia de China —aún un antiguo imperio sujeto a normas ancestrales— a abrir sus mercados molestó a los comerciantes occidentales, quienes hicieron de la Gran Muralla un símbolo del atraso y el aislacionismo. Pronto desdeñaron a toda la nación como bichos raros e introvertidos, extrañamente dependientes de los muros».
Así que, según vamos viendo, primero en el siglo XV y luego en el XIX, los avances técnicos y el desarrollo económico alteraron apreciablemente la percepción general sobre estas construcciones. Con el siglo XX la cosa iría a peor.

Construcción del muro de Berlín en agosto de 1961
El primer revés considerable estuvo en la línea Maginot. Comenzó a planearse por las autoridades francesas apenas terminó la Primera Guerra Mundial y teniendo en mente la guerra de trincheras que caracterizó este conflicto. Conformada por alambradas contra la infantería y obstáculos metálicos para frenar a los tanques, estaba concebida principalmente como un «muro de fuego» con sus búnkeres y torretas conectadas con pasadizos subterráneos y distribuidas a lo largo de más de 500 kilómetros de frontera. Pero igual que una cadena se rompe por el eslabón más débil, un muro deja de ser efectivo si no cuenta con la longitud necesaria. El error de cálculo no estuvo en la efectividad que se le supuso a este tipo de barrera artificial, sino en la que se creía que seguían teniendo los obstáculos naturales (bosques, cordilleras, ríos…) que tradicionalmente habían servido también de fronteras y ya dejaron de serlo en la guerra mecanizada. Quién sabe cómo habría sido la historia de haberse extendido también a las Ardenas… En cualquier caso, el fiasco que supuso la línea Maginot ante la invasión alemana parecía el penúltimo clavo en el ataúd de toda barrera física defensiva, invento tan antiguo como la civilización y que ahora solo parecía estorbar, una solución obsoleta para un mundo nuevo. Pero aún estaba lo peor por llegar.
El reparto de Alemania entre las cuatro potencias ocupantes trajo fricciones casi de inmediato: el 1 de diciembre de 1946 las autoridades soviéticas comenzaron a distribuir alambre de espino entre su parte y las otras tres, que terminarían unificándose. Pero Berlín continuó siendo una ciudad abierta, de manera que la implantación de diferentes sistemas político-económicos ofrecía la oportunidad a los alemanes de escoger bajo cuál preferían vivir. Para 1961 más de 4 millones del sector oriental habían huido en busca de libertad y prosperidad, lo que además de suponer una humillación para la Unión Soviética amenazaba seriamente la viabilidad de una RDA que a ese ritmo no tardaría en vaciarse.
La llegada al poder de un joven Kennedy y su inicial fracaso en la operación de Bahía de Cochinos se presentó a ojos de sus rivales como una ocasión para resolver la cuestión migratoria y evitar, de paso, la infiltración de espías. Descartadas las opciones de rodear con globos la ciudad y bloquear las radiofrecuencias de los aviones para evitar un puente aéreo como el de 1948 —pues tampoco era cuestión de iniciar una guerra nuclear— se optó por la construcción de un muro. No había tiempo que perder, pues solamente en julio habían huido 30.000 personas, así que el 13 de agosto de 1961 comenzó la división de Berlín, primero con alambre de espino e inmediatamente después se erigió un muro. A diferencia de todos los que lo habían precedido en la historia este no buscaba defender a la población frente a invasores sino mantenerla cautiva. No es de extrañar por tanto que pronto se convirtiera en un símbolo de infamia, avivado de forma recurrente en las novelas y películas de espionaje y objetivo político primordial a batir por parte del bloque democrático-capitalista. Ronald Reagan convirtió así en el momento cumbre de su presidencia un discurso en 1987 frente a la Puerta de Brandeburgo que culminó con un «¡derribe ese muro!», que terminaría haciéndose realidad poco tiempo después. En mayo de 1989 Hungría desmanteló el muro que la separaba de Austria, convirtiéndose así en un coladero por el que decenas de miles de alemanes del Este escapaban al otro lado. La historia se repetía, pero esta vez el desenlace sería distinto. Aunque el líder de la RDA, Honecker, auguró que el muro duraría un siglo, una noticia malinterpretada por los periodistas el 9 de noviembre de aquel año llevó a miles de ciudadanos a presentarse en los puntos de control fronterizos dispuestos a cruzarlo libremente. Ante el riesgo de provocar una masacre las autoridades cedieron, y aquella noche se convertiría en uno de los momentos icónicos del siglo XX. El muro había caído, de forma real y simbólica, marcándose así a fuego en la conciencia colectiva una connotación negativa hacia toda forma de muro, muralla y frontera. Llegaba ahora lo que George Bush bautizó como «Nuevo Orden Mundial»: un mundo globalizado, sin fronteras para mercancías y personas, donde Estados Unidos sería la potencia hegemónica.
Pero a pesar de los pronósticos liberales más entusiastas la historia no terminó ahí, pues mientras haya vida habrá conflicto. Dos fenómenos propiciaron que desde el mismo comienzo del siglo XXI la construcción de murallas, con viejas y nuevas técnicas, viviera un fulgurante renacimiento como nunca antes se había producido: la amenaza islamista y la inmigración masiva. La inestabilidad de Iraq tras la invasión estadounidense llevó a Arabia Saudí a construir un muro de casi 200 kilómetros para ponerse bajo refugio. También Egipto construyó otro en su frontera con Gaza y Jordania con Siria, mientras que no lejos de ahí la Segunda Intifada palestina fue el acicate en Israel para un muro de en torno a 700 kilómetros, que además de hormigón incluía concertinas, videovigilancia, sensores infrarrojos…etc. Aquellos muros de arcilla que aparecieron en Oriente Próximo con los primeros asentamientos humanos daban paso ahora a otros más sofisticados, pero no esencialmente distintos. En el resto del planeta la situación se repitió. La India construyó barreras con Pakistán y con Bangladesh, Kenia con Somalia, Grecia y Bulgaria con Turquía y, en un vertiginoso giro de la historia, Hungría, el país que poco más de dos décadas antes desmanteló el muro que la separaba de Austria cambiando de paso el rumbo de la historia, comenzó en 2015 la construcción de una valla electrificada en su frontera con Serbia.
España no fue ajena a este nuevo paradigma, incluso ya antes del cambio de siglo. En 1998 Melilla vio reforzada la hasta entonces precaria división fronteriza con una valla de 12 kilómetros e inicialmente 6 metros de altura (luego 12) mientras que el año siguiente en Ceuta se levantó una barrera de 10 metros de altura y 8 kilómetros de extensión. En los años siguientes los asaltos de inmigrantes cada vez más numerosos, organizados y violentos, han exigido diversas ampliaciones y mejoras, incluyendo videovigilancia, sensores de ruido y movimiento, visión nocturna…etc. Buena inversión, en cualquier caso, pues la actualidad nos está demostrando dramáticamente que quien no protege sus fronteras deberá proteger sus calles y es que, como señalamos al inicio de este breve repaso histórico, «buenas vallas hacen buenos vecinos».