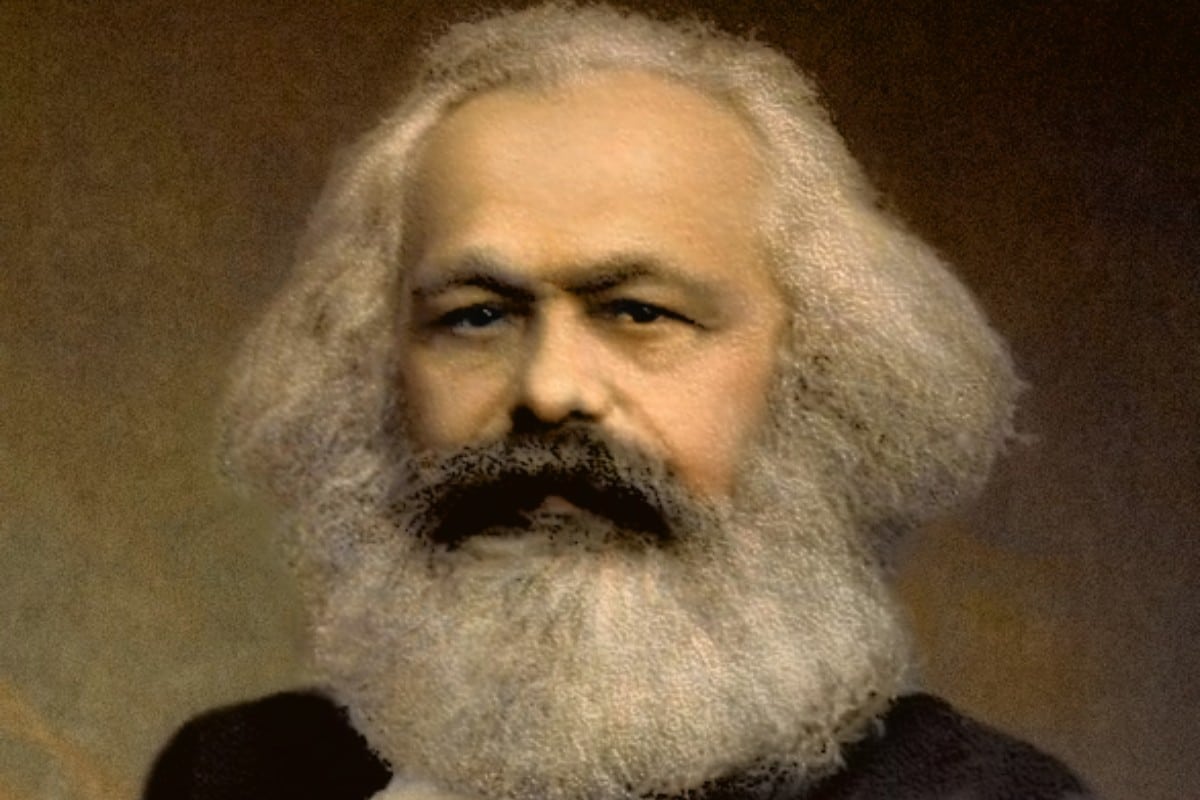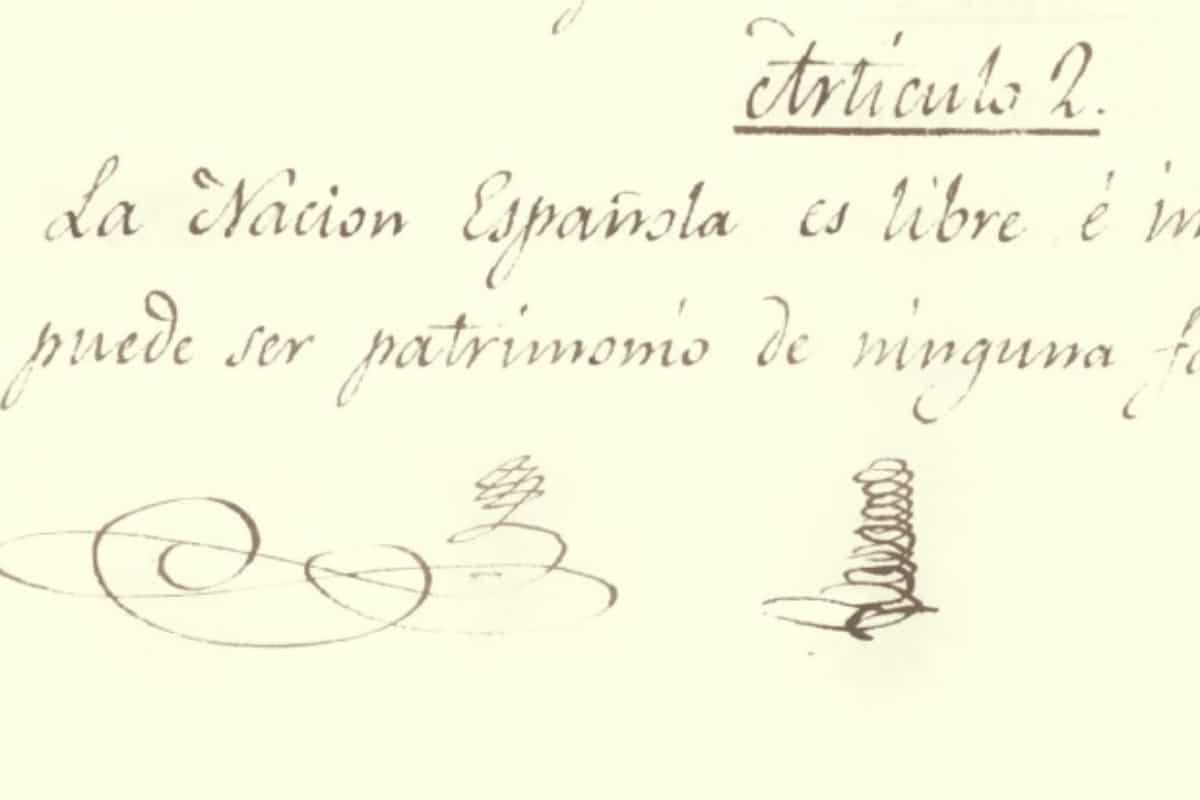Tiendo a desconfiar de aquellos que escupen demasiados datos, casi tanto como de los que fardan de vidorra en Instagram o de los que imparten webinars para emprender. Subtipos de ciudadano que, con más ritmo que concierto, proliferan como níscalos en el Valle del Jerte. Con frecuencia, los datos ocultan realidades tan singulares y descarnadas que su sola datificación las maltrata. Los datos trimestrales del paro, el PIB real per cápita o el número anual de divorcios son eso, datos; y las familias destruidas o depauperadas que hay detrás una suposición probable. Tres millones de parados son las poblaciones de Barcelona, Valencia y Sevilla; los 23.510 euros de renta -descontada la galopante inflación- suponen 16 años de estancamiento; y 87.000 divorcios al año dimensionan otra superstición más de una época que, no creyendo en Dios, está dispuesta a creer en cualquier cosa.
Cada día el catálogo de bienes y servicios que consumimos -y nos consumen- es más personalizado, customizando la experiencia hasta el fetiche
El dato es -o era-, por naturaleza, impersonal. Una igualación forzosa por la vía del gráfico, la infografía o la tablita Excel. En el peor de los casos, una cifra anodina que no causa ni frío ni calor; en el mejor, una granada aturdidora que, tras el destello inicial, confunde. Sin embargo, no ocurre así con los datos que –«consentimiento» mediante- cedemos en internet; esos sí que tienen nombre propio: el tuyo. Una hora y cuarto de términos y condiciones con cláusulas infinitesimales no invitan a la lectura reposada; que el trágala contractual sea insuficiente para limitar la querencia extractiva de las Big Tech, tampoco. Los casos Ashley Madison o Cambridge Analítica dan buena cuenta de ello.
Casi 5.000 millones de personas usamos internet. Unas siete horas de media al día. Al segundo se hacen unas 75.000 búsquedas en Google. Cuatro millones y medio al minuto. Más de dos billones al año. Y en el lapso de un bostezo, cada persona genera doce megabytes de datos. No hay multinacional cuyo timón no siga un enfoque data-driven y nuestras inquietudes, comportamientos y hábitos de (turbo)consumo son -mal que le pese a nuestro ego- muy predecibles. Ejemplos hay muchos, aunque pocos más conocidos que el de Billy Beane y el milagro de sus Oakland Athletics.
Hoy la experiencia humana es la materia prima: un disco de The Chieftains, los discursos del marqués de Valdegamas o el vermú dominical en Casa Hernández; también los «me gusta» furtivos, las fotos del último verano en Infiesto o la dirección de tu casa. Un mercado que comercia con futuros humanos a gran escala y que la socióloga Shoshana Zuboff acuñó «capitalismo de vigilancia», un nuevo ropaje del capitalismo -otro más- a través del cual cedemos nuestros datos personales a un poder opaco, sin límites ni fronteras, casi inconscientemente.
El derecho a la intimidad, la dignidad personal y familiar o la libertad de expresión se encuentran hoy sujetas a las leyes mercantiles
Cada día el catálogo de bienes y servicios que consumimos -y nos consumen- es más personalizado, customizando la experiencia hasta el fetiche. A mayor tiempo en línea, mayor es el regalo en forma de datos. El algoritmo es custodio de nuestro tiempo y la matrioska de vídeos sugeridos cantos de sirena. Que la realidad sea un despiste es un desagradable síntoma de los tiempos que corren; que mientras buceamos, ociosos, en el océano virtual estemos produciendo datos sin parar, un modelo de negocio.
El derecho a la intimidad, la dignidad personal y familiar o la libertad de expresión se encuentran hoy sujetas a las leyes mercantiles. A la compraventa. La trampa de la gratuidad nos ha convertido en productos y las grandes corporaciones están dispuestas a explorar y explotar nuestra intimidad a cambio del oro negro de nuestra época. Byung-Chul Han apunta a que cuando leemos un ebook, es en realidad el ebook quien nos lee a nosotros. De nuevo, más datos; datos que se convierten en información; información útil para nuestra clasificación y perfilado. ¿La consecuencia? Reos devotamente encerraditos en el panóptico de Bentham, cautivos por monocultivos tecnológicos y víctimas de la criminalización de sus usos y costumbres.
España no puede permitirse seguir regalando los datos de sus compatriotas sin apenas inmutarse
Frente al dataísmo, la defensa de la soberanía de nuestros datos es un imperativo generacional. España no puede permitirse seguir regalando los datos de sus compatriotas sin apenas inmutarse. El 92% de todos los datos del mundo occidental se almacenan en servidores propiedad de empresas norteamericanas; empresas que, en su inmensa mayoría, no tributan en España por los datos cosechados aquí. Mientras, nuestra legislación se arrastra a años luz del estado del arte tecnológico y Europa amaga, pero sin frutos. Al final, el control sobre el destino digital de nuestra patria y la reconquista de nuestros datos es responsabilidad únicamente de los españoles. En todos los frentes, físicos y digitales. Desde el Cuartel de Monteleón a la web 6.0.
Porque defender la soberanía nacional es también defender la soberanía de nuestros datos y reivindicar cierto carpetovetonismo digital se antoja, cuando menos, prudente.