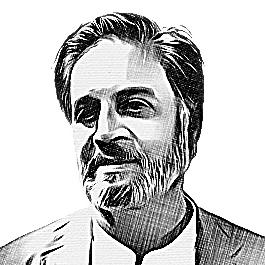Permítanme presentarles a Lankenua, un niño masái de 10 años que nunca ha pisado una ciudad.
Pese a vivir en una boma en la sabana, Lankenua nunca ha visto de cerca un león. Tampoco ha manejado papers de investigadores, convenientemente revisados por pares, sobre las costumbres gastronómicas de los leones, ni ha fatigado estadísticas sobre la frecuencia con que son devorados los humanos que se acercan demasiado a este animal.
Y, sin embargo, Lankenua sabe que debe mantenerse lejos de la fiera melenuda. Sabe que, si el león le encuentra, hay muchas probabilidades de que la cosa acabe mal para él. No lo sabe necesariamente por experiencia propia, sino porque le han contado unánimemente sus mayores. Y ese conocimiento, probablemente, le ha salvado la vida en más de una ocasión.
Los antropólogos discuten a menudo qué nos ha dado a los Homo sapiens sapiens un destino biológicamente tan exitoso, y así se habla de capacidad craneal, del aparato fonador que nos permite desarrollar un lenguaje o de la feliz posesión de un pulgar oponible. Pero sin duda uno de los factores esenciales de nuestra supervivencia sea la capacidad de reconocer patrones y de transmitir este conocimiento. Puede no ser preciso en absoluto, ignorar las causas o atribuirlas a mitos e incluso pasar por alto numerosas excepciones a la regla. Pero sin él es muy probable que ni usted, lector, ni yo estuviéramos hoy aquí.
Los estereotipos salvan vidas y los prejuicios ayudan a orientarse por la vida. Y el leitmotiv del progresismo actual, de la nueva izquierda woke, parece basarse en desposeernos de esa capacidad de reconocer patrones. No es, meramente, que la posmodernidad llame a contrastar los prejuicios con la realidad o a entender que los estereotipos son eso, estereotipos, verdades estadísticas, y que el caso concreto puede desviarse de la norma, no: se nos ordena que contradigamos mecánicamente lo que siempre se ha creído, que actuemos, incluso, deliberadamente en contra. Como receta para el suicidio civilizacional, es perfecta.
El curso ha comenzado, como si la Providencia quisiera ilustrar lo que digo, con tres trágicas historias en Estados Unidos que son otros tantos apólogos morales, reflejo de esa desactivación de nuestro instinto de supervivencia que subyace en el corazón de la doctrina woke. En unos pocos días, tres activistas del progresismo radical murieron, por así decir, mártires de su propia ceguera ideológica.
Ryan Thoresen Carson, un activista radical de izquierda antipolicía, fue asesinado a puñaladas por un joven negro mientras esperaba un autobús. Hay vídeo, y cualquiera puede comprobar que Carson, que esperaba aparentemente el autobús con su novia de madrugada, vio pasar a un joven del que cualquiera con dos dedos de frente y una mínima experiencia de la vida querría alejarse lo más posible. Pero Carson hizo lo contrario: se acercó a él y le empezó a hablar.
Se lee en el Daily Mail: “Amigos del activista asesinado de Brooklyn Ryan Thoresen Carson aseguran que sentiría lástima por el criminal adolescente que lo mató a puñaladas y querría que su asesinato se utilizara para promover aún más las políticas de izquierda en Nueva York […] Acababan de llegar a la ciudad de una boda en Long Island. Su atacante aún no ha sido identificado. La policía continúa buscando al sospechoso, que según los lugareños es un «adolescente».
Su novia Claudia Morales, que recaudará más de 50.000 dólares en donaciones de GoFundMe, supuestamente se negó a dar ningún detalle sobre el «joven» a la Policía, y se vieron obligados a obtenerlos a través de imágenes de vigilancia.
Josh Kruger, un activista LGBTQ radical y periodista de izquierda, fue asesinado a tiros dentro de su casa en Filadelfia. Lamentablemente, no se tomó en serio la creciente ola de crímenes y, de hecho, denunciaba como mera propaganda las preocupaciones de los comentaristas sobre la inseguridad de la ciudad. Recibió siete puñaladas de un joven al que, según la prensa, trataba de ayudar.
Por último Pava Lapper, de 26 años, directiva en una empresa de tecnología y rabiosamente de izquierdas y devota de Black Lives Matter, fue brutalmente asesinada en su lujoso bloque de apartamentos en Baltimore. Lapper dejó entrar a su edificio de apartamentos al asesino, un joven de color al que no conocía y luego se metió en un ascensor con él. Las imágenes de vigilancia muestran que el cadáver destrozado de esta mujer fue encontrado en la azotea de su apartamento unos días después.
Sí, las noticias están llenas de crímenes, pero estos tienen algo en común: hubieran sido fácilmente evitables. Estoy por decir que todos los que ahora me leen los hubieran evitado sin el menor esfuerzo, simplemente recurriendo al sentido común y a cierta prudencia elemental. Pero esa misma prudencia es lo que la izquierda woke condena y proscribe. El adepto tiene que meterse en el peligro mortal, no porque ignore que se trata de una situación que el común consideraría imprudente, sino precisamente por eso: lo contrario hubiera sido aceptar el prejuicio, el estereotipo. Y eso, para el progresista, es mil veces peor que la muerte.
Hoy estamos viendo cómo las políticas enloquecidas de fronteras (en la práctica) abiertas de par en par se traducen en un aumento espectacular de la inseguridad, especialmente en delitos violentos y sexuales. Y, sin embargo, la ideología izquierdista ha desactivado en sus adeptos el instinto elemental del ser humano de reconocer patrones y actuar en consecuencia.