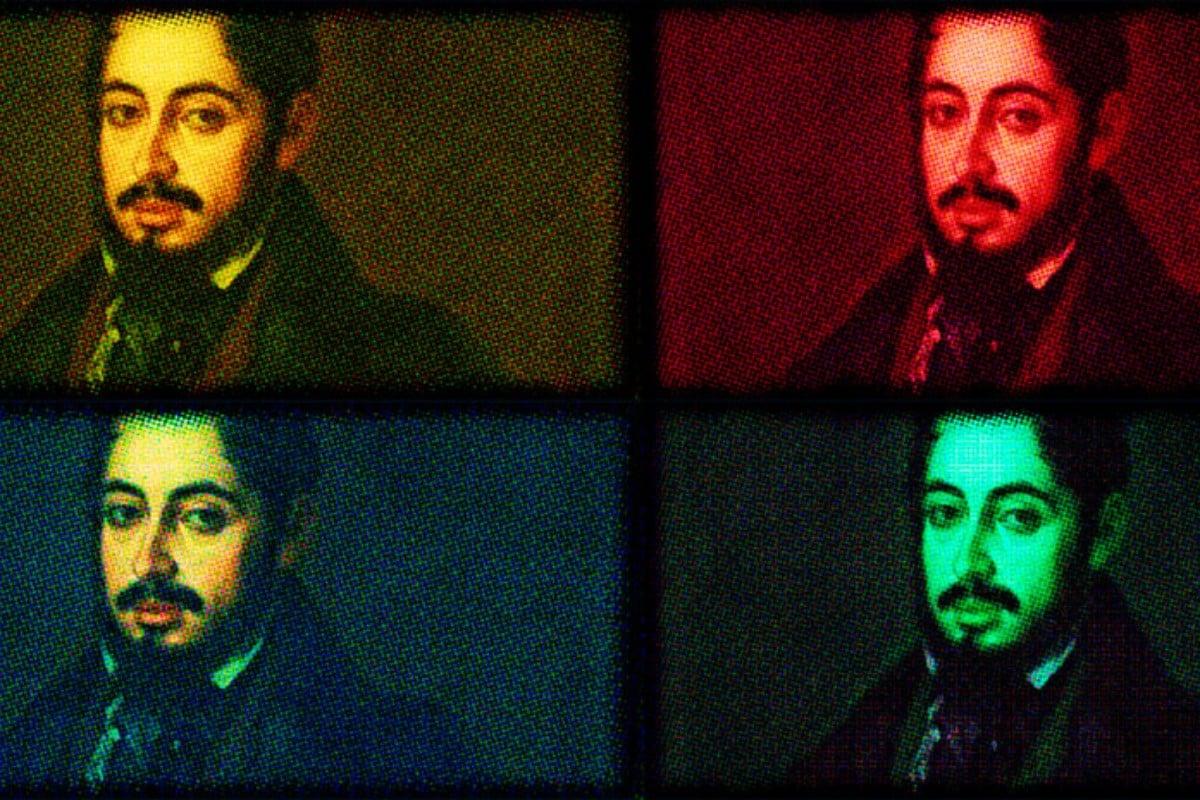De todos los temas teológicos de los que hoy se prescinde con rabiosa condescendencia, mencionar tan siquiera la Caída resulta intolerable. Quizás se deba a que siga siendo el tema político por excelencia que pone en jaque los presupuestos de fondo que nuestra época pretende colar como si fueran indiscutibles. Negada incluso nuestra naturaleza como una mera construcción social, convertida a lo más en un sucedáneo ecológico, se ha empeñado en imponer una parodia roussoniana del ser humano, cuyo desmentido la cancelación y los victimismos de toda especie se encargan también de corroborar a contrapelo.
Frente a sus prejuicios, la Caída nos recuerda que hemos perdido una plenitud, una inmediatez con la realidad, que ha dislocado todas nuestras relaciones: entre nosotros, dentro de uno, entre nosotros y con Dios, que ninguna autoayuda ni técnica de bienestar emocional serán capaces de restaurar por sí mismas.
El Génesis relata que, tras pecar, Adán y Eva “descubrieron que estaban desnudos”. El conocimiento del Bien y del Mal, a despecho de las ínfulas prometeicas, no proporciona sólo una visión clara y distinta de las cosas. Del abismo sombrío de la primera noche fuera del Edén la conciencia del hombre no se ha repuesto. Sin embargo, de la orgía más enloquecida a la esperanza más pura y doliente la historia humana imagina o sueña o anticipa, no por ello de manera menos real, la llegada inminente de un nuevo día.
Desde el Poema de Gilgamesh hasta las novelas de Louis-Ferdinand Celine o Thomas Mann, la narrativa ha explorado el revés de esa trama que va tejiendo a veces alerta, a veces delirante, nuestra conciencia. No es casual que todos los procedimientos que quisieron ensayar la novela realista y luego, cada vez con mayor radicalidad, las narraciones modernistas se orienten a su huidiza y obsesiva representación.
Parecería como si la postmodernidad hubiese dejado de lado hasta el residuo último de la inquietud metafísica que se escondía tras ese impulso estético. Como si fuera un Narciso ensimismado en su imagen, habría olvidado los relieves de la conciencia, cada vez más opacos, más fragmentados, menos misteriosos, destinada ella misma a desvanecerse como las pisadas impresas en una orilla del saber occidental. En el prefacio de Las palabras y las cosas Michel Foucault habría animado esa labor de demolición sin haber de soportar ningún tipo de escrúpulos: “Sin embargo, reconforta y tranquiliza el pensar que el hombre es sólo una invención reciente, una figura que no tiene ni dos siglos, un simple pliegue en nuestro saber y que desaparecerá en cuanto éste encuentre una forma nueva”. ¿Realmente puede uno sentirse reconfortado a la vista de las «formas nuevas» que pretenden borrar, con la excusa de la figura, la imagen y semejanza divinas que forjaron la tradición occidental?
¿Quién puede negar, no obstante, que la huella biopolítica es ya del todo inesquivable, si se quiere aprender no sólo a resistir sino a reorganizar modos de vida? Sin embargo, sin embargo. De una y otra manera en los últimos años se hablado dónde se encuentran los intelectuales y hasta los artistas cristianos. ¿Les es posible crear sin asumir en la propia carne de sus creaciones la herida de la muerte de Dios, del hombre, del autor y ahora, claro, en un bucle hacia el principio, también del Padre?
El cristianismo no es sólo una cosmovisión, una doctrina, una moral y hasta un conjunto de prácticas simbólicas y rituales. El cristianismo ha sufrido en Occidente una crisis de tales proporciones que sus escritores se ven también obligados a calibrar su confianza en la posibilidad de construir con su imaginación las figuras del Reino de Dios para nuestro tiempo. Los hermanos Karamázov de Dostoievski conserva el torrente profético de estas dudas y de los temores que genera la impotencia de lograrlo. Tal vez debamos volver a tener en cuenta aquellas palabras de Mijail Bajtin en uno de los ensayos reunidos en Estética de la creación verbal: “En este sentido se puede hablar acerca de una necesidad estética absoluta del hombre con respecto al otro, de la necesidad de una participación que vea, que acumule y que una al otro; sólo esta participación puede crear la personalidad exteriormente conclusa del hombre”.
Esta necesidad adopta unos perfiles singulares en aquellos escritores que viven con un punto radical de extrañamiento, tanto social como individual, su propia fe. No es infrecuente que en sus obras adopten también la modalidad, por más que revisada que esté, de la novela de formación o bildungsroman. Exploran así su identidad artística proyectada sobre los personajes de sus ficciones, preguntándose cómo visibilizar la tensión interna de una conciencia que, más que escindida, emerge de la fractura entre lo político y lo soteriológico – es decir, la posibilidad de una salvación que se ha vuelto ininteligible en nuestras sociedades, como si fuera el signo indescifrable de un lenguaje proscrito que siguiera confiando en Otro que nos trasciende-.
Esa perplejidad de una conciencia en lucha con el conocimiento moderno, experimentada a la vez como emancipación y culpa, puede llegar a adquirir una dimensión litúrgica. Si la liturgia constituye un oficio que celebra el sentido profundo de una realidad redimida, el novelista, a tientas, apoyándose en ella también puede interrogarse sobre las razones de su misterioso desvanecimiento mediante la economía o praxis novelística.
En Arqueología del oficio Giorgio Agamben señalaba que “Cristo cumple la economía trinitaria; el ministerio de la economía, en la medida que es una economía de la salvación, se realiza y traduce en un misterio litúrgico, en el que la metáfora económica y la metáfora política se identifican”. Aun de modo bizarro, algunos novelistas contemporáneos afrontan la exigencia inacabable de esta articulación entre sustancia y acción en el interior mismo de una conciencia que debe desplegarse imaginariamente. ¿Puede aún la ficción dar cuenta de lo que vemos “a través de un espejo en enigma” (1 Cor 13,12)? Si la fe está en crisis y la esperanza se tambalea, ¿cómo es posible amar? ¿Podríamos llegar a conocer plenamente si no es posible atisbar ni tan siquiera que hayamos sido conocidos? ¿Cómo soportar que, de hecho, se descarte como insatisfactoria, cuando no violenta e intolerable, esa misma posibilidad? El deseo nace de una carencia que buscamos consumar simbólicamente y que ahora nos conformamos con consumir. En cambio, el amor siempre ha sido una respuesta y una responsabilidad hacia el otro que nos precede.
Si los lectores de Ideas de La Gaceta me conceden el beneficio de la duda, me gustaría poder desarrollar estas intuiciones presentadas aquí esquemáticamente en próximos artículos. Tomaré como referencia dos autores que han adquirido gran renombre en la actualidad. La Septología del Premio Nobel Jon Fosse y Laurus de Evgueni Vodolazkin pueden constituir un buen hilo conductor a pesar de la diferencia de técnicas, modalidades y orientaciones ético-religiosas que una y otra ponen en juego. Sus protagonistas, Asle y Laurus, comparten un rasgo común. Viven como monachoi, como solitarios, a partir de una pérdida original: la de la mujer amada (Ales y Ustina). Su historia se irá reconstruyendo en los intersticios de unas conciencias que logran trascender su tiempo narrativo cuestionando (y liberando) asimismo el de sus lectores. Por seguir hablando en términos teológicos, su caída buscará la reconciliación de sus mundos novelescos con la experiencia del límite de su lectura. A su manera, incrédula y creyente, con una inevitable ambigüedad posmoderna a cuestas, se esfuerzan por celebran la muerte y su resurrección.