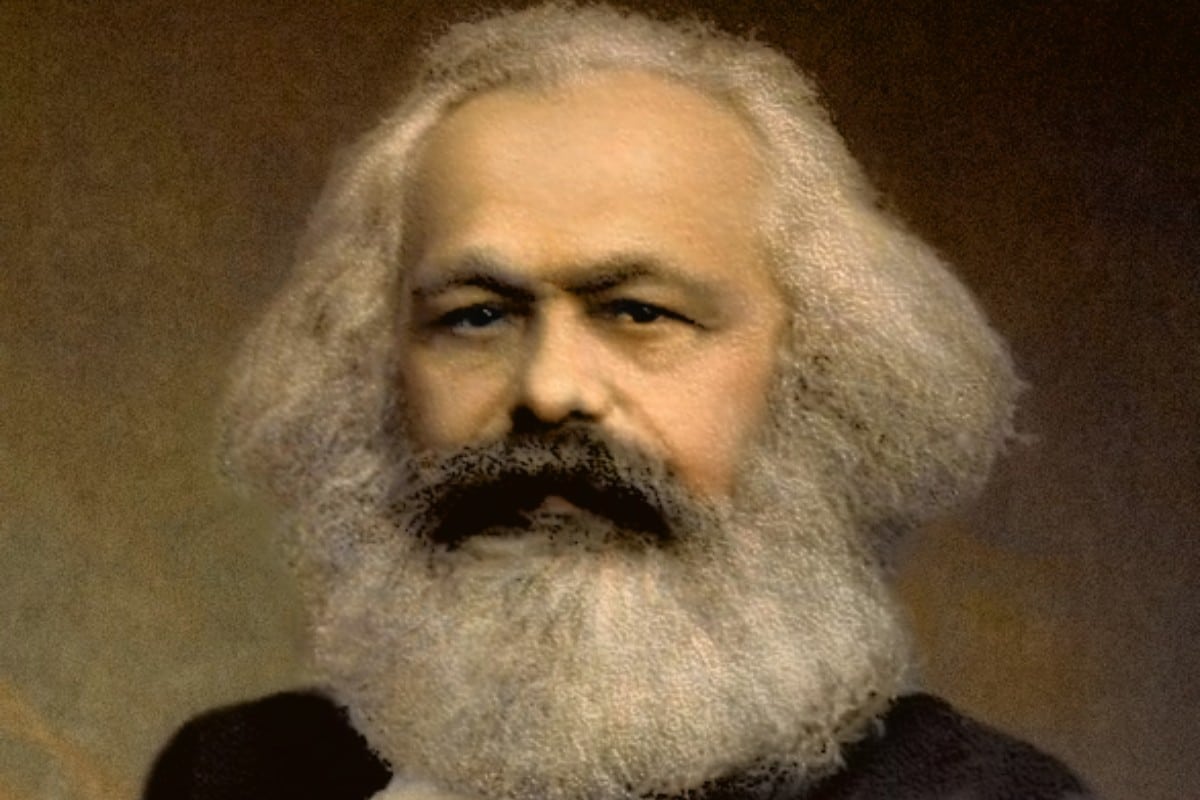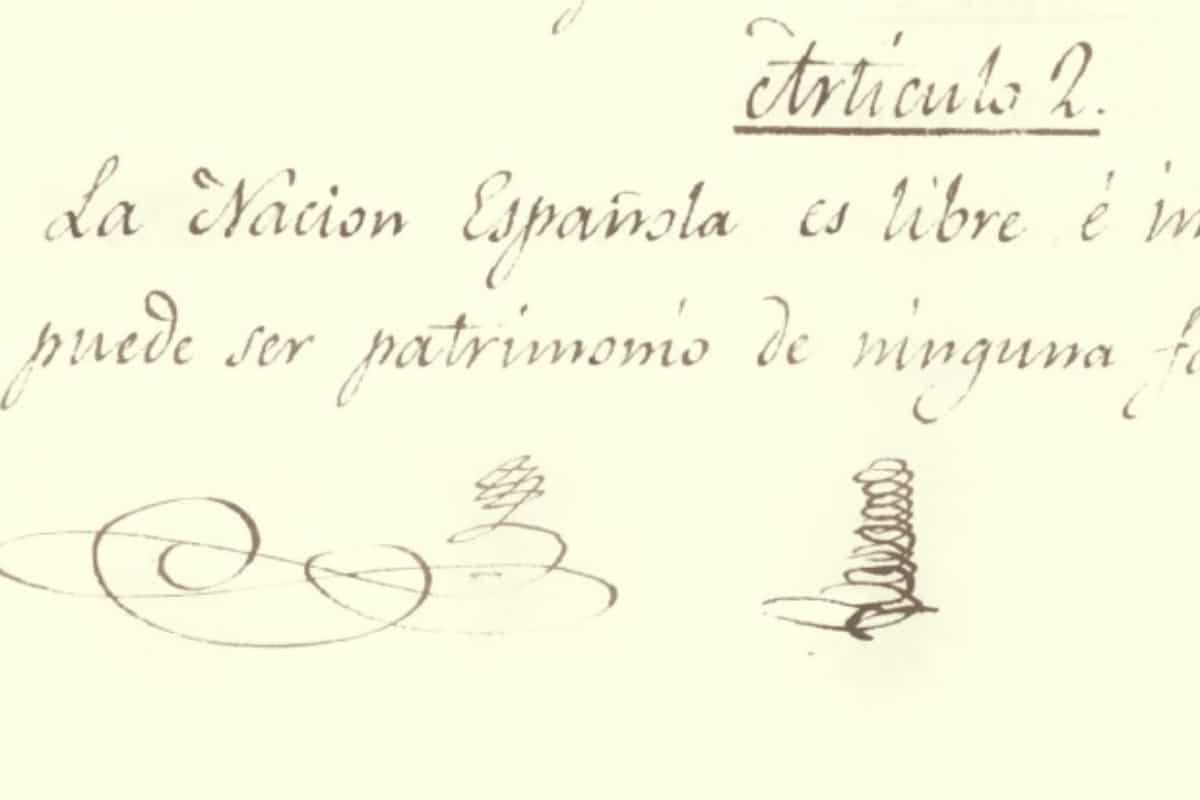En los dos artículos previos de esta serie hemos intentado trazar los jalones escondidos de un itinerario que pudiera unir en algunos ejemplos de la literatura más reciente la representación novelesca de la conciencia con el sentido litúrgico de la misma. Toca en esta entrega atreverse a ensayar un cierre.
Comenzamos el primer ensayo rememorando el motivo básico de toda narración: cualquier transgresión que obligue a restaurar un orden, mediante una aventura, es figura de la Caída. Con o contra ese dato fundamental, en que se funde lo empírico y lo simbólico, para resaltarlo o para borrarlo, todo relato alimenta su fábula. Es su combustible.
No es que la teología haga uso de un procedimiento narrativo para tratar de expresar un concepto. El modo tradicional de concebir la narrativa se funda, incluso a su pesar, en términos teológicos. La desobediencia recogida en el Génesis subraya la conciencia profunda y furiosa de nuestra finitud: no somos dioses. Querríamos serlos, pero no somos como ellos. Frágiles y libres: esa es nuestra condena. Los límites que nos impone la necesidad son, sin embargo, las puertas de nuestro deseo: esa es nuestra (dolorosa) salvación.
La imaginación conjuga, así, los tiempos de la esperanza. La esperanza, cuyos contenidos deberían cumplirse en el futuro, articula su presente mediante la memoria —y no sólo el sentido— de un final. “¿Qué hacemos?” es la pregunta ética. “¿Qué esperamos?” es la pregunta escatológica. “¿Qué hacemos en nuestro esperar?” es la pregunta del arte mientras espera haciéndose.
Esta espera se mantiene realizando gestos escatológicos. Está lanzada hacia el futuro, de un modo muy singular. Tal como sostuvimos con más detenimiento en el segundo ensayo, puede decirse que su forma es litúrgica. El arte celebra. ¿Qué celebra? Un pasado transfigurado, ni obligatoria ni remotamente embellecido. El artista esculpe por el presente las líneas que entrevió para su futuro. Rememora prospectivamente.
Celebrar no se reduce a expresar emociones ni a ensalzar sentimientos positivos. Está atravesada de una alegría que se ha depurado en el sufrimiento. Gaston Bachelard afirmó que “la poesía tiene una felicidad que le es propia, sea cual fuere el drama que descubra”; más aún, en ella “se trata de vivir lo no vivido y de abrirse a una apertura del lenguaje”. En tanto que una praxis que es en su fondo poiesis —es decir, un hacer y un (re)crear— la liturgia aspira a algo más que al conocimiento o, en otros términos, que a la gnosis. No le basta saber; impulsa a la acción humana que, siendo la más peligrosa y desesperada, resulta la más plena: amar. Si la definición tradicional de fe atribuye a esta creer en lo que no se ha visto, el amor consiste en experimentar en sí lo invisible. La esperanza dispone, retornando a un origen sin fin, la vía que permite ese salto desde el entendimiento presente a la comunión futura.
San Pablo decía que “ahora vemos como en un espejo, en enigma”, pues “ahora conozco en parte, entonces conoceré completamente, tal como fui conocido” (1 Cor 12,13). ¿Qué otra cosa hace el novelista, incluso más el modernista, sino ahondar en ese enigma, en cuyo espejo perfila los rasgos con que el hombre-lector conoce ahora? Cabe insistir: la representación de la conciencia novelística, y, por tanto, del conocimiento de las figuras de los personajes, pero también del narrador como fuente y mediación de las voces que pueblan el universo imaginario, posee un trasfondo litúrgico que, como se avanzó al comentar Septología de Jon Fosse, presenta una característica singular en esta fase al final de la postmodernidad: la cronoclastia.
El neologismo cronoclastia quiere decir etimológicamente “ruptura del tiempo”. Quien la practica rompe la ilusión de la linealidad temporal. De entrada, la cronoclastia no supone ninguna forma de anacronismo. No pretende volver atrás, ni situar algo fuera de su época, ni tan siquiera confundir épocas. Observa la temporalidad sub specie eternitatis. Aunque parezca paradójico, no la inmoviliza ni la retiene. Al contrario, la libera del yugo de la causalidad, sin incurrir en la arbitrariedad ni en el azar. Adensa el tiempo. Descubre los intersticios que lo conecta entre sus partes. Mira el presente como el futuro del pasado. Descubre en el pasado el presente del futuro. Atisba el futuro en un pasado presente.
Interpretábamos la Septología de Fosse como el viaje agonizante de la conciencia de su protagonista que la narración iba revelando. Laurus (2012), de Evgueni Vodolazkin, dividida en cuatro partes que llevan por sendos títulos el libro del conocimiento, de la renuncia, del camino y de la tranquilidad, supone también un itinerario existencial, aunque muy diverso. Su protagonista vive en el siglo XV y, al vivir en él, también se hace presente hoy, tanto intradiegéticamente, es decir, dentro del transcurso de la trama, como en su propia constitución diegética.
La novela se encuadra dentro del subgénero biográfico, bajo la forma de una historia recopilada por diversas fuentes, no al modo realista de David Copperfield de Charles Dickens, por ejemplo, sino al modo tardomedieval y barroco de datos recopilados entre diferentes crónicas, como canonizó Cervantes en el Quijote. Por esta constitución suya, muestra una gran libertad para experimentar con sus límites. No sólo se trata de que cada uno de los libros que lo componen estén protagonizados por un mismo personaje cuyo nombre va cambiando hasta cuatro veces (Arsénij, Ustín, Ambrósij y Laurus). En este proceso de maduración ascética e iluminativa con el que combate las amenazas de disolución psicótica que le asedian, el fluir de la propia trama obliga a la novela a cuestionar su propia estructura en dos niveles decisivos; a saber, el tiempo y la lengua.
Uno de los aspectos que más han llamado la atención de Laurus es el empleo de diferentes registros lingüísticos a lo largo de la novela que corresponden con variedades diacrónicas de la lengua rusa. Su traductor al español, Rafael Guzmán Tirado, ha atribuido esta combinación al “objetivo de expresar la idea filosófica principal del libro: el tiempo no tiene fronteras”. En la obra de Vodolazkin este rasgo estilístico absolutamente central a su trama cumple además otra función indisociable de esa “idea filosófica”: la palabra salva, la palabra cura, la palabra es el fármaco que alcanza a tocar los males más profundos de nuestro espíritu, adivinados a través de la psicología, pero no necesariamente fundidos con ellos.
En los Prolegómenos el narrador señala: “Dado el número limitado de medicamentos que existían en la Edad Media, el papel de la palabra era más relevante que ahora. Y era necesario hablar mucho”. Y añade poco después: “Pronunciando frases rítmicas, aparentemente libres de significado, hacían conjuros contra la enfermedad, intentando convencerla de que abandonara el cuerpo del paciente. En esta época, la frontera entre el médico y el curandero era relativa”. Esta resistencia entrelineada, tan moderna, a la fuerza pneumatológica que atraviesa, no obstante, la novela entera refleja también las propias dudas de un narrador posmoderno —en el sentido estricto de que no hay autor que no pueda no asumir, aunque sea enfrentándose, a la experiencia metaficcional y antimetafísica que conlleva toda novelística seria actual—. ¿No es acaso él mismo ante sus lectores, no por carencia de “medicamentos”, es decir, de técnicas, sino por abuso de ellos, el que ha de volver a pronunciar esas “frases rítmicas, aparentemente libres de significado” que le proporcionen no el placer de leer sin más, sino la energía para volver a mirar su realidad con una lucidez trascendente?
En este sentido, puede asegurarse que la cronoclastia de Laurus no es la de Borges. Sus estratos temporales no se superponen, ni se confunden: se acumulan. Ambrogio, el compañero de Arsénij en su peregrinación a Jerusalén, es capaz de predecir acontecimientos, como algunos que sucederán en 1977 y que la novela relata como si fuera una puesta en abismoproléptica, hacia delante: no profetiza grandes sucesos, sino “los eventos que vio se referían a historias particulares, que son, pensaba Ambrogio, en última instancia, con las que se construye la historia universal”. Así se ejemplifica que el futuro del pasado puede ser el presente narrativo.
Más importante es el hecho de que el protagonista Arsénij, que arrastra durante toda la novela la carga traumática de la muerte adolescente de su amada Ustina al dar a luz al hijo de ambos, no deja de luchar por atravesar un duelo que amenaza en apresarle en un bucle psicologista. Sin madre y sin esposa, pero con un referente masculino poderoso, la de su abuelo Xristofor, transmisor de sus habilidades médicas, Arsénij emprende un camino de duelo que le conduce a través de la figura del loco de Cristo y del monje, tan queridos en la espiritualidad rusa, a enfrentarse con la repetición de su pasado al final de la novela y a aceptar la culpa injusta que recae sobre él para ser causa de una redención personal y colectiva.
Tal evolución es posible por una comprensión escatológica del tiempo. En ese reino libre de la concatenación de causas la sanación no es tan sólo el efecto de una práctica médico-psicológica, sino el índice de la vida como un milagroso don que, a través de las heridas de la existencia, puede gozar ya por anticipado de la gloria futura. Dice Laurus: “Los acontecimientos en su memoria ya no estaban relacionados con el tiempo. Sucedían tranquilamente a lo largo de su vida, alineándose en un orden especial, que no estaba relacionado con el tiempo. Algunos de ellos surgían de las profundidades de su experiencia vital, mientras que otros se sumergían en esas profundidades para siempre, porque la experiencia que aportaban no llevaba a ninguna parte”. Tal conclusión supone haber acabado aceptando su propia vida y con ello, haber dejado de defenderse frente al terror de la muerte, sea de Ustina o la de él. La muerte no es simplemente el fin, sino la asunción de nuestra finitud abierta más allá de ella: “Su paz estaba relacionada con la esperanza con que cada día vivía en el monasterio, se fortalecía en él cada vez más. Ahora no dudaba de que su camino era el correcto, porque se convenció de que iba por el único camino posible”.
Desde esta doble perspectiva lingüística y temporal puede el lector seguir el desarrollo de una trama que puede a ratos sorprenderle, extraviarle e incluso abrumarle. En Laurus Vodolazkin se atreve a afrontar el sentido del milagro último que sostiene la realidad o no de nuestra esperanza: la resurrección. No la fama, ni tan siquiera la inmortalidad, sino el levantarse de nuevo a una plenitud que excede, con la palabra, una reducida comprensión de la presencia. También los lectores se ven confrontados con esta exigencia al acabar de leer la novela. Nadie es capaz de entenderlo y, sin embargo, nada vuelve a ser lo mismo tras haber vivido y leído la historia de Laurus: “En otras palabras, se puede decir que en el momento presente no está con nosotros. Sin embargo, vale la pena precisar que él mismo no siempre entendió qué tiempo debía considerarse presente”.
La representación de la conciencia novelística manifiesta así su arraigo también en el hecho decisivo de la cultura occidental: la esperanza trascendente de una vida definitiva. Las tentativas por figurársela, contra toda aparente prueba, encuentran en el oficio litúrgico un cauce privilegiado de actualidad.