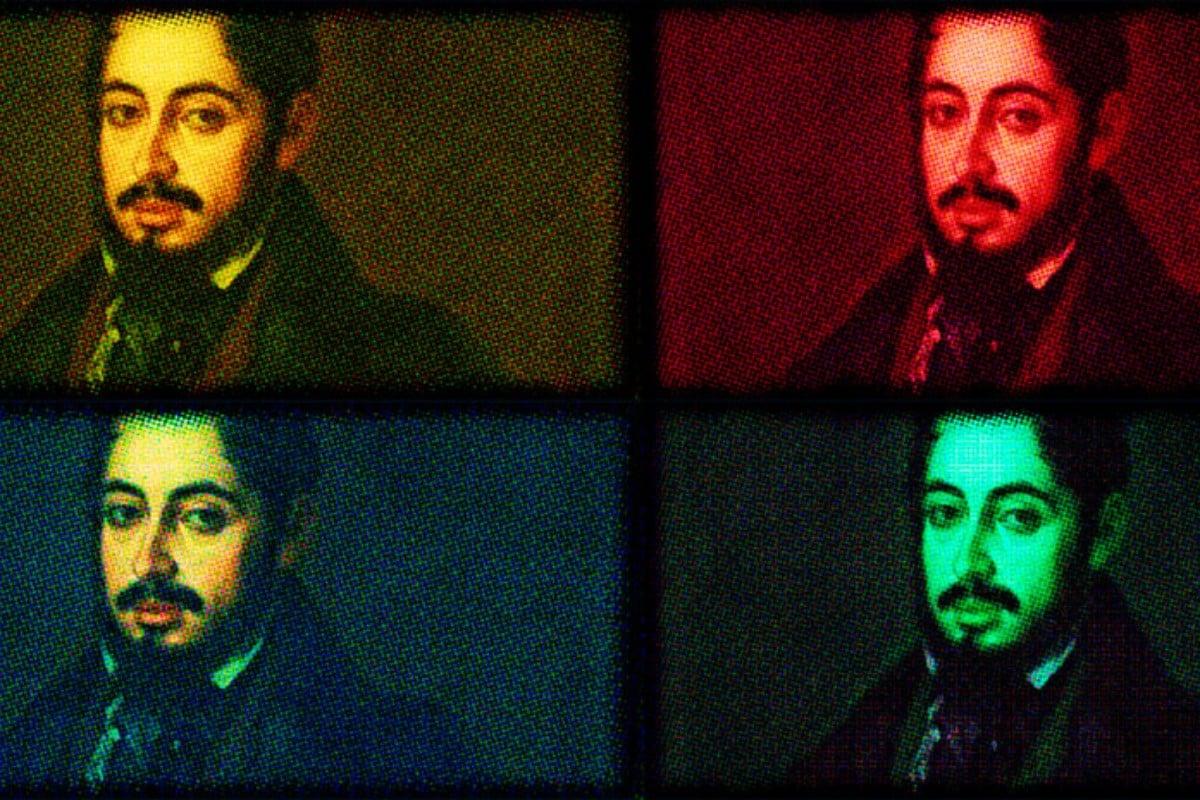Allá en los años 70 del pasado siglo, andaba yo, joven y cándido comunista español, por tierras de Hungría (poco tiempo: el suficiente para salir corriendo al otro lado del Telón de Acero). Dos cosas —positivas, no obstante— me impactaron profundamente: el hondo afán cultural que movía a mucha gente y el también hondo sentimiento nacional que —no sólo como consecuencia de la aplastada revolución húngara de 1956— impregnaba el aire del país. Ambas cosas me impresionaron tanto más cuanto que las dos ya estaban casi disolviéndose como un azucarillo en la España del tardofranquismo de donde yo procedía.
Viene lo anterior a cuento de que estas dos circunstancias (y sobre todo la última: el arraigo nacional) tal vez puedan servir para explicar, al menos en parte, lo que cabe calificar como el milagro de los antiguos países comunistas de Europa.
Ex Oriente lux
Lo que está sucediendo en los “países del Este”, como se les llamaba antaño, es, en efecto, un auténtico milagro, algo sin parangón con lo que vivimos en nuestros occidentales países de la vieja Europa. Es cierto que desde nuestro lado también nos llegan últimamente buenas noticias[1]. Pero no tienen punto de comparación con las procedentes de los antiguos países comunistas, muchos de los cuales, desde la propia Rusia hasta Alemania, han llegado a constituir, ante nuestros estupefactos ojos, una especie de bastión “i-liberal” y patriótico en el que se condensan los restos —esperemos que no sean los últimos rescoldos— de la civilización europea.
El caso de Alemania es particularmente flagrante. Como informaba aquí mismo Carlos Esteban, los patriotas de Alianza por Alemania (AfD) ya se han convertido, según las encuestas, en el primer partido en intención de votos… de la antigua Alemania Oriental, Berlín incluido. Por el contrario, y aunque su posición también es fuerte en la parte occidental del país, todavía le queda a la AfD un importante trecho que recorrer ahí.
Contemplemos, por otra parte, el resto de los países europeos ayer sometidos al comunismo. Empezando por la propia Rusia, continuando por la Hungría del iliberal Viktor Orbán (inventor precisamente del término “iliberal”) y la Eslovaquia del derechista Robert Fico, sin olvidar, pese a la reciente derrota, la Polonia del partido Ley y Justicia, así como la Bulgaria que también parece orientarse en tal sentido: está claro que en las tierras ayer holladas por el comunismo nos encontramos ante la avanzadilla o el germen de lo que cabe calificar —recurriendo al oxímoron con que se conoce aquella esperanza surgida en la Alemania de los años 20— como la Revolución Conservadora europea.
Cuando en 1989 cayó el muro de Berlín, arrastrando dos años más tarde a la propia URSS, todo parecía indicar sin embargo que, después de tanto sufrimiento y tanta miseria, el orden liberal-capitalista se iba a imponer de forma aplastante en las tierras donde, desde 1917 en unas y desde 1945 en otras, había ondeado la bandera roja del socialismo. Y así ocurrió en los primeros años. Llegó incluso a triunfar el más asfixiante de los neoliberalismos (piénsese en aquel borrachín de Boris Yeltsin que hasta consiguió engendrar —¡tiene mérito!— más miseria que la derrotada URSS); pero la cosa no prosperó y acabó dando paso a la situación que hoy conocemos.
¿Por qué semejantes diferencias?
¿Por qué tanto el individualismo apátrida como el nihilismo woke que extiende su disolución por todo Occidente se detienen justo a la altura de lo que era ayer un Telón de Acero y es hoy una barrera, intangible pero sustancial? ¿Por qué, en uno de sus lados, los pueblos se empeñan en arraigarse en una patria, tener un destino, vivir con el aliento de una tradición, mientras que en el otro lado se empeñan en todo lo contrario?
¿Por qué, con otras palabras, los frutos de décadas de comunismo llevan a alejarse tanto de él como del liberalismo, mientras que los frutos de décadas —dos siglos, en realidad— de liberal-capitalismo llevan a mantenerse dentro de éste?
Una de las explicaciones hay que buscarla, sin duda, en que el yugo comunista es tan brutal, burdo y grosero que imposibilita consenso alguno. Nadie que lo haya sufrido en su carne puede creerse sus eslóganes, dar crédito a sus falacias. Lo que caracteriza, en cambio, al dominio liberal-capitalista es un ardid tan sutil y refinado que le permite engendrar el más amplio de los consensos.
El bienestar económico que aporta —o, al menos, aportaba hasta hace unos años— se completa con la ilusión —la coartada— de una libertad que, consistiendo en votar “Sí o Sí” a lo mismo, permite elegir cada cuatro años entre dos o tres facciones que, salvo excepción, son perfectamente intercambiables entre sí.
Lo anterior, sin embargo, sólo explica una parte de nuestra cuestión. Sólo da cuenta de por qué el comunismo se desmoronó como un castillo de naipes y carece hoy de posibilidad alguna de regresar ahí donde imperó. Pero ello no nos explica por qué lo que ha remplazado al comunismo no ha sido, como todo el mundo preveía, la sociedad líquida del liberalismo.
Más concretamente hablando, ¿por qué a un lado del antiguo Telón de Acero se rechaza categóricamente la llegada de una inmigración masiva que, al otro lado, es acogida por unas jubilosas élites y rechazada tan sólo por una parte (de momento) de la población? ¿Por qué los pueblos del Este de Europa se aferran, como a su bien más preciado, a sus tradiciones y a su identidad nacional, mientras que los pueblos de Occidente —sus masas, mejor dicho— se consideran como una suma de átomos que, sin criterios, valores ni principios, pueden decidir cuanto les plazca? ¿Por qué en la noche del día del Rey San Esteban, fiesta nacional de Hungría, una inmensa Cruz iluminada se alza, por ejemplo, presidiendo el Parlamento, al lado de las aguas del Danubio? ¿Por qué, si algún símbolo se alzara en la fiesta nacional de alguno de los países occidentales, sería más bien la bandera arco iris del movimiento LGTBIQ+?
Como con todos los grandes impulsos que mueven a los pueblos, es difícil encontrar respuestas claras, tajantes. Una de ellas podría ser la de atribuir a quienes ayer experimentaron tan de cerca el comunismo el mérito de haber intuido la oscura afinidad que se teje entre el materialismo gregario del socialismo y el materialismo individualista (y gregario también) del liberalismo. Pero de intuiciones tan sutiles no hay ni puede haber, por supuesto, prueba alguna.
Busquemos otras razones
Recordemos que, pese a su materialismo gregario y a sus demás horrores, el comunismo no dejaba de tener algo parecido a —llamémoslo así— un “proyecto transcendente”. La visión socialista del mundo no dejaba de ser precisamente eso: una visión del mundo. Una visión, es cierto, burdamente materialista; pero una visión, una proyección, una inserción en todo un horizonte histórico. En un destino. “Destino de clase”, lo llamaban; pero destino. Nada que ver con la falta de destino, con la pragmática inmediatez, sin destino, horizonte ni proyecto, de un liberal-capitalismo que vive anclado en un solo aliento: ganar más, consumir más.
Ya lo hemos dicho: fuera de la ideología del marxismo y de su “materialismo histórico”, lo que se abría tras aquel proyecto y aquel destino era un abismo hecho de grisura, terror y fealdad. Pero lo que aquel proyecto implicaba y predicaba, lo que daba a respirar, era exactamente lo contrario de lo que implica, predica y se respira en el aire —también gris y también feo, pero de una grisura y de una fealdad absolutamente distintas— del liberal-capitalismo.
Una grisura y una fealdad suficientemente distintas como para que, años después de haber concluido aquel sueño consistente en una pesadilla, la maltrecha piel de rusos, húngaros, polacos, checos, eslovacos, alemanes… haya quedado impregnada por algo muy distinto del sedoso aceite que se desliza por la piel lisa, sin relieves, grietas ni espesura del liberal hombre occidental.
Una piel —la de ellos— que se ha hecho tanto más recia cuanto que la idea de nación, de patriotismo —de nuevo: “patriotismo proletario”; pero patriotismo, al cabo— no dejó de estar presente y ser fomentada a lo largo de aquellos tiempos siniestros. Así sucedió muy especialmente en Rusia; pero también, y pese a las contradicciones que ello entrañaba, en los países sojuzgados por la URSS, donde nunca se impidió que se mantuviese vivo el sentimiento de identidad nacional.
Todo lo contrario de cuanto acontece en los países de un liberalismo que, idealmente, quisiera ser apátrida. Desearía con todas sus fuerzas —otra cosa es que sólo lo logre en parte— negar la nación, borrar los vínculos, olvidar la tradición, desechar la comunidad, arrinconar los arraigos, relegar la historia: no tener, en suma, otro fundamento que el del individuo entregado a su ensimismada, desasosegada soledad.
[1] Proceden de la Italia de Meloni (pese a las desilusiones engendradas por su política inmigratoria y su sumisión a los dictados de la UE y de la OTAN), de Suecia, de los Países Bajos (aunque Geert Wilders se está topando con el cordón sanitario alzado por el conjunto de la biempensancia) y de Francia, donde los sondeos encaraman cada vez más a Marine Le Pen por delante de Macron. ¿Le añadimos también la resistencia que parece iniciarse en España desde un espíritu de ruptura con el Régimen del 78 y su casta liberalia? ¡Añadámoslo!