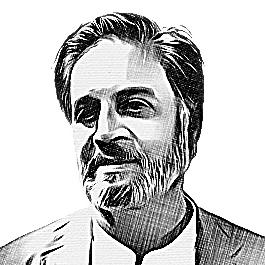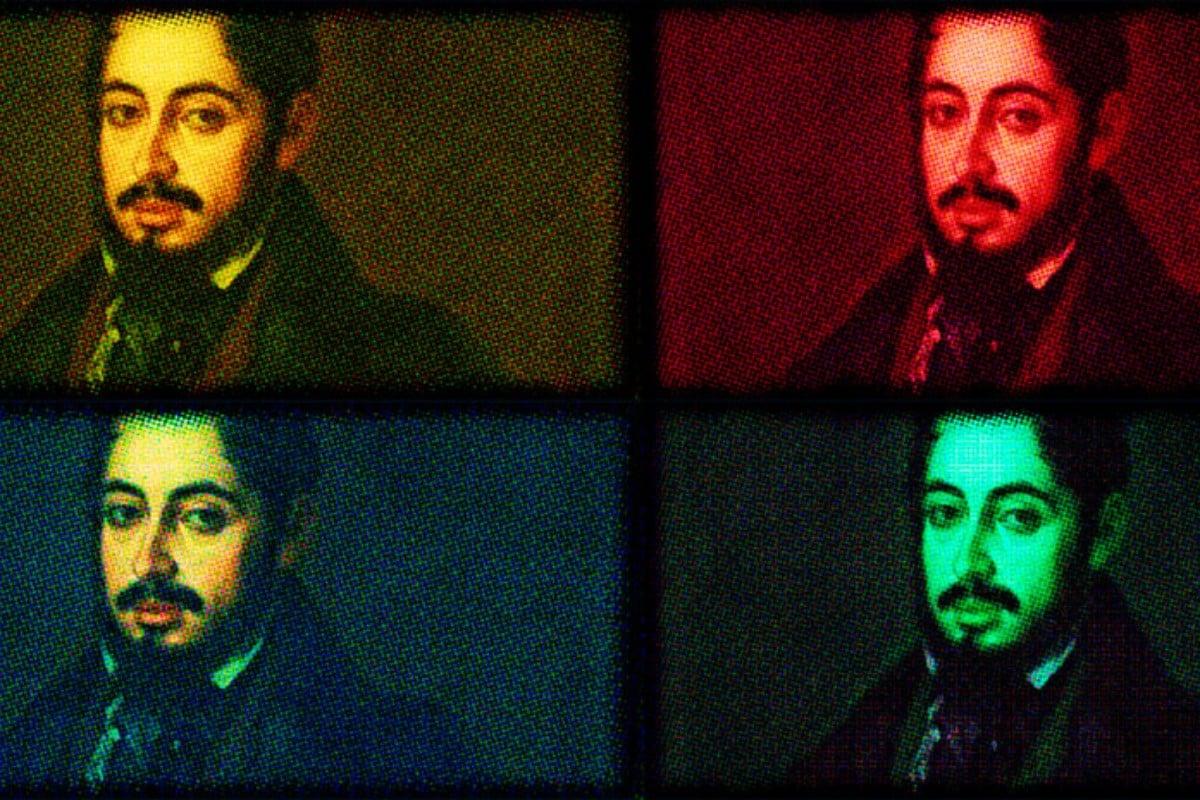En uno de sus mejores números, el recientemente desaparecido cómico norteamericano Norm McDonald aparece en el escenario leyendo abstraído un libro de Historia. Al cabo, levanta los ojos del libro y exclama, asombrado: «¡Guau, TODAS las guerras las han ganado los buenos! ¿Cuántas probabilidades había?».
Han sido pocos, creo, los columnistas que no tenían escritas a medias de antemano sus impresiones sobre la intervención de Ramón Tamames en la reciente moción de censura de Vox, que al periodismo se lo comió el gato del partidismo de subvención hace ya años. Y es una verdadera pena, porque si algún corresponsal de Marte o cronista sin gallo en esta pelea hubiera analizado la sensación que dejó el cuasi nonagenario político en el Parlamento hubiera contribuido bastante a entender cómo hemos cambiado.
Volvía un político de esa Transición convertida en brumosa leyenda como el Fantasma de las Navidades Pasadas y la impresión general que dejó era, sorprendentemente, de suprema irreverencia. Porque si nuestro tiempo presume de superar un tabú por día, lo cierto es que se limita a dar lanzadas al mismo moro muerto una y otra vez mientras construye dogmas de acero que solo se diferencian de los antiguos en ser imposibles de creer por un segundo.
Pero la irreverencia del profesor no se limitó, ay, a blasfemar contra los pilares del consenso político español sino que, como en un ataque de distracción, apuntó su artillería contra el «sacrum» universal, la verdad revelada para el planeta entero.
Se metió con Churchill.
Sí, como lo oyen, se metió con Churchill como si fuera bengalí o pastún. Y con ello pisó una línea invisible que debió de percibirse como un trallazo en la espina dorsal de sus oyentes.
Olviden todo lo que hayan oído sobre laicismo, la matraca de que vivimos en un Occidente laico, cada vez más liberado de las cadenas de la religión. No hay, no ha habido nunca, no puede haber poder sin doctrina común, y toda historia es historia sagrada, historia de salvación.
No es cosa de izquierdas o derechas. Esas tribus tienen cada una sus propios ídolos, que la otra aborrece. No sé, el Che, o Margaret Thatcher. Pero luego están los universales, los transversales, los de estricta observancia, como la trinidad Gandhi-Mandela-Luther King.
O, un escalón por debajo, Churchill, de quien todo el mundo parece admirar una promesa electoral tan poco apetecible como «sangre, sudor y lágrimas».
Churchill no es un político en la historia, es EL político por el que deben juzgarse todos los demás. De un gobernante inepto decimos que «no es precisamente Churchill», como de un orador premioso decimos que no es Demóstenes. Lo ha dicho nada el expresidente Bush Jr. sobre el héroe que ha fabricado el Departamento de Estado para nuestros días, Volodímir Zelenski: «Es el Winston Churchill de nuestro tiempo».
Y Tamames, como un reventador, le buscó las costuras al héroe en una parrafada que debió de costar más de un sofoco parlamentario: «La leyenda negra la han hecho los imperios más despóticos, como es Inglaterra. La compañía de las indias orientales desindustrializó India entera para ocuparse de poner las fábricas en Manchester y el algodón en la India. Todavía en 1944, en plena Guerra Mundial, Churchill hizo posible que tres millones de toneladas destinadas a los bengalíes se pasaran a otros fines. ‘Que les dé de comer Ghandi’, dijo el propio Churchill. Ese es nuestro admirado Churchill cuando se estudia la historia comparativa de los imperios de España y de Inglaterra». Vamos, que Churchill no era, al parecer, precisamente Churchill.
La leyenda de Churchill se cimenta en dos pilares. El primero es que ganó la «buena guerra», el mito fundante de todo lo que vino después, o, al menos, estaba entre los líderes políticos de bando que ganó. Y, no en menor medida, era la némesis del Monstruo 10, del perfecto villano, del hombre con el que siempre acaban comparándote cuando vas ganando un debate político: Adolf Hitler. Stalin fue su amigo antes de ser su enemigo; De Gaulle llegó tarde a la película, también Roosevelt. En el principio, en solitario frente a Hitler, estaba Winston. Que, con toda probabilidad, hubiera pasado a los libros de Historia como un monstruo si, por la coincidencia de la que hablaba Norm McDonald, hubiera perdido.
Así, hoy, en vez de alabar sus afortunadas frases, recordaríamos cómo durante la guerra se declaró entusiasta del «bombardeo terrorista», escribiendo que quería «ataques absolutamente devastadores y exterminadores de bombarderos muy pesados», lo que se hizo pavorosa realidad en Dresde y Colonia.
O se harían especiales del Canal Historia contando cómo, en su calidad de secretario de Estado para la guerra, fue uno de los pocos funcionarios británicos a favor de bombardear a los manifestantes irlandeses, sugiriendo en 1920 que los aviones deberían utilizar «fuego de ametralladoras o bombas» para dispersarlos.
Los niños aprenderían con horror cuando, con los disturbios en Mesopotamia en 1921, siendo secretario de estado para las colonias, Churchill actuó como un criminal de guerra: «Estoy firmemente a favor de usar gas venenoso contra las tribus incivilizadas; sembraría un vivo terror». Y ordenó el bombardeo a gran escala de Mesopotamia, con un pueblo entero aniquilado en 45 minutos.
¿Seguimos? En Afganistán, Churchill declaró que los pastunes «necesitaban reconocer la superioridad de la raza británica» y que «todos los que resistan serán masacrados sin piedad». Apunta: «Procedimos sistemáticamente, aldea por aldea, y destruimos las casas, llenamos los pozos, derribamos las torres, talamos los grandes árboles de sombra, quemamos las cosechas y rompimos los depósitos en una devastación punitiva… Cada miembro de la tribu capturado fue atravesado o cortado a la vez«. No suena demasiado churchilliano, ¿verdad?
En Kenia, Churchill participó en la reubicación forzosa de la población local de las tierras altas fértiles para dar paso a los colonos blancos y el envío forzoso de más de 150.000 personas a campos de concentración. Las autoridades británicas utilizaron la violación, la castración, cigarrillos encendidos en lugares sensibles y descargas eléctricas para torturar a los kenianos bajo el gobierno de Churchill.
Pero los «judíos» del venerado político británico fueron los indios, «un pueblo bestial con una religión bestial». Se sintió frustrado cuando sus colegas de gabinete le disuadieron de usar armas químicas en la India, y se burló de sus escrúpulos, anotando que «las objeciones de la Oficina de la India al uso de gas contra los nativos no son razonables».
La historia es, al fin, sucia, llena de las irritantes complejidades del alma humana, complicadas aún por la dinámica propia de las sociedades. Así que mejor nos hacen una ley de memoria democrática que nos diga quiénes son los malos y quiénes los buenos.