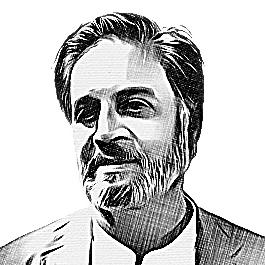Ahora que el anuncio del apocalipsis se ha convertido en recurrente política de Estado de quienes quieren destruir los Estados, es un buen momento de recordar a una precursora injustamente olvidada, Nongqawuse.
Un día de primavera de 1856, Nongqawuse, una adolescente huérfana xhosa (el mismo pueblo al que pertenecía Nelson Mandela), volvió del río y le dijo a su tío que se le habían aparecido los espíritus de sus ancestros para darle instrucciones bastante precisas al pueblo.
Bajo el dominio británico, los xhosa, el mayor pueblo de la región, vivían tiempos oscuros. No eran dueños de su destino, sino que malvivían como ganaderos y agricultores, expuestos a epidemias humanas o del ganado y a malas cosechas, por no hablar de la humillación, dolorosa para un pueblo orgulloso, de vivir bajo el yugo extranjero en su propia tierra.
Pero esa deplorable situación estaba a punto de revertirse de modo sobrenatural, al decir de Nongqawuse, si el pueblo, todo el pueblo, seguía fielmente las instrucciones que le habían transmitido los espíritus. Y las instrucciones eran estas: todos los xhosa debían destruir las cosechas y matar al ganado como sacrificio a los antepasados, que volverían del País de los Muertos con todos los grandes guerreros difuntos para arrojar a los blancos al mar y traer a los xhosa una Edad de Oro.
La tensión con los británicos estaba en su punto más elevado, las cosechas eran escasas y el ganado sufría continuas epidemias, así que lo que ofrecía la profecía de Nongqawuse sonaba bien y, desde luego, era más fácil que cualquier alternativa. Así que la profecía pasó de la niña a su tío, que convenció al jefe tribal, Sarili ka Hintsa, que empezó dando ejemplo al quemar sus propias cosechas y sacrificar sus propias reses.
Pronto se extendió la profecía por todo el lugar y en seguida estaban casi todos quemando sus cosechas y matando sus cabezas de ganado como locos, literalmente. Se calcula que de los 70.000 xhosa que vivían entonces en la colonia de El Cabo, sólo un 15% se negó a seguir las instrucciones de la profecía, y sufrieron una enorme presión por parte de la mayoría, que les calificaba de «apestosos» y les acosaba para que fueran «solidarios». Nongqawuse seguía recibiendo visiones y conminando a la destrucción, anunciando finalmente la fecha del comienzo de la Edad de Oro.
La fecha llegó y pasó sin que ocurriera nada. Se cambió la fecha —otro rasgo que se repite en estas lides— pero tampoco hubo nada entonces, ni el sol se volvía rojo ni llegaban los muertos con magníficas reses y cereal en abundancia. Y ya no quedaba grano ni carne para comer.
Más de la mitad, 40.000, murieron de hambre, y el resto se vio obligado a renunciar a sus tierras para ir a trabajar como jornaleros en régimen de semiesclavitud para los blancos. Nongqawuse, antes de que estallara la tragedia y viéndola venir, se había refugiado con los británicos.
A nadie se le escapa que los mandatos de cuatro años propios de las democracias de partidos son un incentivo para un cortoplacismo suicida, basado en el principio de que el que venga detrás, que arree, y que llevamos décadas viviendo de empeñar las joyas de la abuela, es decir, de lo producido por generaciones anteriores. Pero nunca hasta nuestros días se habían dado desde arriba instrucciones para que destruyamos riqueza con la promesa de unas profecías cada vez más cuestionadas.
Está todo aquí, pero en una escala nunca vista, con un poder nunca imaginado. Incluyendo la adaptación de las fechas proféticas, más que nada porque las únicas profecías concretas ya caducadas se han incumplido de manera absoluta. Los niños siguen conociendo la nieve, y el Polo Norte sigue ahí, obstinado en no deshelarse y en frustrar el Paso del Norte a los rusos. La población de osos polares aumenta, las Maldivas construyen nuevos aeropuertos a pocos palmos sobre el nivel del mar y los multibillonarios profetas de la ecocatástrofe se hacen construir mansiones a pie de playa como si sí hubiese mañana.
Quizá sea que todo esto no va con ellos, que tenga razón Yolanda Díaz y estén sacando brillo a sus cohetes para salir del planeta. Pero no es probable.
Lo seguro es que la nueva Nongqawuse está dispuesta a imponer sus profecías por las bravas, y nos manda matar nuestro ganado y acabar —literalmente— con nuestras cosechas. Para ser felices sin tener nada, se entiende.
Aunque no todos. El planeta puede soportar una carga humana muchas veces mayor que la actual, pero con tecnología y energías baratas. Las hambrunas han sido una constante de la humanidad, y hemos acabado prácticamente con ellas gracias a los avances en métodos de cultivo y fertilizantes. Si se aplican al planeta medidas drásticas como las aplicadas en Holanda, la consecuencia es la muerte por inanición de miles de millones. Según fuente tan poco sospechosa de ignorancia como es Patrick Moore, cofundador de Greenpeace, la política de Net Zero —eliminar por completo la huella de carbono de la humanidad— mataría aproximadamente a la mitad de la humanidad.
El coste de las medidas para evitar el presunto apocalipsis suben por día. Hace unos años, la estimación era de 98 billones de dólares. Ahora son 131 billones de dólares. En unos años serán 200 billones de dólares.
Moore recuerda algunas obviedades —«verdades incómodas» podría llamarlas Al Gore—, como que en un pasado no muy lejano las temperaturas medias eran considerablemente más altas a las de hoy, y las consecuencias no fueron ni mucho menos negativas, o como que hay cero pruebas de que las emisiones de CO2 derivadas de la actividad humana lleven a un calentamiento global.
Pero esto es fe, no ciencia. Y, sobre todo, no parece afectar a los mismos que predican y financian la mala nueva. Porque el castigo lo sufriremos nosotros, la plebe, no ellos.
En el Antiguo Régimen había una curiosa figura llamada «el niño de los azotes». Los reyes debían dar a sus vástagos y herederos una excelente educación que no podían aplicar personalmente, ocupados como estaban con sus cosas. Así que a los regios infantes les educaban preceptores y nurses en un tiempo en que la letra entraba con sangre. Pero había un problema: si el infante se hacía merecedor de un buen azote, ¿qué hacer? Un súbdito no podía osar plantar la mano en las reales posaderas. Así que, cuando el augusto niño hacía una gamberrada o no estudiaba, se aplicaba el castigo merecido sobre las nalgas de un niño pobre contratado a tal efecto, el «niño de los azotes».
Y eso somos para la élite política y financiera, una miríada de «niños de los azotes». Ellos pueden seguir volando en sus jets privados, pero usted tiene que renunciar a su Dacia.
Recientemente, el Vaticano hizo una pública una nota en la que anunciaba alborozado que el inminente Sínodo de la Sinodalidad que se celebrará en Roma ha decidido compensar ecológicamente sus emisiones de CO2. Reza la nota que «la Secretaría General del Sínodo pretende contribuir a la protección de la creación mediante una forma de compensación de las emisiones residuales de CO2 producidas por la próxima XVI Asamblea General de el Sínodo de los Obispos».
Las compensaciones para el CO2 sinodal se harán a través de un proyecto llevado a cabo en Nigeria y Kenia que tiene como objetivo difundir cocinas eficientes y tecnologías de purificación de agua para familias, comunidades e instituciones. Que compensen ellos.