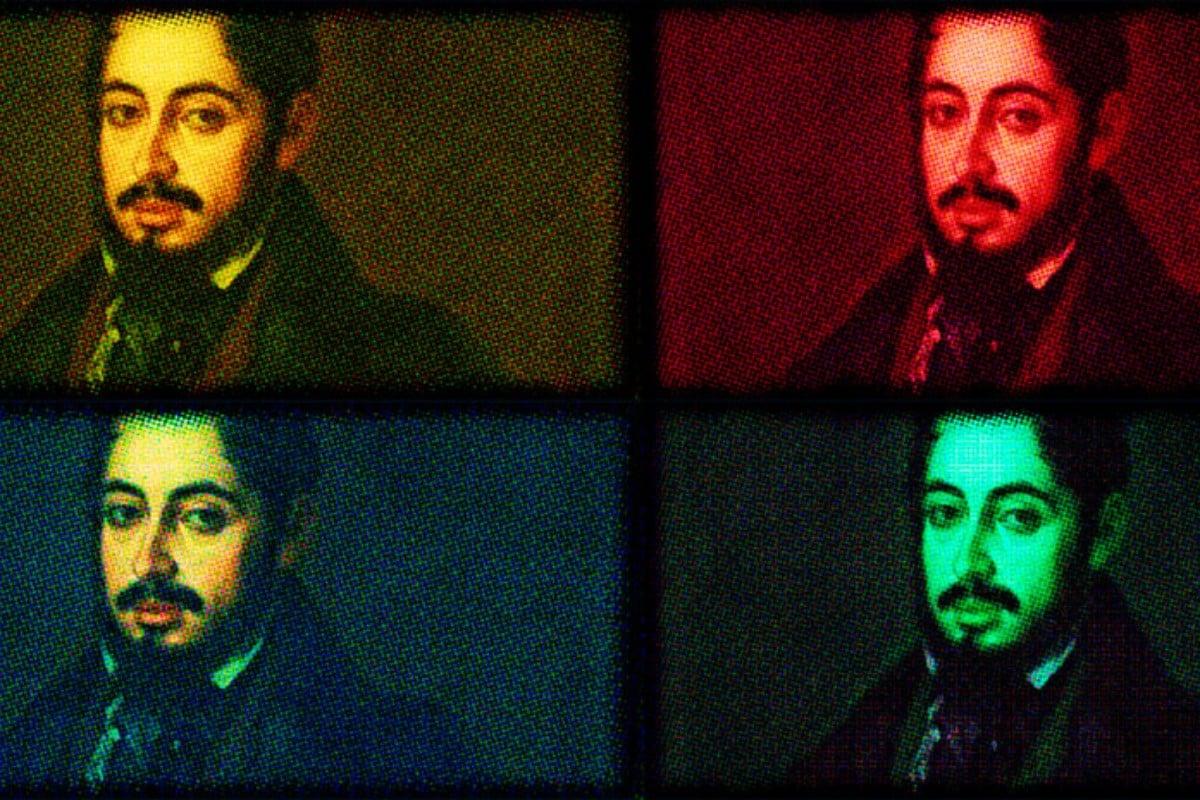Ahora, cuando dentro de unos días el prófugo entre, victorioso y amnistiado, por la Diagonal de Barcelona; cuando celebre su triunfo avanzando en carro tirado por los mulos Sánchez e Iceta; cuando, algo más tarde, se vote en popular referéndum el desgajamiento de la región catalana de la patria española común; ahora en que todo ello está a punto de acontecer, ha llegado de sobra la hora de coger el toro por los cuernos y hacernos algunas preguntas. Por incómodas que sean para algunos.
Ésta, por ejemplo, que ninguno de los autodenominados «constitucionalistas» se ha formulado ni se formulará jamás. ¿Cómo no iba a derrumbarse la Nación? ¿Cómo no iba a producirse semejante catástrofe cuando, durante cuarenta y cinco años, se ha estado haciendo todo lo necesario para que se produzca? ¿Tan ciegos estaban todos —tan ciegos estábamos todos— para no ver que, iniciado desde los albores de la Transición, todo el permanente, ininterrumpido troceo de la soberanía y de la dignidad nacionales iba a acabar exactamente donde estos días está acabando? Concesión tras concesión, claudicación tras claudicación, humillación tras humillación, han sido casi cincuenta años de un constante hincarse de rodillas ante el separatismo —catalán, vasco, gallego— con la vana, estúpida esperanza de amansar una fiera que, lejos de apaciguarse, no ha hecho sino envalentonarse, tras cada concesión, más y más.
¿Queréis —se les ha preguntado— disponer a vuestro antojo de la enseñanza con la que, dedicando a la lengua española menos horas que a la inglesa, vais a formatear la mente de vuestros hijos? ¡Sea! Ahí tenéis la enseñanza exclusivamente impartida en lengua vernácula.
¿Queréis propalar en los libros de Historia toda clase de infamias y falacias sobre nuestro pasado común? ¡Qué más da la Historia! Es cosa de nacionalistas y fachas. Nosotros no lo somos en absoluto. ¡Enseñad y escribid cuanto os plazca!
¿Deseáis tener a vuestra disposición, junto con la policía uniformada, la policía del pensamiento, compuesta por las televisiones, radios y periódicos con los que adoctrinar al conjunto de la población? ¡Disponed de cuanto queráis! También nuestros medios hablarán, aunque menos fuerte, en parecido sentido.
¿Necesitáis ingentes sumas de dinero con las que realizar tales objetivos… y llenar vuestros bolsillos? ¡Tomadlas! Gustosos os las ofrecemos.
Y así, con las manos libres, llevan medio siglo sembrando cizaña y animadversión hacia España entre una población catalana que en parte (parte pequeña al principio, pero mayor después) ya llevaba incrustados tales sentimientos en su corazón. Hace falta ser muy, pero que muy imbécil para imaginarse que, en tales circunstancias, se hubiese podido no llegar al desgajamiento final que, si los dioses no lo remedian (y aunque lo remediasen, sólo se alargaría la agonía), se producirá en las próximas semanas o meses.
El enemigo abierto y el agazapado
Y, sin embargo, no. El peor enemigo, el más insidioso, no es el mal denominado «nacionalismo periférico». Mal denominado, en efecto: ¿cómo vas a defender la idea de nación —de nación española— cuando el término «nación» forma parte consustancial del nombre que le das a tu enemigo? Llamemos pues como corresponde a ese separatismo con el que el combate es directo, frontal. Y reconozcámoslo: el enemigo más insidioso, en el fondo, no son ellos. Son quienes, escondiéndose, pudiendo incluso parecer amigos, resultan mucho más difíciles de combatir. Los secesionistas, al menos, actúan de cara, al descubierto: odian a España, la quieren destruir, y a ello se dedican con toda su alma. El verdadero problema no está en ellos. Está en la respuesta que se les da; o que, mejor dicho, no se les da. El problema, en últimas, es España, esa España que, claudicando ante la amenaza, se ha quedado paralizada, inerme, sin resuello. El problema es la España temerosa de proclamar, alto y fuerte, su identidad, de defender su historia, de afirmar su destino como nación. El problema es la España que, considerando que «nacionalista» significa «chovinista», se pone nerviosa cuando alguien se define como nacionalista español. El problema es la España que, despojándose a trozos de su ser, ha ido cediendo y concediendo a lo largo de ese medio siglo todo cuanto podía conceder.
No toda España, sin embargo, ha reaccionado de tan lamentable manera (a día de hoy, y por hablar en términos electorales, un 15 por ciento de los españoles reaccionan ya con la gallardía que nos hizo grandes en la Historia). Se impone, pues, precisar las cosas y circunscribir el problema al ámbito de quienes desde el comienzo del actual Régimen han sido y son los amos y señores del poder: del político, económico y mediático. Amos y señores democráticos, es cierto (su plasmación política tiene un nombre que se usa poco, pero que convendría adoptar: PPSOE). Se trata, más exactamente, de unos amos y señores amparados por los votos de unas masas que, inermes ante su destino, indiferentes ante su identidad, han sido incapaces de rebelarse seriamente en momento alguno.
Pero ¿por qué?
¿Por qué hemos llegado hasta ahí? Además de por la indiferencia de nuestro pueblo convertido en masa, ¿ha sido por ingenuidad, malevolencia, estupidez o maldad de nuestras «élites», llamémoslas así? Por supuesto que ha sido por ello; pero junto con tales razones y por encima de ellas planea otra mucho más importante. La desmembración de España se produce también, y ante todo, por la lógica misma que subyace y envuelve a todo el Régimen del 78.
Esta lógica no es otra que la del liberalismo según el cual el Individuo constituye el eje central en torno al cual gira el mundo y se vertebra todo. La sociedad —o la nación, ya que de ella hablamos— no es entonces otra cosa que la suma de átomos individuales que, libres y autónomos, toman la decisión de estampar su firma al pie del famoso contrato mediante el cual, reunidas sus voluntades, queda constituida la sociedad o nación.
Dejemos los detalles de una concepción del mundo que ignora simple y llanamente que, para suscribir lo que sea, para tomar cualquier decisión, máxime la pretendida decisión fundadora de sociedad, antes hay que hablar, poseer ya una lengua, haber sido ya arrojados al mundo. Antes, simplemente, hay que existir. Y, salvo los hombres lobo, sólo se existe siendo ya sociedad, estando ya en el mundo: arrojados a esta donación de sentido, lengua, hábitos y talante que, forjada en una larga trama de historia colectiva, une a los vivos, a los muertos y a los venideros. Vinculándolos entre sí, la comunidad hoy llamada «nación» constituye ese todo en el que «se nos nace», escribía Hughes el otro día; ese todo que es infinitamente más, infinitamente superior a la mera la suma de sus partes, y sobre el que no cabe ni decisión ni votación —nadie decide nacer o no— y al que en nuestros tiempos hemos dado en llamar nación.
Es obvio —debería ser obvio, mejor dicho— el problema que de todo ello se deriva. Porque si los contratos se firman, también se pueden rescindir. Y si la Nación no es más que un contrato entre los individuos que han decidido constituirla, ¿a santo de qué se puede impedir que una parte de tales firmantes decida rescindir lo que, hace siglos, suscribieron sus antepasados? Si nada está sustancialmente dado, si nada es intangible e intocable, si nada es sagrado, si todo es decisión y nada más que decisión, ¿cómo no reconocer a los decididores vascos y catalanes lo que constituye entonces su indudable «derecho a decidir»?
Con las armas ideológicas del liberalismo en la mano no hay forma de combatir al secesionismo. ¿Se objetará que son numerosos los países imbuidos de liberalismo en los que ninguna de sus partes pretende, sin embargo, segregarse del tronco común? Por supuesto. Por la sencilla razón de que en tales casos no hay regiones que, envalentonadas en su particularismo, se hayan alzado con la fuerza que, abduciendo a las nuestras, arrebatándolas, se ha amparado de ellas. Pero a partir del momento en que tal cosa sucede, a partir del momento en que determinadas partes de un país empiezan a sentirse distintas y enfrentadas al resto, el liberalismo, si quiere ser consecuente consigo mismo, se ve abocado a lo que desde 1978 han hecho precisamente nuestros dirigentes. Sumidos en una inextricable contradicción (hablo tan sólo de aquellos que aún experimenten algún atisbo de sentimiento nacional), nuestros liberales hombres —ya sean sociatas o peperos— han allanado y propiciado el camino hacia la libre decisión de esta suma de individuos que, según su concepción de las cosas, son Cataluña y el País Vasco. Y así, incapaces de sostener una visión sustancial de España, se han puesto a efectuar concesión tras concesión, habiendo conseguido que lo que hubiese podido quedar circunscrito a unas iniciales reivindicaciones particularistas se haya convertido en el gran incendio secesionista que lo ha arrasado todo.
La vía federal (o la confederal)
Sigamos cogiendo el toro por los cuernos. ¿No puede acaso una nación —la española, en nuestro caso— reconocerse y afirmarse de forma grande y plena otorgando amplio poder político a sus partes integrantes? Por supuesto que lo puede, y ello tiene un nombre: Estado federal. No se denomina así, es cierto, el Estado de las Autonomías; aunque no sé por qué, la verdad. Tal vez sea por pusilanimidad terminológica, pues lo cierto es que constituye, de hecho, un auténtico Estado federal que hasta otorga a sus partes mayores poderes que muchos Estados formalmente catalogados de federales.
Pero, aparte de granjear beneficios a las respectivas clientelas regionales, de nada sirve semejante Estado federal. Nada es capaz de solucionar o vertebrar, por la sencilla razón de que nuestros separatistas se ciscan literalmente en él. No lo quieren. Les resulta insuficiente. Desean otra cosa: la independencia plena, así sea salvando las apariencias en forma de un eventual Estado confederal.
Hagamos un poco de política ficción. Preguntémonos: puesto que de lo que se trata es de afirmar la plenitud histórica y cultural de la nación española, ¿por qué estaría reñida con dicha plenitud la eventual forma confederal de nuestra articulación política? ¿Acaso España no fue más plena y poderosa que nunca cuando un Estado casi confederal configuraba, bajo los Austrias, la unión de los reinos de Castilla y Aragón?
Por supuesto que España fue entonces más plena y gloriosa que nunca. Pero había una diferencia decisiva con hoy. Ni en el reino de Navarra ni en los condados catalanes del reino de Aragón había anidado aún la cizaña de la animadversión o del odio hacia la nación española. Se sentían, por el contrario, parte integrante de nuestro destino común. Boscán, el amigo de Garcilaso y único gran poeta catalán hasta el siglo XIX, escribía sus sonetos exclusivamente en español. En 1615 se editaba El Quijote en una Barcelona a la que su autor calificaba de «archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades».
Nada parecido es imaginable hoy. Y si los lazos sentimentales, si los vínculos afectivos han quedado rotos y pisoteados (todos sabemos por parte de quién); si el desdén ha suplantado al sentimiento de un destino hermanado y común; si se anhela que la lengua de todos quede relegada, en el mejor de los casos, al estatus de lingua franca sólo válida para atender negocios y turismo; si ello es así, entonces ningún lazo político, por más confederal que fuera, podría jamás articular lo que se encuentra maltrecho y roto en el fondo de los corazones.
La situación, cualquiera que sea la forma jurídico-política que acabe adoptando el Reino de España, es totalmente opuesta, por lo demás, a lo que caracterizó a las otras tres grandes naciones europeas que, durante siglos, estuvieron disgregadas en una multitud de unidades políticas. Tanto la antigua Grecia como Italia y Alemania (hasta la unificación de cada una de estas dos en el siglo XIX) estuvieron políticamente dispersas, enfrentándose incluso sus polis, principados o ciudades-estado en el campo de batalla. Siempre, sin embargo, se mantuvieron unidas por una misma lengua, ligadas por un mismo pasado, hermanadas por una misma cultura. Los griegos hablaban, se sentían y se afirmaban orgullosamente como helenos; los alemanes, como germanos; los italianos, como italianos en los que vibraban aún los ecos de la Roma imperial.
¿Qué diablos podría hacer que vascos y catalanes se afirmaran y sintieran hoy como españoles? ¿Qué los podría hermanar con el conjunto de España cuando, gracias a colegios, radios y televisiones, ya son dos las generaciones que han sido formadas en la más completa ruptura con «la puta Espanya»?
Es tal dicha ruptura que incluso ha llevado a los dirigentes de la Generalitat catalana a limitar al máximo la inmigración hispanoamericana para acoger con los brazos abiertos una masiva inmigración islámica («al menos ésos no hablan de entrada español»…). Una inmigración tan masiva, por lo demás, que hasta puede hacer que todas las consideraciones de este artículo y cuantas se puedan efectuar sobre «la cuestión catalana» queden invalidadas, por obsoletas, cuando, dentro de no demasiadas generaciones, Cataluña se haya convertido en el país islamocatalán en el que paulatinamente se está empezando a convertir ya.