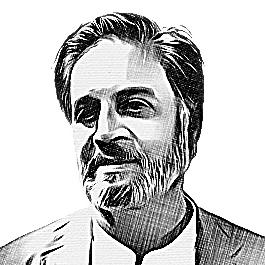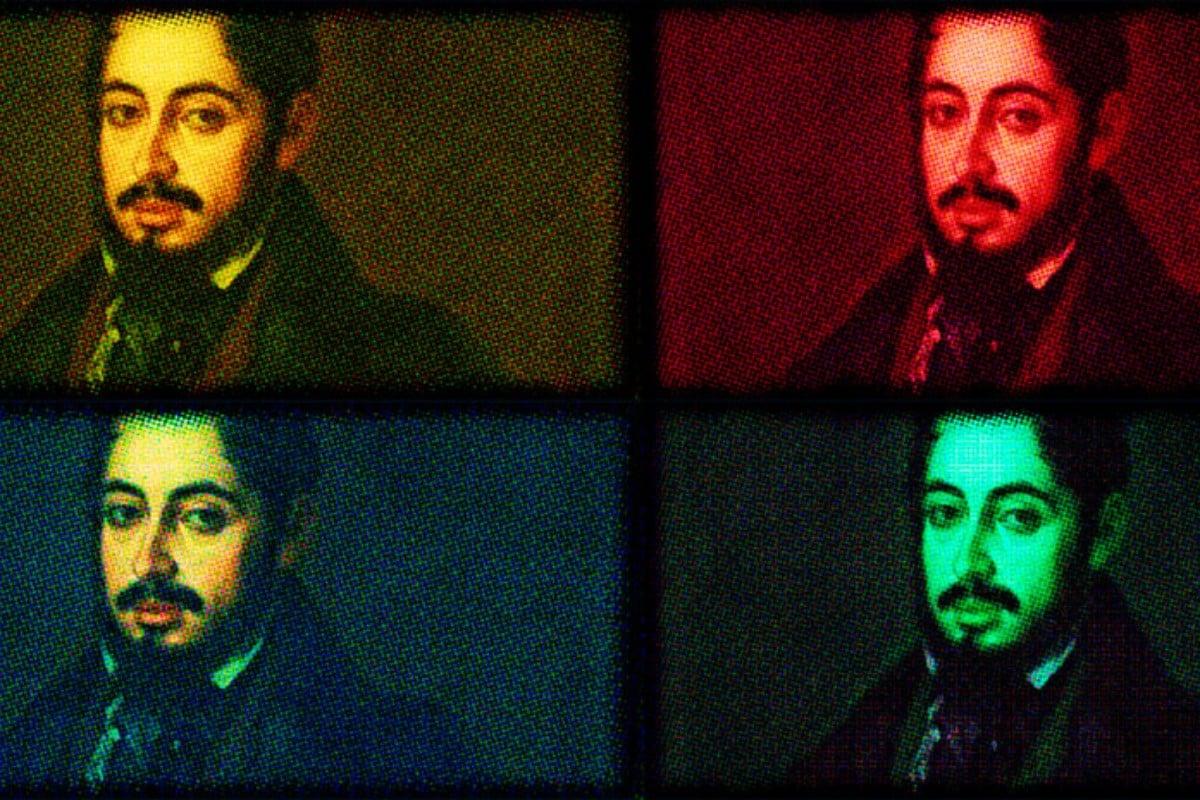Fue Aristóteles el primero en notar, en su taxonomía de los regímenes políticos, que mientras el buen gobernante confiaba su seguridad a sus propios conciudadanos, era propio del tirano buscar su guardia entre extranjeros contratados, que no tendrían problema en enfrentarse al pueblo en caso necesario.
En Estados Unidos, primera potencia militar mundial a gran distancia de cualquier otra, el Ejército atraviesa un serio problema de reclutamiento, así que a los legisladores del Partido Demócrata, en el poder, se les ha ocurrido una idea genial: ofrecer a los inmigrantes ilegales —de los que han entrado, al menos, diez millones desde que gobierna Joe Biden— alistarse en las Fuerzas Armadas a cambio de la ciudadanía plena.
Los expuso el senador demócrata por Illinois Dick Durbin en un reciente discurso, en el que alertó que los bajos niveles de reclutamiento representan una “grave amenaza para nuestra seguridad nacional” y que ese déficit podría cubrirse reclutando extranjeros ilegales. Los varones jóvenes indocumentados, argumenta Durbin, deberían poder “servir en nuestro ejército y si lo hacen honorablemente los convertiremos en ciudadanos de los Estados Unidos”.
En algo tiene razón Durbin: el Ejército tiene un problema muy serio para cumplir con los cupos en sus filas. Ya en 2022, el Ejército de Tierra de Estados Unidos se quedó a 15.000 soldados de alcanzar su objetivo de reclutamiento, lo que supone un 25% por debajo. La Marina incumplió sus cuotas por menos, apenas unas docenas, pero antes tuvo que relajar sus exigencias en cuanto a forma física y edad, hasta los 41 años. En 1995, el 65% de los estadounidenses conocía a alguien que servía o había servido en el ejército. Ahora la proporción es de sólo el 15%. En 1995, el 40% tenía un progenitor que había estado en filas; ahora, menos del 13%.
Se barajan varias razones. Para empezar, una mayoría de jóvenes en edad militar ni siquiera reúne las condiciones físicas para entrar en el ejército. Para seguir, hay una menguante “propensión a servir” entre los estadounidenses contemporáneos, además de que el bajo nivel de paro no anima precisamente a alistarse.
Pero, por encima de todo, hay una razón cultural. El ejército proporciona al gobierno un ‘público cautivo’ para sus experimentos de ingeniería social, y la imposición de criterios de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las fuerzas armadas están alejando al tipo de ciudadano que, hasta la fecha, ha constituido la columna vertebral de sus tropas: un varón blanco, cristiano y heterosexual, patriota y de valores profundamente conservadores, es decir, la ‘bestia negra’ del régimen ‘woke’.
El mantra de la ‘diversidad’ lleva mucho tiempo siendo uno de los mandatos prioritarios del nuevo ejército de Estados Unidos. El propio secretario de Defensa, Lloyd Austin, declaró en el Senado que “la diversidad, la equidad y la inclusión son importantes para este ejército ahora y lo serán en el futuro”. Pero ya en 2007, George Casey, comandante supremo de las tropas en Irak, aseguraba “la fuerza de nuestro Ejército está en nuestra diversidad”.
Quien entra hoy a filas en Estados Unidos tiene que saber que parte del entrenamiento mismo consiste en cursos de teoría crítica de la raza (básicamente: la creación de Estados Unidos fue un error) y antirracismo. Tras la llegada de Biden a la Casa Blanca, el Pentágono introdujo programas para erradicar la “amenaza de la supremacía blanca y el extremismo nacionalista blanco que amenaza a la nación”, por emplear las palabras de un alto funcionario.
Y el ‘guerrero vocacional’ que siempre ha representado el grueso de las tropas no solo no ve razón alguna para someterse a “sesiones de sensibilización racial” o de aceptación trans, sino que muestra un desapego cada día mayor hacia la eventualidad de arriesgar la vida por un régimen que le odia y que se lo recuerda a diario.
Y ahí entra la necesidad de recurrir a expedientes desesperados, como el reclutar ilegales a cambio de concederles la ciudadanía estadounidense, lo que ha despertado en algunos observadores el temor de que el poder militar del país más poderoso de la tierra en manos de soldados que carecen de cualquier vínculo de lealtad o apego heredado hacia la nación. Y, por tanto, también menos escrúpulos de atacar a sus ciudadanos si el poder lo ordenara.
Los conservadores, sometidos desde el inicio de la Administración Biden a un acoso expreso y abierto, ven motivos que ese pueda ser el caso eventualmente, sobre todo después de oír al propio presidente hablando de que unos hipotéticos insurgentes iban a necesitar “varios F-15 y algunas armas atómicas” para enfrentarse a Washington. La idea de un presidente amenazando a sus propios ciudadanos con bombas nucleares no es exactamente tranquilizador.
Es más que tentador contrastar estas circunstancias que atraviesa Estados Unidos y su ejército con las que caracterizaron el final del Imperio Romano. Evoca la situación que vivió Sidonio Apolinar, obispo de Clermont, en la Galia de finales del siglo V, cuando vio rodeada la ciudad por una horda innúmera de bárbaros dispuestos a asaltarla. Clermont se salvó in extremis por la aparición de una pequeña tropa al mando de un tal Ecdicius, que puso en fuga a los bárbaros.
O, por mejor decir, a los otros bárbaros, porque las tropas ‘romanas’ salvadoras eran tan bárbaras en su composición y mando como las ahuyentadas por su intervención Porque, como está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos, las tropas romanas empezaron admitiendo auxiliares bárbaros para pronto incorporarlos a sus tropas regulares hasta, finalmente, constituir la totalidad de su ejército.
Originalmente, el ejército romano estaba compuesto por ciudadanos que defendían la ciudad, guerreros de los que podía decirse, como en el poema de Macaulay, que arriesgaban sus vidas “por las cenizas de sus padres y los templos de sus dioses”. Además, contaban con tropas auxiliares que aportaban los reinos sometidos, contribuyendo así a la romanización del territorio conquistado. Pero, poco a poco, el contingente romano en las tropas fue disminuyendo, al tiempo que aumentaba el componente bárbaro y mercenario. Augusto, el primer emperador, estableció una guardia imperial, los custodes, compuesta íntegramente por alemanes. Aunque Italia todavía suministraba el 65% de los soldados de las legiones bajo Augusto, Tiberio y Calígula, a mediados del siglo II la contribución de los nativos se había reducido a menos del 1%. Los emperadores de finales del siglo III y principios del IV, Diocleciano y Constantino, esencialmente rehicieron el ejército, duplicando su tamaño hasta unos 600.000, creando un serio problema de reclutamiento.
Para cubrir sus necesidades, el ejército tardorromano llenó cada vez más sus filas con voluntarios de fuera del imperio. En el siglo IV, se alistaron grandes cantidades de alemanes y muchos de ellos alcanzaron altos rangos. El latín de entonces se llenó de términos bárbaros relativos a la guerra, y ‘bárbaro’ se convirtió para muchos ciudadanos en sinónimo de soldado.
El problema, cada vez más evidente, es que los civiles advertían que su pesadilla, esos bárbaros que devastaban sus campos y ciudades, eran de los mismos pueblos que los soldados que les protegían de esas mismas depredaciones, lo que provocó que el pueblo desconfiase de sus propias tropas. A mediados del siglo IV, el recelo había comenzado a manifestarse en abierta aversión, y en 370 se llegó a prohibir los matrimonios mixtos entre romanos y bárbaros. En los últimos siglos del Imperio, este necesitaba tal acumulación de fuerzas repartidas por tantas partes que hubo que incorporar un número cada vez mayor de unidades bárbaras (los foederati). En el siglo IV, unos 75.000 soldados estaban estacionados en la provincia romana de la Galia, la mayoría de ellos germánicos.
Esos mismo bárbaros que la escuela romántica del S. XIX pintaba saqueando una Roma ataviada de toga, tan ajena a sus conquistadores, habían formado parte, sin excepción, en el propio ejército romano y, de hecho, enfrente solo tenían ‘compatriotas’ mercenarios de una civilización demasiado decadente para defenderse.