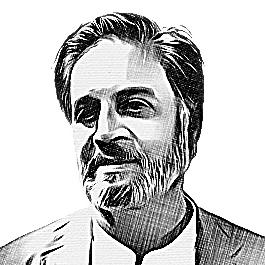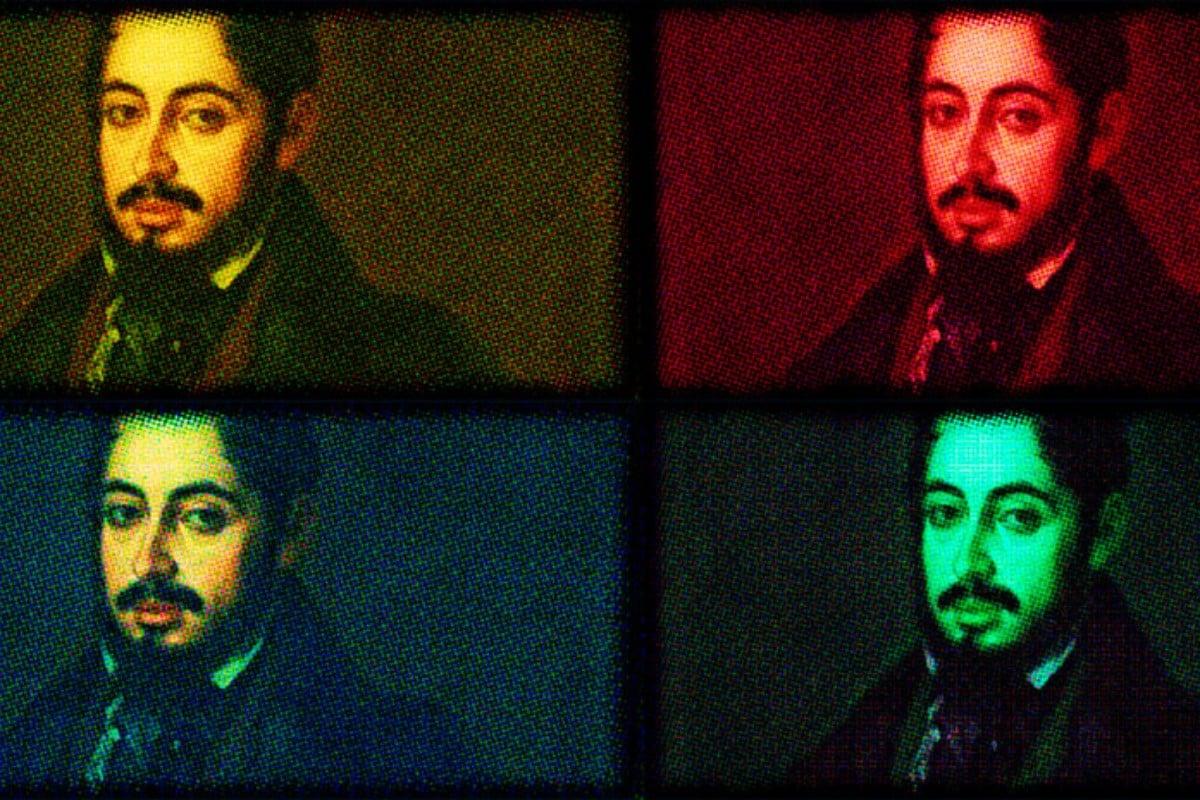Abitina, pequeña población romana en lo que hoy es Túnez, año 303. Un destacamento de los cuerpos y fuerzas de seguridad imperial allanan la casa de Octavio Félix donde, según un chivatazo, se celebra clandestina una reunión ilegal. La redada detiene a 49 personas que celebran ritos de una religión ilícita, en contra de la voluntad explícita del emperador Diocleciano.
Los agentes imperiales arrestan a todos —sólo obedecían órdenes— y les llevan a Cartago para ser interrogados por el procónsul Anulino. Preguntados por qué seguían celebrando estos nefandos encuentros pese a las órdenes claras del emperador, uno de ellos, un tal Emérito, responde: «Sine dominico non possumus»; es decir, sin reunirnos en asamblea el domingo para celebrar la Eucaristía no podemos vivir. Después de atroces torturas, los 49 fueron asesinados.
Los mártires de Abitina no podían sospechar que solo diez años después, un emperador cercano a su fe, Constatino, habría de declarar lícita su religión, y en ochenta años, bajo Teodosio, esa fe sería la oficial de todo el Imperio, iniciando un ciclo cultural que propició el nacimiento de nuestra civilización.
Fast forward, a la Polonia de posguerra, donde ese ciclo parece cerrarse. El comunismo se ha revelado, así habló Jean Paul Sartre, como «la filosofía definitiva», Gagarin no ha encontrado rastro de Dios entre las estrellas y el gobierno ateo se decide a crear la primera ciudad en toda la católica Polonia sin una sola iglesia, Nowa Huta, ahora un barrio de Cracovia.
Pero ‘sine dominico non possumus’, y el joven arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyla, no va a dejar a la ciudad sin alimento. ¿No hay iglesia? No hay problema: en la Nochebuena de 1973 el arzobispo celebra la santa misa al aire libre en Nowa Huta. La afluencia de gente fue tal que las autoridades civiles y militares tuvieron que ceder y permitir la celebración. Años después, en 1979, y ya como Papa, Juan Pablo II volvió a celebrar la eucaristía en el barrio de Nowa Huta en su primera visita a Polonia como sumo pontífice, y no mucho más tarde Polonia se convertía en la primera ficha en caer del dominó comunista, respondiendo a la retórica pregunta de Stalin sobre cuántas divisiones tenía el Papa de Roma.
Está aún hoy muy extendida la supersticiosa creencia en algo llamado ‘Estado laico’, algo que España comparte con eso que se llama “los países de nuestro entorno” (aunque alguno esté, literalmente, en las antípodas), y es devoción particularmente común en nuestras sociedades recordar la sacrosanta separación de Iglesia y Estado, si se me permite el oxímoron.
Naturalmente, nada de esto es o puede ser cierto. No existe el Estado laico, ese poder milagrosamente vacío de una visión propia del mundo, perfectamente neutral ante todas las posibles, y nunca ha existido. El poder necesita una religión, aunque sea sin Dios, porque en ella encuentra su última legitimidad.
Y una religión que, aunque atea, replique a las fes teístas en casi todos sus extremos, con sus instituciones, sus santos, sus anatemas, su código moral, sus leyendas áureas, sus dogmas y su inquisición. Si no me creen, piensen en las cosas que pueden y en las que no pueden decir en público, las que obtendrán el aplauso social y las que atraerán las iras del sistema, a veces ya penales a través de la tipificación del ‘odio’. Y verá que no se fundamentan en criterios meramente racionales, sino en razones que rozan la mística.
Cuando Marx —fundador, por cierto, de una de las sectas más exitosas del pasado siglo— predicó que «la religión es el opio del pueblo», acertó a medias. Como el opio, las creencias religiosas, trascendentes se han empleado desde el poder como un ‘instrumentum regni’ para controlar la conciencia de los ciudadanos y adormecer los ánimos de rebelión, a modo de un policía interior.
Pero las religiones reveladas tienen varios defectos fatales para el tirano moderno. En primer lugar, postula un Ser que está por encima del gobernante, y a cuyos mandatos incluso el gobernante debe someterse. Sin embargo, el gozo propio del poder es siempre ser absoluto, con lo que el dios de cualquier fe se convierte en un intolerable rival.
En segundo lugar, los principios revelados por cualquier religión son fijos, como una ‘constitución cósmica’ imposible de derogar por más cualificada que sea la mayoría que se le oponga. El tirano cristiano, por ejemplo, puede llevar la vida más escandalosamente libertina que se pueda imaginar, pero no puede decretar que el matrimonio está compuesto por tres personas. Aunque sea de boquilla y en la ley, la fe compartida ejerce ese papel de freno a la imaginación del poderoso, en un sistema formidable de controles y contrapesos.
Pero si eso es aplicable a cualquier religión revelada, en el caso del cristianismo (y de su ‘padre’, el judaísmo bíblico) llega al paroxismo, y no es casual que el Occidente cristiano haya sido la cuna de las grandes revoluciones, que solo han llegado a otras partes de mano de misioneros laicos. Podría decirse, parafraseando a Marx, que el cristianismo es la coca del pueblo.
«No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación», se lee en los Salmos. «Sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos».
El cristianismo es lo que permitió al casi recién nombrado ministro de Milán, San Ambrosio, obligar por primera vez en la historia a todo un emperador, Teodosio, a pedir perdón y hacer penitencia por un desmán de gobierno. O lo que llevó al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico Barbarroja, a pasar tres noches en invierno bajo la ventana del Papa en el castillo de Canosa, descalzo y vestido de vil sayal. O lo que dio a los ingleses en Canterbury el magnífico espectáculo de unos humildes monjes azotando al arrogante Enrique II por considerarle responsable indirecto de la muerte de Tomás Becket.
Como una bestia, el poder sabe eso por instinto. No precisa un elaborado argumento para temer la imagen de un rosario en la mano de sus enemigos. Hemos vivido ya demasiadas veces la furia homicida e irracional con la que el poder ha buscado desarraigar la fe en el pueblo, exterminar ‘la Infame’ hasta extremos que solo los testimonios históricos hacen creíble. Por eso, como desde el principio, el rezo en Ferraz es liberador; por eso, el rosario sigue siendo un arma cargada de futuro.