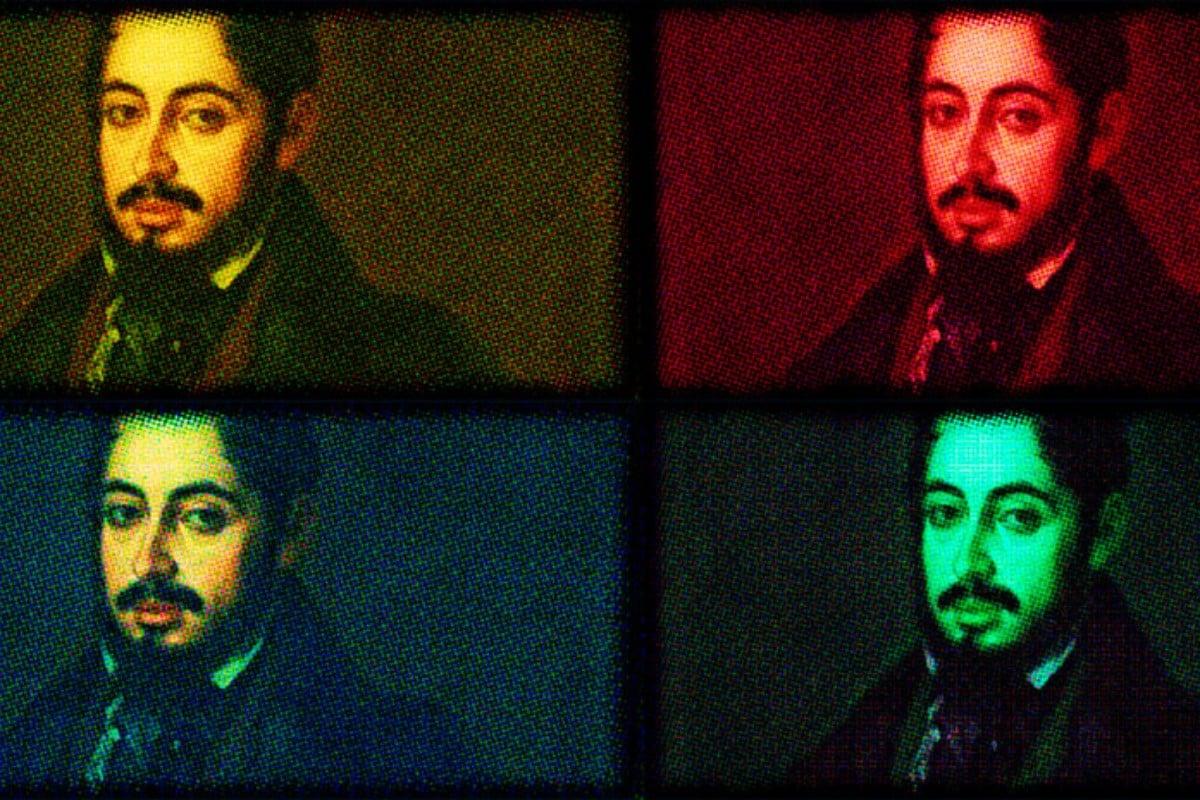Toda ficción habla del tiempo en que es concebida y de una cierta imaginación colectiva. En los años treinta y cuarenta del siglo pasado se gestaron Un mundo feliz (1932) y 1984 (1949), obras que representan el miedo ante el ascenso de los totalitarismos y proyectan las inquietudes y preocupaciones personales y sociales acerca del progreso y las derivas de la técnica y el poder político.
Este mes de enero HBO Max ha estrenado la serie The Last of us, la adaptación del videojuego desarrollado por Naughty Dog hace una década. La trama se centra en la supervivencia de sus protagonistas en un mundo totalmente destruido tras una pandemia mundial causada por la mutación de un hongo parasitario que, al infectar a las personas, termina por convertirlas, básicamente, en zombis. Esta historia se inscribe en el subgénero distópico del «postapocalispis»; historias de supervivientes del Gran Cataclismo que caminan entre las ruinas de un mundo que no regresará jamás.
Entrada la Era Atómica tenemos ejemplos como Soy Leyenda (1954), de Richard Matheson, que imaginaba el día a día de un solitario científico en un mundo arrasado tras una pandemia global que ha convertido a los seres humanos en vampiros. Una obra que ha sido llevada al cine hasta en cuatro ocasiones, la primera en 1964. Tan solo unos años más tarde se estrenaría La noche de los muertos vivientes, de George A. Romero, cuyo legado está avalado, por lo menos, por los más de diez años de emisión de la serie The Walking Dead.
Amén de la saga Mad Max y su arenoso kitsch, la cultura de masas estadounidense ha sido especialmente prolífica en lo que se refiere a estas historias, tanto a través de la literatura como del cine, las series y los videojuegos. Su fascinación por lo monstruoso y lo catastrófico ha encontrado un cauce interesantísimo a través de las historias de supervivencia tras el fin del mundo, escenarios en los que el personal se adentra y participa por un tiempo en la búsqueda de recursos, la caza de necrófagos, el comercio con caravanas o la construcción desde cero de una civilización.
En el panorama literario, un hito reciente de gran importancia fue la publicación en 2007 de La Carretera, la extraordinaria novela de Cormac McCarthy que narra la peregrinación de un padre y su hijo a la largo del yermo postapocalíptico. Al margen de la apariencia, lo cierto es que la obra –confiesa el propio autor– en realidad es esperanzadora, pues representa la afirmación de su humanidad y su paternidad («Si él no es la palabra de Dios, Dios no ha hablado nunca»), incluso en el panorama más inhóspito que uno pudiera imaginarse, cuando la fragilidad total ha sido revelada por fin, como dirá el padre.
También recordarán cómo, en los ochenta, coincidiendo con el inicio de Internet, un androide del futuro con aspecto de culturista vino a alertarnos sobre el fin del mundo después del ascenso de las máquinas. La conflagración anunciada llegó, y la historia tras la caída de la humanidad se cuenta en la cuarta entrega de la saga, Terminator Salvation, estrenada en 2009, el mismo año en que fue llevada al cine La Carretera.
¿Pero qué dicen estas ficciones de nuestro tiempo? Lo primero que cabe señalar –y más evidente– es que cosechan un pesimismo respecto al ser humano como tal. Su lema sería algo así como: «la humanidad ha fracasado». Estos días lo hemos conocido: el «reloj del apocalipsis» del Boletín de Científicos Atómicos indica que estamos a tan solo unos segundos del fin del mundo. Ya no es solo el miedo al invierno nuclear o la devastación climática, sino también la amenaza biológica (ahí tenemos el coronavirus y la guerra contra Rusia).
Este miedo confluye con un momento de bienestar material y posibilidades sin parangón, lo que no deja de ser llamativo. Quizás estemos en aquel punto en que se encontraba Rick Grimes en The Walking Dead cuando le dijo a sus compañeros: «Estamos entre ellos [los zombis] y, cuando por fin nos rendimos, nos convertimos en ellos. Vivimos de prestado. Cada minuto de nuestra vida es un minuto que les robamos. Sabéis que cuando morimos nos convertimos en ellos. Pensáis que nos escondemos detrás muros para protegernos de los muertos vivientes. No lo entendéis. ¡NOSOTROS SOMOS LOS MUERTOS VIVIENTES!».
En la figura del superviviente se encarna un inevitable retorno a lo esencial. Esa inclinación, tan vieja, por retornar a un estado que no existe. Esa misma lucha de siempre contra el tiempo de la que hablaba Eliade. La propia angustia del que ante el tiempo sin sentido busca su descanso y su paraíso en lo primitivo.
La fascinación por el reinicio del mundo, por mucho que tenga su origen en el miedo a la hecatombe, no deja de retratar una pulsión nihilista, el despojarse total (del sistema, de la cultura, de la historia…). Si el Apocalipsis es el final de la historia y el desvelamiento de lo oculto, este apocalipsis ficcional desvela la ruina y el hecho del mismo reinicio de la historia y el fracaso de la humanidad.
La incapacidad de habitar el mundo pare mundos inhabitables. En el fondo ansiamos que lleguen los zombis a la puerta de nuestra casa para poder sacar un arma y arrancarles la cabeza. Por puro aburrimiento. Deseamos detonar las bombas atómicas porque somos incapaces de soportar el presente. Ceniza y escombros que cumplan nuestras pulsiones. La visión de una belleza extraña en la naturaleza que triunfa sobre el rascacielos caído y los coches desguazados (ya no hay más atascos ni más oficinas). Queremos construir el mundo con los restos del mundo que ha muerto. No estamos hechos para sobrevivir, por eso escribimos sobre muertos que nos saquen de nuestra muerte. Algo no humano que despierte lo humano. Necesitamos volver a empezar.