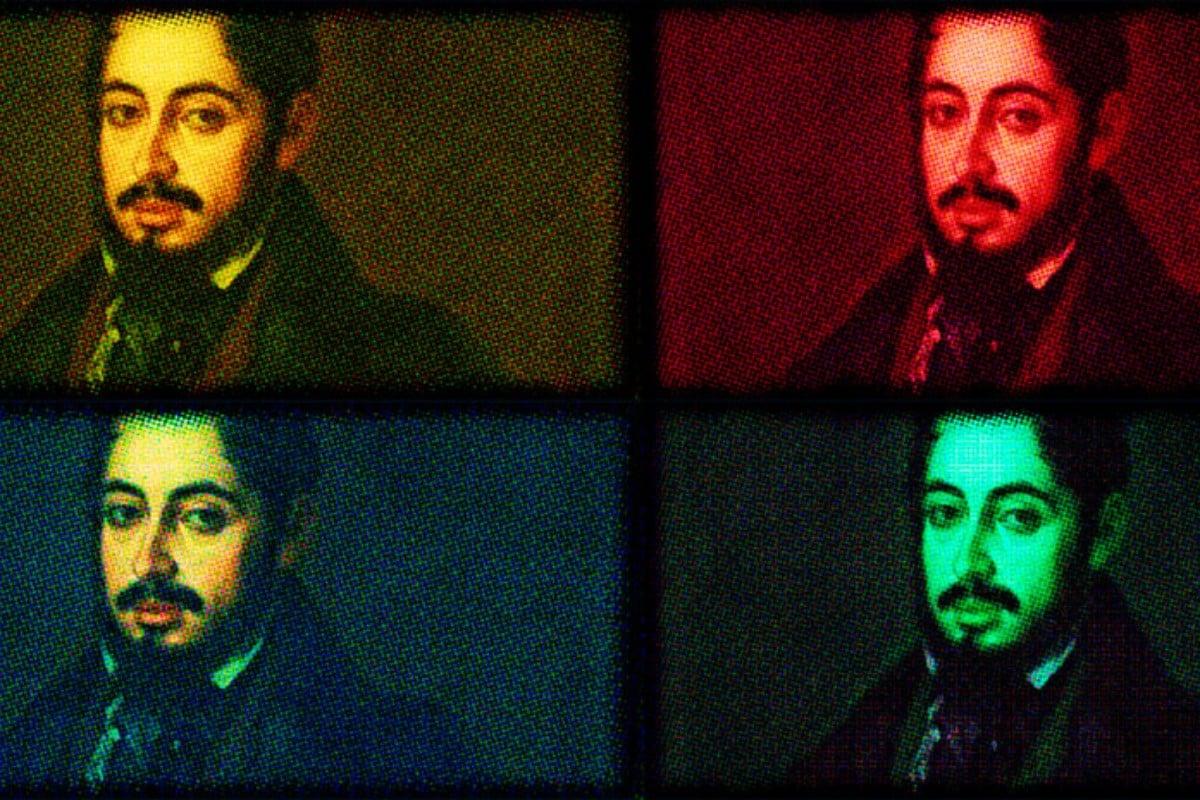Un reciente artículo de El País se hacía eco de algunos de los más sonados malestares asociados a la era del “capitalismo de la atención”. Sufrimos un auténtico deterioro cognitivo en el mundo de la permanente disponibilidad: fatiga mental por el bombardeo de notificaciones, distracción por el ruido digital, ansiedad por mantener activo el flujo de actualizaciones.
Asistimos, al mismo tiempo, a una popularización de los retiros espirituales y los clubes de meditación, y a un boom editorial de la literatura sapiencial de temas de zen y yoga. ¿No transparenta el regreso de la búsqueda del recogimiento y la contemplación, aunque lleve ahora la rúbrica de mindfulness, el síntoma del reconocimiento de un fracaso? “La borrachera del progreso cede alguna vez, y los espíritus barruntan el abismo”, dejó dicho Unamumo. La extenuación ante el ritmo frenético de la vida bajo el turbocapitalismo parece haber traído de vuelta lo que la pleamar del entusiasmo innovador había sepultado: que hay una serie de hábitos y disposiciones que le son propias al animal humano, mientras que otras atentan contra su constitución espiritual.
El conservador entiende que hay también una racionalidad del hábito, un saber histórico que puede arrojar más luz sobre nosotros que la sinrazón racional del diseño inteligente
Cabe plantearse aquí si no es la actitud conservadora, justamente por su cauteloso recelo frente a lo novolatría irreflexiva, la mejor pertrechada para cuestionar la deseabilidad de una innovación abandonada a sus propias lógicas ciegas de autodesarrollo. El conservadurismo, como el ideario de la “preeminencia de la prudencia” (Gregorio Luri), siendo esta una perspicacia para “darle profundidad y densidad al presente”, aplica “lo aprendido con la experiencia pasada a lo que nos sorprende con su novedad y que por lo tanto no es reducible a ninguna de las experiencias pasadas, siendo, sin embargo, el presente del pasado”.
El conservador entiende que hay también una racionalidad del hábito, un saber histórico que puede arrojar más luz sobre nosotros que la sinrazón racional del diseño inteligente: está dotado de una sensibilidad especial para apreciar la “razón vital”.
Necesitamos despojarnos de la irreductible disposición anhelante, que por su carácter asintótico no dejará otra cosa que una insatisfacción incurable
Mientras, la cultura de la obsolescencia acelerada y la instantaneidad distorsiona nuestra facultad estimativa. La sobredosis de lo efímero nos nubla la capacidad de discernir entre lo urgente y lo importante (Luri: “Conviene tener en cuenta las permanencias de lo humano para no malinterpretarnos a nosotros mismos”). Al fin y al cabo, ¿no es ese silencio que cada vez más ansían un hacer espacio para poder oír la voz que nos recuerda lo indisponible de nuestra condición?
Porque aunque la felicidad no se halla más que en el reposo, sostiene Pascal, nos abandonamos al tumulto, al jaleo y a la agitación. No advertir la vanidad de los placeres fugaces redunda en que hayamos desarrollado una “sensibilidad por las menores cosas” y una “extraña insensibilidad por las más grandes”. Y la sociedad digital es justamente la de la entronización de una inmediatez que no permite considerar los fines últimos de nuestra vida, sino que nos emplaza a consagrarnos a la inmanencia más efímera
Rehabilitar entonces nuestros mecanismos de regulación emocional pasa por robustecer nuestra facultad de discernimiento. Y para ello habremos de ser capaces de salirnos de la insaciabilidad crónica en la que nos coloca el asedio de alertas de últimas horas y de must-reads. Necesitamos despojarnos de la irreductible disposición anhelante, que por su carácter asintótico no dejará otra cosa que una insatisfacción incurable. Cuando “solo el porvenir es nuestro fin”, Pascal dixit, “jamás viviremos, sino esperamos vivir; y disponiéndonos siempre a ser felices, es inevitable que no lo seamos jamás”.
Vamos descubriendo, en fin, que la soteriología laica del continuo avance hacia lo mejor no ha sido más que un insensato despliegue de hibris que ha cobijado el arrasamiento antropológico y el ciego abandono del depósito de sanas costumbres. Aquel que la urdimbre del hombre y el tiempo había decantado en la forma de un saber histórico que ahora reeditamos.
Cuando los abogados de un uso responsable de las nuevas tecnologías prescriben para las dolencias de la agitación el “minimalismo digital”, el “decrecimiento”, la “higiene mental”, la “desconexión”, ¿no estamos acaso reconociendo el desengaño ante el ensueño prometido que buscaba sacudirse las rémoras de la costumbre? La advertencia de una sobreabundancia de fuentes de placer en el imperio de la dopamina, y su traducción en una propensión a la adicción y a la dispersión, ¿no nos muestra, como recetara la sabiduría de los antiguos, la importancia de acotar el ámbito de las pasiones para abrir un ámbito de genuina y significativa elección?
La vida bajo el signo de la hiperactividad ha ejercido como una prueba de estrés antropológico que ha traído de vuelta, ante el empacho digital del desvelo online y la inmediatez del mundo en directo, la evidencia de que vivir sin límites supone enfermar. Nuestro tiempo es el del retorno al redil de los hijos pródigos de la tardomodernidad.