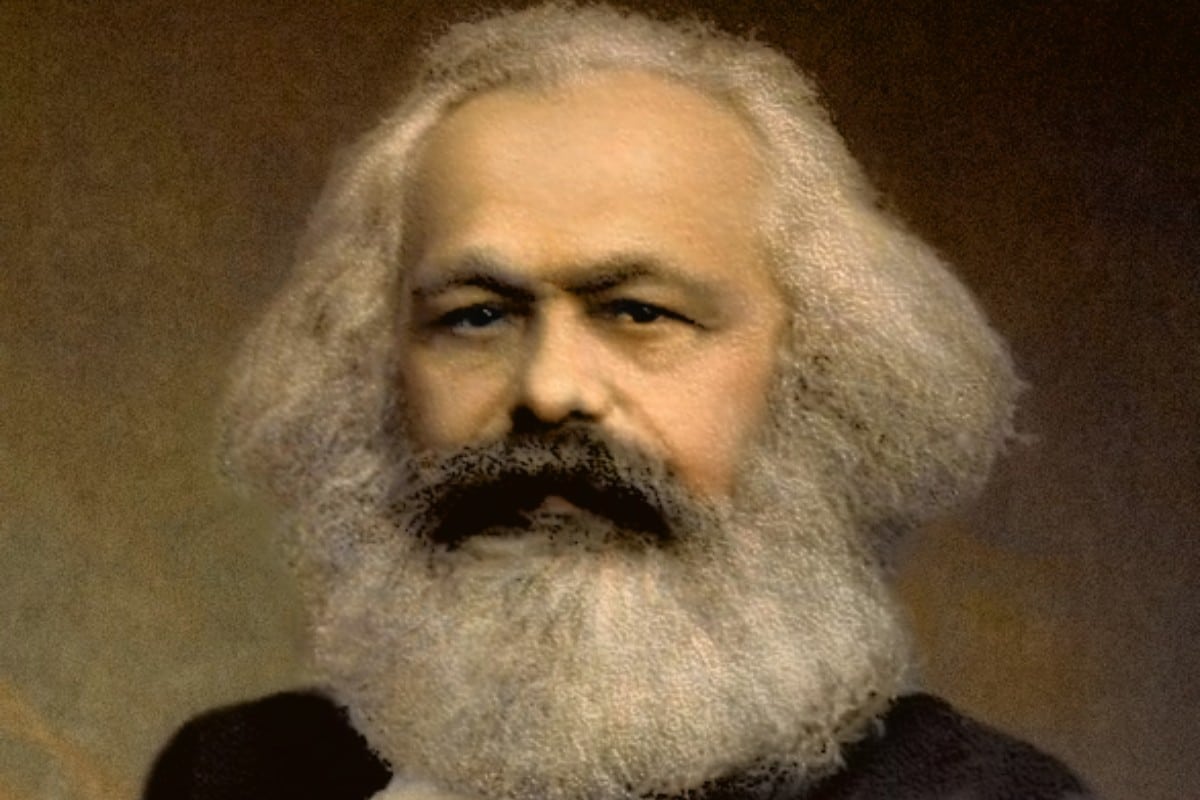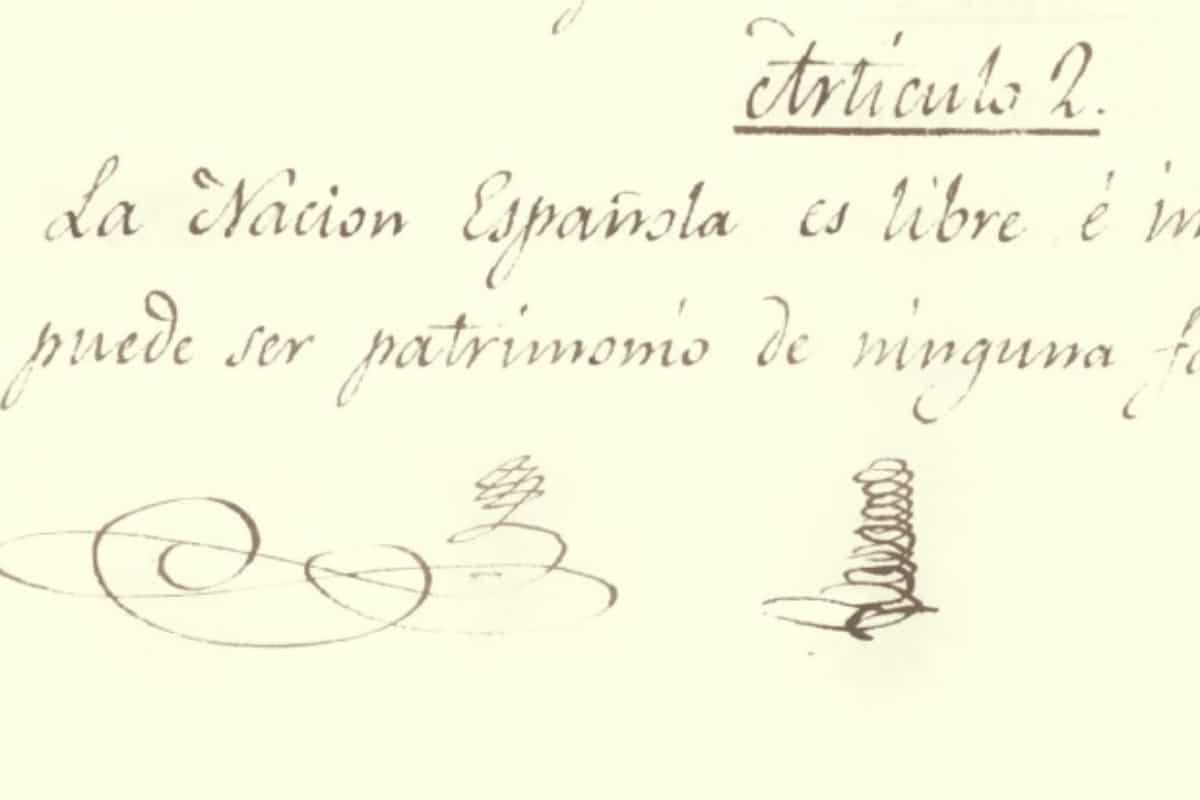Poeta y miembro de la sociedad secreta Aurora Dorada (Golden Dawn), el esotérico William Butler Yeats defendió la existencia de una “sabiduría lunar” que se revela al poeta en trance o en sueños, aludiendo al Ánima mundi o “Alma del mundo” que describen los filósofos platónicos, referente a “una memoria colectiva independiente de las memorias individuales, las cuales, sin embargo, contribuyen a enriquecerla de manera continua con imágenes y pensamientos”. Para añadir en otro punto: “Toda civilización se mantiene unida por las sugestiones de un hipnotizador invisible, de las ilusiones creadas artificialmente. El conocimiento de la realidad siempre es, en cierta medida, un conocimiento secreto. Es una especie de muerte”.
El cine es un sueño dentro de un sueño: un mundo contenido en el interior del propio mundo, tal y como ocurre en un sutil juego de espejos. Un laberinto subterráneo, como una ciudad sumergida, en la que todo ocurre en un estadio de la vida situado más allá de la simple dicotomía realidad/ficción. Detrás de todas las películas existe un único cineasta invisible cuyo nombre no estamos autorizados a pronunciar, quizás.
Así pues todo comienza con un sueño. Capaz de provocar en otros respuestas humanas a estímulos simbólicos de muy profundo calado. Si la película de Resnais, con guion de Alain Robbe-Grillet, uno de los exponentes más destacados del noveau romain, parte de un material literario previo, como es el caso de La invención de Morel (1940), del argentino Adolfo Bioy Casares, otro tanto ocurrirá con la película de Peter Weir, que a su vez nace de una obra a la que, como en el caso de El año pasado en Marienbad (1961), en la adaptación de Picnic at Hanging Rock (1975) se remite al texto original tanto como se permite traicionarlo.
Una mañana de diciembre de 1966, la escritora australiana Joan Lindsay, por aquel entonces casi septuagenaria, se despertó con un poderoso sueño inscrito en la retina. Tenía el paisaje de su infancia prístino en la memoria, y decidió encerrarse a escribir acerca de él mientras que el exterior se encontraba sumido en otro clima, más bien tormentoso, de apariencia bien distinta. Determinó que la trama debería comenzar el día de San Valentín del año 1900, dado que además de ser el día de los enamorados, era también el aniversario de su fuga y matrimonio con Daryl, su actual marido. Durante más de una semana, Lindsay soñó con el escenario veraniego de su infancia, de noche, una y otra vez, mientras consagraba sus días invernales a transcribir el fruto de sus sueños al tortuoso lenguaje de las palabras.
Según los conocidos de Lindsay, ella era una persona tendente a albergar capacidades visionarias. Cuando volvió a Hanging Rock en plena escritura de la novela, vio ciertas imágenes entre las rocas y arbustos que los demás acompañantes en el viaje no lograron identificar. Al volver a casa corrió a terminar el libro, que logró cerrar en un período de tiempo increíblemente breve, como si el poder inmarcesible de las imágenes visionarias, esa extraña dimensión del tiempo que tenemos en los sueños, también se hubieran filtrado de manera directa en la escritura.
El libro se publicó y pasó sin relativa pena ni gloria hasta que alguien, la periodista televisiva Patricia Lovell, lo encontró de casualidad y sintió que, con su lectura, su vida cambiaba radicalmente. Tuvo la necesidad de hablar con la autora de la novela para mejor convencerla de la pertinencia de hacer una película, que al final la propia Lovell produciría. Para ello se convenció de que debía llamar a un joven y prometedor cineasta al que había podido conocer hace poco gracias a su oficio televisivo: Peter Weir. Pensaba que él quizás podría encargarse de dirigir el proyecto.
Y con estos mimbres llegamos a 1975, año del estreno de la película. Uno de los filmes más poéticos de la Historia, a la altura onírica de El espíritu de la colmena, Días de cielo o de La doble vida de Verónica, que se abre con una voz femenina leyendo un poema de Edgar Allan Poe: “Is all that we see or seem/ But a dream within a dream?”. A partir de ahí, la película se ciñe a la trama de la novela: la desaparición de unas colegialas que salen de excursión el 14 de febrero del primer año en un siglo nuevo. Por supuesto, el argumento es lo de menos. Importan las imágenes que Lindsay soñó para después tratar de hacerlas inteligibles con forma de palabras, y que gracias a la mediación de Lovell, el director Weir al fin pudo devolver a su forma original más pura, al poder simbólico de las imágenes, en este caso teñidas por una innegable capacidad onírica.
Todo en la película es el paisaje. La potencia abrasadora del verano. La exploración de un límite difuso entre sensualidad y sacralidad. Teñido de blanco. Algo que remite tanto al Renacimiento como al Romanticismo, al ideal de la Donna Gentile como a la idea de belleza trágica cristalizada en las pinturas prerrafaelitas. Desde ahí debemos mirar al cine: en compañía de un fantasma donde cabe toda la Historia del Arte; y, al tiempo, en la invitación a tomar consciencia del propio fantasma que, de manera traumática y fundacional, alimentando el vacío ontológico que da pie a nuestra existencia, invoca un Misterio epistémico primero, alienta la reaparición de los espectros fundamentales de nuestro yo; y nos pone de rodillas, aterrados, ante la imagen sacra y absoluta de lo Uno.
Gracias al cine podemos soñar un sueño extraño permaneciendo despiertos. Miramos a otros mirar lo desconocido. Y ese es un punto clave de Picnic en Hanging Rock: nos sentimos dentro y fuera del periplo de las protagonistas. Atrapados en su desaparición y al tiempo testigos externos de ella. Sin embargo, el cine no pretende recrearse en esa enfermedad distorsionadora de la percepción convencional, sino que al tiempo que realiza el diagnóstico ambiciona señalarnos la salida del laberinto, la cualidad mentirosa y neo-barroca del sueño, y nos muestra que la cura a nuestra patología se encuentra inscrita en la propia Belleza del cine.
Como espectadores, debemos hacer la película nuestra para poder superar la iniciación que el cineasta nos propone; una vez hemos accedido al sentido profundo de la película, al centro del laberinto, es cuando sentimos que el conocimiento gnóstico hasta entonces oculto nos libera del desasosiego existencial, de la pesadumbre propia del espectador que recibe una imagen tan poderosa que es capaz de arrasarle y, con ello, también de salvarle por medio de una suerte de transformación alquímica. Es la salida vertical del laberinto: por medio de una Belleza que en el fondo es espejo de la Verdad.
Juego compulsivo de espejos, trastrueque febril de máscaras e identidades, en definitiva, para que la conciencia pueda deslindarse de todo precepto moral, por medio de la imaginación, realizando un trabajo semejante al del sueño, liberando de toda responsabilidad social la fantasía, confundiendo nuestros más secretos deseos con las historias que nos permiten escapar de la realidad: un exorcismo que el chamán realiza, en calidad de poeta, operando con símbolos atemporales de origen metafísico, para sanar el inconsciente colectivo de la tribu y para su propia psique individual. El cine es un lenguaje prometeico, universal, de rebelión y de liberación, un jardín privado en cuyo tenebroso fondo existe una inmensa laguna en cuya parte sumergida nos bañamos todos, de donde es posible extraer una iluminación personal y tal vez colectiva que actualiza de un conjunto de arquetipos atemporales al siglo XX.
Lindsay siempre sostuvo una ambigüedad totalmente intencional acerca del apego a la realidad de aquello que había soñado. Como si el fruto de sus visiones se correspondiera con un pasado auténtico, pero desconocido; algo a lo que tal vez ella pudo acceder en la infancia, quizás en sus visiones de juventud, y a lo que más tarde regresó cuando estuvo lista para transcribirlo negro sobre blanco. Una leyenda real de fantasmas. Por supuesto, la carga simbólica de la historia, que sobrevive y se potencia en su adaptación al cine, reside en el cronotopo: en el espacio físico que gracias al cine puede ser inmortalizado por lo que llamaremos “la técnica de esculpir en el tiempo”. La propia idea de la ascensión por el templo rocoso de la Naturaleza ya está cargada de una connotación espiritual evidente.
El otro polo principal de espiritualidad latente en la película es la feminidad. Un fuerte contraste entre la pureza, ejemplificada en el tono blanco con el que visten las jóvenes, y una sensualidad veraniega evidente en multitud de gestos y miradas diseminados a lo largo del filme. La mayor virtud narrativa de Lindsay primero, y más tarde también de Weir, reside en que nunca se llega a revelar con claridad el misterio de lo ocurrido. Donde otro director habría optado por resolver, Weir decide no añadir nada a lo ocurrido. Comparte su complejidad y su perplejidad con nosotros, los espectadores, a quien entrega el Misterio de la película para que lo hagamos nuestro.
Tampoco resuelve el erotismo femenino, nunca llega a existir una escena explícita de sexo, como sí las hay en otras películas similares a ese respecto, tales como El seductor (1971) o Perros de paja (1971). Es lo que Bazin llamó “el complejo de la momia”, que trasciende la “museificación” del arte visual por la riqueza del plano, cuya densidad inacabable trasciende toda muerte en el espacio-tiempo fílmico, precisamente por su uso autoconsciente del espacio y el tiempo dentro del metraje.
Al observar el trabajo implacable de la muerte es que conseguimos otorgarle un sentido superador, a través del elemento estético de la poesía, que logra arrancar las imágenes fijadas del reino de lo estático mediante una sublimación de la Belleza. En la ambigüedad que no pretende cerrar el significado se abre la puerta para una pregunta mística, silenciosa y eterna. Al “desembalsamar” la imagen, el cine consigue darle la vuelta a las apariencias, para terminar de declarar la victoria de la Belleza sobre aquello que aparentemente lo vence todo, el avance implacable del tiempo, el poder inmisericorde de la muerte.
Resulta evidente, si analizamos la filmografía posterior de Weir, que su obra está llena de símbolos utilizados con una total dominio hermético. Imágenes que conforman un puente de tránsito hacia un contenido profundo inaccesible para la mayoría de espectadores, dado que hace gala de un misticismo apenas imperceptible, totalmente perfecto. Es un ejemplo extraordinario de un cineasta gnóstico. Su obra tiene presente un mensaje atemporal de conocimiento esotérico. No en vano, en los primeros fotogramas de la película vemos como una niña juega al tarot, depositando un arcano tras otro sobre la cama, con aparente y juvenil parsimonia.
Si tenemos alguna certeza sobre la poesía es que es inútil. El poder de sus imágenes, esa cualidad presente en las películas de Carl Dreyer, Robert Bresson o Yasujiro Ozu, por citar algunos eminentes ejemplos compilados por Paul Schrader, no sirve para construir un puente o cimentar una carretera, porque es tan aparentemente inservible como la propia Belleza. Dignifica la vida y trae consigo un mensaje universal de Amor más allá de la muerte.
Es precisamente por su ausencia de utilidad por lo que trasciende el eje horizontal de la existencia y apunta hacia lo más alto, hacia el terror reverencial de lo numinoso, hacia la condición suprema de lo sublime. La Belleza es una escalera que nos permite ojear por un instante lo Absoluto. Muestra la trascendencia ínsita a la inmanencia. Y todavía dice más: nos indica, a cada uno de nosotros, que Scottie Feguson eres tú; y que Laura Palmer eres tú; porque el arte audiovisual, como antes la poesía o la Belleza, hablan de una fuerza secreta latente dentro de ti. Dentro del espectador. Dentro de todos nosotros: los cinéfilos.
Nuestra tarea consiste en integrar la Sombra jungiana, transitando por el trayecto nocturno de Orfeo en tiempos de Kali Yuga, enfrentados al puritanismo maniqueo del falso Bien que, en realidad, sirve al Mal encarnado. O transformamos nuestra vida, como siempre ha querido el cine, o no podremos salvar al propio cine, ni a nosotros mismos, del cada vez más extendido control de la Logia Negra que David Lynch retratara en Twin Peaks (1990).