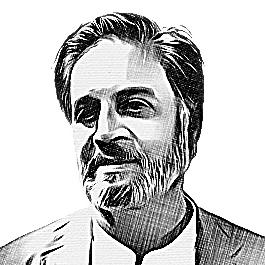Zhao Gao, primer ministro y hacedor de reyes de la primera dinastía imperial china, los Qin, años después de haber convencido al hijo menor del primer Hijo del Cielo para que alterase el testamento de su padre en su favor, tomó la decisión de acabar con el nuevo emperador y colocar a otro en su lugar.
Pero Zhao no las tenía todas consigo. Había conseguido eliminar a todos sus rivales abiertos; a su cómplice, el anterior canciller, Li Si, le había condenado a la muerte de los Cinco Dolores y había exterminado a toda su familia. Sin embargo, para una operación tan delicada como destronar al propio emperador necesitaba estar absolutamente seguro de la lealtad de todos los ministros de la corte, así que se le ocurrió una curiosa prueba de lealtad. Lo cuentan los Anales del Gran Historiador Sima Qian.
Zhao apareció un día en la corte llevando un ciervo sujeto por unas bridas. Saludó reverente al emperador y explicó que, de camino hacia la corte, había pasado por el mercado de caballos y, viendo un ejemplar tan magnífico, había decidido comprarlo como obsequio para el monarca. Los cortesanos se miraban unos a otros sin entender nada; el emperador soltó una carcajada. «Sin duda mi canciller se equivoca al llamar ‘caballo’ a un ciervo». Pero Zhao insistió en que era el emperador quien debía de estar confundido, creyendo ciervo a un caballo tan soberbio. El Hijo del Cielo miró interrogante a sus ministros. Unos callaron; otros, temerosos de Zhao, dijeron que, en efecto, era un magnífico corcel; otros insistieron, con el emperador, en que aquello era claramente un ciervo.
Al día siguiente, Zhao mandó que comparecieran ante él todos los ministros que habían afirmado que el ciervo era un ciervo y los mandó ejecutar en su presencia, junto a sus familiares. Sólo entonces se sintió lo bastante fuerte como para organizar una asonada, destronar al mismo emperador que él había llevado al trono y poner en su lugar al último de los Qin, Ziying. Desde entonces existe en chino una expresión que, traducida literalmente, es «ver ciervo y decir caballo«.
En la última semana, España ha asistido a un curioso docudrama en torno al presidente de la Federación Nacional de Fútbol, Luis Rubiales, y un beso breve e improcedente que muy públicamente estampó en la boca de una de las jugadoras de la Selección Española de fútbol femenino que acababa de ganar el mundial.
Es absurdo insistir en que no hay caso. Es, además, redundante, porque todo se ha hecho a la vista de todos, todos hemos visto todo y nadie ha advertido ningún problema (salvo el que no se ha comentado sino por E.G. Máiquez, la impropiedad del acto) hasta que se ha dado la consigna de llamar caballo a lo que todo el mundo puede ver que es un ciervo.
Y de nada vale señalar los vídeos o recordar mil y un casos más evidentes que se han dejado pasar sin comentario condenatorio alguno, porque no va de eso en absoluto, e insistir es dejar de ver en qué consiste toda la maniobra, que es una prueba de lealtad. Es ver algo que no ha pasado, que no es, y decir que ha pasado y que es. No hay otra.
Un poderoso puede recibir muchos aplausos de los suyos, contemplar cómo las masas coinciden con sus políticas o con sus interpretaciones de la realidad sin que por ello pueda estar seguro de la lealtad de su gente. Quizá son leales a las ideas; tal vez vean razonables las medidas, puede que, simplemente, prefieran lo que él defiende a todo lo demás. Pero eso puede cambiar en cualquier momento.
No: la lealtad se demuestra diciendo en alto, en público, lo que todo el mundo sabe que es mentira, empezando por quien lo dice. Ahí no cabe que se esté de acuerdo con el líder, o que parezca mejor que los demás: es una confesión de sumisión absoluta, la que supone hacerse cómplice de una mentira obvia.
A esto se suma otro fenómeno propio de todas las revoluciones ideológicas: la espiral de virtud, una proyección de estatus y poder que obliga a adelantar siempre por la izquierda para quedarse en el mismo sitio, demoliendo nuestra civilización y sentido común en el proceso. En una caza de brujas, si no denuncias a nadie de brujería es que la bruja eres tú. Y siempre es posible ser más woke, más progresista.
Hace unos pocos años, un grupo de ya provectos intelectuales de izquierda (recuerdo sólo a Noam Chomsky entre los firmantes) publicaron un manifiesto contra la «cultura de la cancelación», que consiste en procurar la muerte civil de todo el que deje escapar una opinión menos que ultracorrecta. Y es irónico, porque los mismos que ahora temen caer bajo la cuchilla de la última hornada de revolucionarios son quienes hicieron lo mismo con sus retrógrados predecesores. Es la espiral de virtud en funcionamiento.
La revolución no tiene extremos. Es el extremo. A la primera remesa de revolucionarios le sigue siempre una segunda, más radical, que denuncia a los primeros y los manda a la guillotina por reaccionarios, sólo para caer ante una tercera ola aún más extrema, y así sucesivamente, en una enloquecida carrera hacia el más absurdo todavía. Como este proceso no tiene fin en sí mismo, sólo se detiene cuando se acaban las posibilidades físicas de continuar o, más frecuentemente, cuando alguien desde dentro manda parar, habitualmente en medio de un mar de sangre y fuego: Napoleón para la Revolución Francesa, Stalin para la rusa.