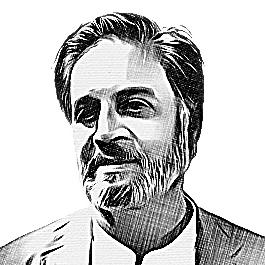«¡Presidente, nos invaden!», advierte un oficial al mandatario de Libertonia en la película de los Hermanos Marx Sopa de Ganso. «¡Déjeles!», responde el presidente, interpretado por Groucho. «Ya se cansarán».
El humor de la escena descansa en el absurdo de una guerra que pudiera evitarse a base de ignorarla, como se evitaría un desafío de honor negándose a recoger el guante.
Y, sin embargo, algo muy parecido a esa situación que tan cómico debió de parecerle a Groucho está sucediendo en la mayor parte de los países de nuestro entorno, muy especialmente en Francia, donde quizá pronto sea demasiado evidente para seguir negándola.
El pasado martes, un policía disparó contra un delincuente de origen norteafricano de 17 años, matándolo en el acto, después de que la víctima se negara a obedecer el alto del agente. Una desgracia terrible, sin duda alguna, pero no absolutamente insólita e impredecible. Los policías no suelen pedir las cosas por favor, la cosa no funciona así en ninguna parte, y este tipo de cosas pasan, afortunadamente muy de tarde en tarde.
La reacción de la comunidad africana en Francia y sus aliados antifa fue tan esperable como desproporcionada, un recuerdo actualizado de las violentas protestas en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd. Los disturbios están siendo tan numerosos, destructivos y violentos que el ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha anunciado el despliegue inmediato de 40.000 efectivos policiales, tres veces más que en los peores momentos de las protestas por la reforma de las pensiones.
El 17 de octubre, Dahbia Benkired, inmigrante de 24 años nacida en Argel, fue acusada de los cargos de «asesinato de un menor de 15 años» y «violación con tortura y actos de barbarie», días después de que se encontrara el cadáver de Lola Daviet, de 12 años. El crimen conmocionó a Francia, pero no tuvo consecuencias en la calle, nadie protestó, no se quemó nada y no se atacó físicamente a nadie. Es una guerra, pero una guerra que uno de los bandos se niega a aceptar.
Nuestro tiempo vive de consignas orwellianas que ni siquiera tienen el mérito de ser vagamente ciertas, a pesar de su simplismo. En este caso, «la diversidad es nuestra fuerza».
No, nunca la diversidad ha sido la fuerza de una comunidad, más bien al contrario. A finales del siglo pasado, el sociólogo progresista Robert Putnam se propuso hacer un monumental trabajo de campo para demostrar definitivamente que este mantra del progresismo era cierto, y encontró el lugar ideal en Los Angeles, ya entonces una espectacular Torre de Babel habitada por ciudadanos de todas las etnias y nacionalidades de origen imaginables.
Para su horror, después de 30.000 entrevistas, Putnam descubre y documenta una verdad muy distinta a la que deseaba probar que publica en su libro Bowling Alone (Jugando a los bolos en solitario). Siendo un profesional honrado, tiene que concluir, en contra de sus propias convicciones progresistas, que la diversidad étnica y racial puede ser devastadora para las comunidades y destructiva de los valores comunitarios. Cuanto mayor es la diversidad, mayor es la desconfianza, dice Putnam. En comunidades de orígenes diferentes, las personas no solo no confían en los extraños, sino que ni siquiera confían en los de su propio grupo. Se encierran en sí mismos, apoyan menos la actividad comunitaria, votan menos. «Las personas que viven en entornos étnicamente diversos parecen vivir ‘agachados’, es decir, se arrastran como una tortuga», escribe Putnam. Tienden a «retirarse incluso de amigos cercanos, a esperar lo peor de su comunidad y sus líderes, a ser menos voluntarios, a dar menos a la caridad y a trabajar en proyectos comunitarios con menos frecuencia, a registrarse para votar menos, a hacer campaña por la reforma social más pero tienen menos fe en que realmente pueden hacer una diferencia y se acurrucan infelices frente al televisor».
Desde entonces han pasado 23 años, y la mentira se ha convertido en verdad oficial, y la obra de Putnam acumula polvo sin que la haya leído —o atendido— ninguno de nuestros gobernantes. Aunque la conclusión de Putnam es no sólo intuitiva, sino que ya había sido percibida y teorizada por el célebre pensador árabe andalusí Ibn Jaldún en el siglo XIV. Incansable viajero, había advertido que el principal ingrediente en las sociedad prósperas y bien gobernadas era la asabiyyah, que puede traducirse como cohesión social. Esta «lealtad» casi tribal, a menudo un lazo de sangre, lo propone en su obra Muqaddima como el vínculo fundamental de la sociedad humana y la fuerza motora básica de la sociedad.
Sin ella, cuando lo que rige es la «diversidad«, la comunidad es apenas un conjunto disperso de individuos que recurren invariablemente al poder político como árbitro entre las distintas tribus en disputa, el sueño húmedo del poderoso. Y ese es el plan que, sin necesidad de conspiración alguna, se está imponiendo en Occidente y, muy especialmente, en Europa bajo los auspicios de Bruselas.
Occidente vive en una burbuja de prosperidad, paz y libertad sin precedentes que le hace pensar que sus valores son valores universales, que no somos una tribu más, sino la Humanidad, y que nuestra llegada a la escena mundial ha hecho desaparecer mágicamente los incentivos y mecanismos seculares que han movido a todos los pueblos a lo largo de la historia. Y más bien no.
El mundo es mucho más grande, cada vez más demográficamente en relación al menguante Occidente, y sabe de qué va la historia. Sabe que ignorar al enemigo no le hace desaparecer, al contrario. Sabe que la debilidad no es una señal para proteger al otro, sino para atacarle.
En un sentido retorcido y siniestro, Occidente está enfermo de una moralina deformada y masoquista que pregunta siempre quién tiene razón y se responde siempre que cualquier otro, que somos lo peor y los más malos. Pero la historia no se mueve así. En la historia real, no en las historietas políticamente correctas, si un pueblo puede hacerse sin demasiado esfuerzo con el territorio, las riquezas y las mujeres de otro, lo hará.
Tarde o temprano Occidente tendrá que despertar a este hecho o resignarse a perecer, y no precisamente para disolverse en una utopía progresista. Porque no está lejano el día en que la pregunta ya no será cuál es tu opinión, sino cuál es tu pueblo.