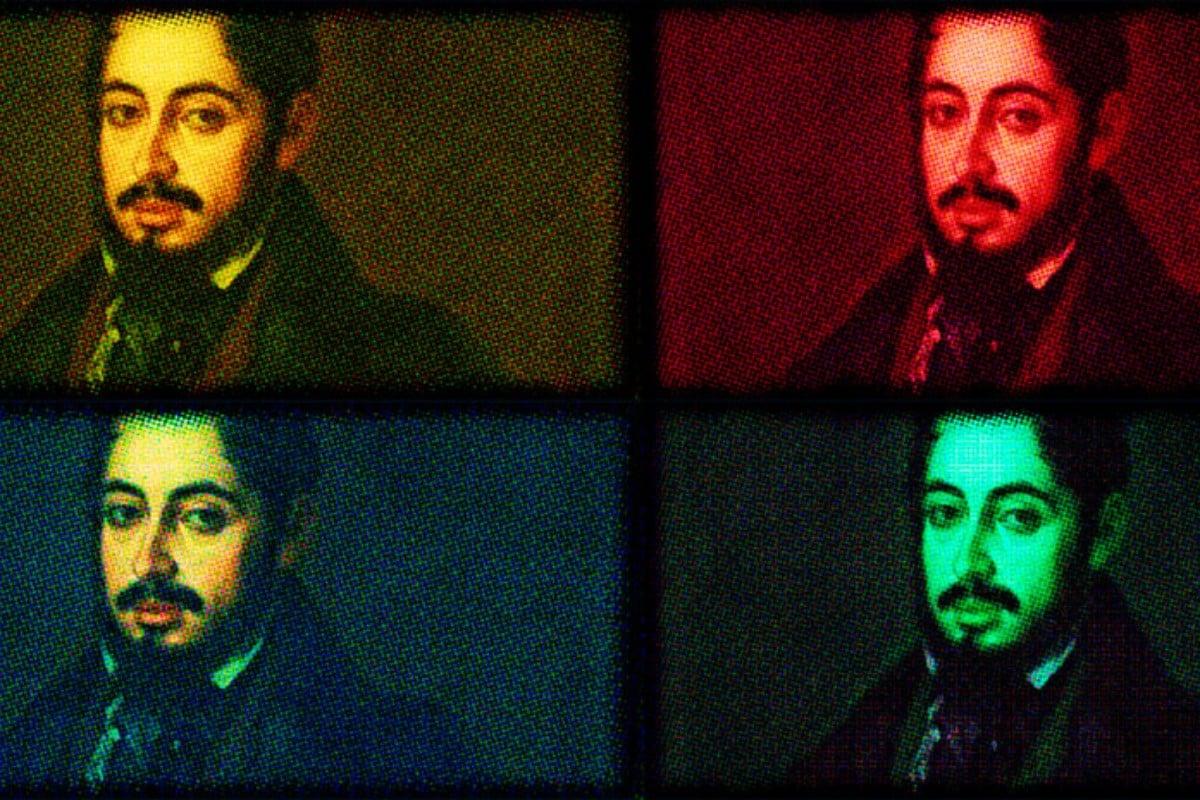La izquierda de la derecha cultural española (lo liberalio del liberalismo) determina la estrategia y la táctica de la derecha política desde hace cincuenta años: desde los programas electorales a los cansinos debates de “alto bordo” –entre los que se incluyen el inconsútil “combate cultural” y los plurales “debates de ideas”–; desde los pactos poselectorales a la política de nombramientos discrecionales de los gobiernos de derecha, siempre sous l’oeil de la gauche. Proceder que no es extraño, por cierto, en gente que exhibe como principio único la falta de todo principio. Esta forma de maquiavelismo, más garbancero que atroz, pero que sería infantil despreciar –¿cómo huir (y adónde) de la irracionalidad ética del mundo?–, roza el ridículo cuando su causa es aparentar y figurar, nada más, transformado el político sin fuste en un obseso de la imagen (las “solapitas” que han llamado la atención de Esperanza Ruiz constituyen la prueba de cargo de la falta de sustancia) y del carpe diem a costa de las reses políticas, las que le votan y las que no.
La causa de la que hablo es el disfrute de los gajes del poder con todas las garantías y, novedad histórica más bien reciente, sin riesgo personal o patrimonial, como si la política, es decir, distinguir amigos de enemigos, hubiese dejado de ser ahora una profesión de riesgo. Nota bene: no dan desde luego esa impresión algunas intervenciones públicas de Santiago Abascal, las de hace veinte años y las de ahora, acosado por los jabalíes de la extrema izquierda.
Contra toda evidencia y contra toda razón, las elites cansadas de la Unión Europea creen en una política sin hostilidad (y sin enemigo ni verdad), pues todo acabará bien. Nada puede fallar. Así, se puede quebrar financieramente un país “democrático” (una de esas “democracias asentadas” tan nombradas y prototípicamente demoliberales, como las de Alemania, Italia y España) o pervertir su constitución desactivando el control jurisdiccional y constitucional de la acción del gobierno. Y todo ello con buena conciencia, pues las elecciones en las democracias de Potsdam se parecen mucho al juicio de Pilatos. ¿Qué se hizo, después del 23-J, de la mordaza y cierre anticonstitucionales de las Cortes Generales, de la persecución antijurídica de la opinión discrepante (modus “emmerder les non-vaccinés” de Emmanuel Macron), de las coimas prostibularias de sus señorías y de la profanación de cadáveres como crimen del Estado? El sufragio universal, refractario a toda idea política (Charles Maurras, Jules Monnerot), o casi, lava cualquier responsabilidad política hasta volverla banal. No es una opinión, sino un hecho bruto (factum brutum) o, mejor dicho, un hecho estupefaciente y brutal que se experimenta una vez cada cuatro años. La banalidad del mal tiene múltiples registros, pero en todos opera como salvaguarda la tecla o la cláusula de la legalidad democrática –según la entiendan el gobierno y sus tornavoces de los medios de comunicación masiva–, restauradora del virgo de las vestales de la constitución de 1978. El antigirardiano Barrabás siempre sale indemne, nunca paga, le deja el pufo al contribuyente y, si no encuentra mejor colocación en un narcoestado o de taxi-girl de un ricacho cosmopolita, se marcha al Consejo de Estado.
En este sentido, con toda seriedad lo escribo, porque la política es a seriedade da vida, Mijail Bakunin —no solo conviene citar a políticos fríos como Antònio Oliveira Salazar, «presidente do Conselho de Ministros», también merecen la pena algunos cálidos retóricos de la Primera Internacional Socialista— ha desvelado cínicamente, adelantándose a Vilfredo Pareto, que la democracia, esta democracia, la real, la masiva y partidocrática diríamos hoy, no la de las cátedras europeas de Ciencia Política en las que, con excepciones, por supuesto, se infantiliza a los estudiantes universitarios, constituye un instrumento óptimo de dominación o una «fórmula política» infalible (ahora habla Gaetano Mosca), en la medida en que «los demócratas pueden [con ella] golpear al pueblo con el bastón del pueblo» (de nuevo Bakunin). El demócrata del anarquista Bakunin es nuestro partido político, el que le dice al pueblo “come democracia” o «cena LGTBI» y, si se queda con hambre, que desayune woke, para que se despabile del todo antes de acudir a la oficina del paro o a los servicios sociales municipales.
En este ambiente deletéreo y aparentemente despolitizado, en el que la política, en sus peores formas, se ejecuta por vías indirectas, nada hay más importante que el «combate», no tanto por la “cultura”, sino por la «idea de la realidad» —zócalo sobre el que se puede y se debe hacer pie—, una lucha por el espíritu y el orden, incluso por la belleza, como ha dicho aquí también Javier Ruiz Portella. La potestas indirecta, al margen de su contenido material concreto o su doctrina (la teología económica: versión 1/ del mercado mundial único y global, versión 2/ de los mercados nacionales protegidos y excluyentes; las religiones políticas del catastrofismo climático, del generismo, del veganismo, del transespecismo y demás confesiones pseudocientíficas, aunque todo está revuelto y no hay lindes pacíficas entre unas sectas y otras; el gnosticismo que envuelve la Inteligencia Artificial; etc.), encuentra siempre un poder vicario y un coro entusiasta de ricos ingenuos y facundos (la Leisure class, constante o regularidad sociológica estudiada por Thorstein Veblen y cuyo interés reverdece últimamente). Los «elegidos» se imponen como misión «despertar» a los desheredados y desviar piadosamente su atención con excentricidades, perturbando el sentido común y su percepción de la realidad. Se trata, aunque no lo parezca, de una ascética del desarraigo que acarrea consecuencias mucho peores que la muerte civil, incluso que la muerte física —al menos para quien viva con la certeza de que la muerte no es el final—.
El programa de todos esos próceres de la humanidad, sus «agendas», la 2030 de los tontos útiles que abarrotan ministerios y universidades u otros breviarios por el estilo, cortados por el mismo patrón, constituyen la perfecta diversión, acción que según el DRAE persigue «distraer o desviar la atención y fuerzas del enemigo». Como diría Sergio Chakotin, se trata, de nuevo —pues lo del ruso queda lejos: en los totalitarismos de 1938—, de organizar la violación de las masas, ahora de los pueblos, por la propaganda política. Pero una violación en manada, encoñada (con la eñe) particularmente con Europa y su espíritu, en la que participan más de dos y más de tres (organizaciones supranacionales y transnacionales, confesiones religiosas e iglesias incluidas —aunque no todas, ya sea por virtud o por necesidad: ex Oriente lux—, y gobiernos colaboracionistas o gobiernos-Quisling y de quintacolumnistas y rastacueros).
El profundo Jesús Fueyo, «profesor ultrateórico» le llamaba Rafael García Serrano, advertía en 1991 contra la «fatiga histórica de nuestra época y la leucemia metafísica del espíritu contemporáneo», cuyo efecto mejor definido es la pérdida del sentido de la realidad. La intimidad con la historia, cada vez más intensa desde finales del siglo XVIII hasta alcanzar su cenit en los años 30 y 40 del siglo pasado, deja paso a la “ahistoricidad” del hombre actual, tema precisamente del texto Eclipse de la historia, discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas del «feroz Fueyo» (deliciosa aliteración que le estampa en una dedicatoria su amigo José María Cordero Torres, jusinternacionalista y colonialista de interés que siempre escribe con la tinta jonsista de su militancia revolucionaria juvenil).
El sentido de la realidad se asienta sobre el acaso insondable «zócalo histórico» que acabo de mencionar. Miguel de Unamuno lo barrunta cuando se inventa el neologismo intrahistoria en su influyente En torno al casticismo de 1902 (en realidad 1895). Allá se encuentran los conceptos decisivos cuya elucidación permite a un pueblo mantenerse en el nivel del tiempo, salvar su circunstancia y con ella salvarse él mismo (Ortega y Gasset). No es retórica populista: un pueblo necesita del pan y la justicia, pero también de los conceptos. Tampoco es una jerga de profesor universitario, sino una preocupación en la que se trasluce una actitud vital de servicio, pues la “inteligencia política” tiene su propia misión, aunque generalmente clame en despoblado. El engagement tiene sus límites y sus riesgos, pero el turrieburnismo de la inteligencia política es autocontradictorio y, por eso mismo, autoaniquilador. ¿Cómo hubiera podido Carl Schmitt llevar una vida de eremita, de clerc laico o de torrero aislado de la política de Weimar una vez publicado, en la fiesta del milenario de Renania, «Renania como objeto de la política internacional» (1925) y no se diga ya El concepto de lo político (1927)? Precisamente, Dalmacio Negro, antípoda del profesor vacuo y carrerista, ha dicho alguna vez, con toda modestia y sin eludir responsabilidades, que él se mueve en los conceptos. Moverse en los conceptos u ocuparse de ellos tiene trazas de obligación deontológica en un historiador de las ideas y de las formas políticas. Luis Legaz Lacambra encarece también el concepto en una de nuestras divisorias nacionales que han quedado para la historia, la de la inmediata posguerra civil: «Todos los pueblos necesitan conceptos: vivir de conceptos y vivir conceptos«. También España, que no es un Tíbet ni resulta tan diferente a «otros países de nuestro entorno». Eso querrían quienes anhelan trastornarla e incluso viven de ello.
Francisco Javier Conde, una de las mejores cabezas políticas de nuestro siglo XX, intelectual metido a consejero de príncipes que termina, como otras inteligencias incómodas de su tiempo, en una embajada asiática remota, solía decir que «la política no es un producto espontáneo, sino fruto de una ascensión hacia lo alto», hacia el concepto. Lo sugiere en unas páginas políticas de extraordinaria lucidez, remedio eficaz, hoy particularmente, contra la lobotomización de los jóvenes universitarios de primero de carrera —he tenido ocasión de comprobar su efecto en una gavilla de estudiantes brillantes; con gusto mencionaría sus nombres, porque darán buen fruto dentro de muy poco, pero mejor para ellos que sigan emboscados en la provincia, disfrutando de sus becas (ellos sí las merecen) y de su ocio creador, pasando discretamente, sin dar explicaciones a nadie y sin pedirlas tampoco (in der Sicherheit des Schweigens, como reza en el título de un conocido libro sobre Carl Schmitt), mimetizados con la legión de vulgares doctorandos que le cuestan un Potosí al contribuyente—. La cita de Conde proviene de su Teoría y sistema de las formas políticas, un libro bellísimo, en el fondo y en la forma, publicado en 1944: expresión de un modo de entender lo político y la política, el gobierno y el Estado, que da cima a un cuarto de siglo de oro del pensamiento político en España, el que transcurre entre 1935 y 1969. Espero tener ocasión del volver pronto sobre este asunto, absolutamente ligado a la higiene de los conceptos políticos que sirve de título a este artículo.
La lucha por la cultura o el combate cultural es el método de una pedagogía nacional. Nada menos, pero tampoco nada más. Las historias de moros, la Reconquista, incluso las ricas relaciones de la Conquista (del Nuevo Mundo) o los sucesos de la guerra de la Independencia quedan más allá de lo que irradia concretamente nuestra época histórica, su legitimidad histórica: la Guerra Civil. Ni la batalla de Guadalete ni la de las Navas de Tolosa. Ni la Noche Triste ni Trafalgar. Los conceptos políticos que se necesitan para dominar la deriva del Estado autonómico siguen condicionados por el acontecimiento terrible y fundacional de la guerra de 1934 a 1939 y la dictadura constituyente de desarrollo posterior. Esos mismos conceptos desvelan también el sentido profundo de la contienda y su conexión con la fundación de un Estado nacional o, en sentido impropio, la nacionalización del Estado. La impropiedad consiste en que, no habiendo propiamente Estado español antes de la guerra, difícilmente se podría nacionalizar lo que no existe.
Si algo caracteriza la política de cultura o el combate cultural de la derecha española desde la Transición ha sido la neutralización de todo concepto político o su abandono. Todo producto del miedo. Del miedo a la verdad. Lo que le ha faltado en realidad ha sido un proyecto, una «empresa» política nacional. Le resultó más cómoda la retórica de la regeneración: por el Centro, por Europa, por el Temor al Déficit o por el patriotismo constitucional de importación. Mientras que la izquierda española, que nunca produjo una idea política original y parasitó al socialismo francés hasta ser ella misma utilizada como huésped por el comunismo soviético durante medio siglo, ha reivindicado una fantástica continuidad del régimen del 78 con la Segunda República, a la derecha intelectual sistémica solo se le ha ocurrido reivindicar el canovismo y la Restauración como espejo de virtudes políticas. El canovismo de Alianza Popular tenía tantas posibilidades de actualización histórica como la reintegración de los virreinatos a la Junta de Castilla y León. Con el tiempo, hubo también su interés por el maurismo. Y hasta por John Locke y David Hume, Ludwig von Mises y Friedrich A. Hayek. Cualquier cosa, según parece, antes que entrar en el verdadero debate político fundacional de nuestra época histórica, en la querella que, con luces y sombras, gravita sobre el último siglo de vida española: el franquismo.
Rebasado el año 1936 todo se vuelve confuso para la izquierda de la derecha cultural. «Golpe de Estado», «Dictadura», «Leyes fundamentales». Todo les asusta. «Seguridad Social», «Obras públicas», «Desarrollismo» y «Democracia orgánica» también. “Valle de los Caídos» y «Reconciliación nacional» ya les espanta. No saben nada, ni tampoco quieren saber. Ignoran lo que tienen entre manos, no ya la “nación” (irrevocable e indisponible), sino el «Estado», al que someten a toda prisa a un proceso de centrifugado coadyuvado por las totalitarias leyes de la memoria.
Viven apretando los dientes, muertos de miedo. Miedo a la verdad y más miedo aún a sus contradictores. Tal vez también a las multas y a las inicuas responsabilidades penales. Esto no puede ser ya. Se impone una higiene de los conceptos políticos que permita aplicarlos sistemáticamente y sin equívoco a lo que nos pasa.