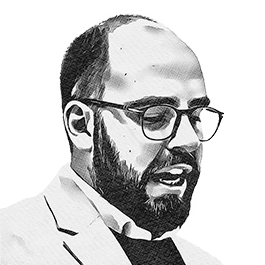El pasado miércoles, Ignacio Vicens, buen amigo mío, escribía una exquisita pieza para ABC en defensa de la ciudad. En ella ve él vitalidad, innovación, creatividad y, en definitiva, progreso. O, mejor dicho, le gustaría ver, puesto que en su opinión actualmente la ciudad es víctima de dinámicas que aquejan a la sociedad en su conjunto. Esto es, el mero cálculo, el lucro, la rentabilidad por encima de todo y la atomización individualista.
Si bien es cierto que su texto está deliciosamente argumentado y escrito, cabría preguntarse si es posible que el estado de cosas actual permita creer o no en una ordenación del espacio, la sociedad y la cultura con atributos tan positivos en la urbe. Yo, humildemente, más cenizo y menos erudito trataré de dar al menos un manojo de razones para sospechar de ese respeto reverencial y acrítico hacia el progreso de aquellos que nos venden las bondades del cosmopolitismo.
Para ilustrar mi postura me gustaría comenzar con tres breves anécdotas de este último mes y medio. Todas ellas son verídicas, no desconfíen.
A mediados del mes de marzo, vinieron a verme a Madrid mis sobrinos desde Barcelona. Tras pasear por el Barrio de las Letras y ver el Madrid borbónico, con la honestidad y desfachatez típica del adolescente, uno de ellos dijo: «Es igual que Barcelona». El otro asintió, cómplice. Yo tuve que hacer peripecias para sortear esa atinada apreciación intentando explicarles el ethos castellano y la variedad de estilos arquitectónicos amalgamados a lo largo y ancho de las calles de la capital… No hubo manera.
Al inicio de esta Semana Santa, mi madre me ponía al día de todo. Mientras comíamos, sin dar crédito, me dijo: «A veces pongo en la tele con papá videos de esos de flashmó —o como se llame— en YouTube. ¿Te puedes creer que todas las ciudades son iguales? Nunca sabes dónde están bailando», se refería a flashmob, he salido igual de anglófobo. Con ella no iba a hacer el más mínimo ademán de discutir. Resultaba obvio.
Por último, mi exnovia me envió hace unos días un vídeo de su pseudoestival puente de cinco días en Uruguay. Más allá de la diferencia en el nivel de polución, me sorprendió que fuese a pasear expresamente buscando casas de ricos en zonas residenciales. Eran exactamente las mismas casas que uno se encuentra paseando por El Viso, Pedralbes, La Moraleja…
Vicens en su artículo sostiene asimismo que la ciudad es el ámbito de la tensión creativa. Yo, por el contrario, veo en la ciudad el ‘infierno de lo igual’, la ausencia de otredad y la homogeneidad más estéril: el atrezzo frío e imperturbable de una lógica hiperconsumista subyacente. Y es que ya nos advertía Pasolini de que el verdadero totalitarismo es la sociedad de consumo que lamina y lamina toda esencia, toda tradición, todo modo de ser y estar en el mundo que no sea el de la globalización capitalista. La ciudad, en esto Vicens tiene razón, es una víctima más. Aunque yo añadiría: la ciudad es simultáneamente la víctima y el producto más perfecto y acabado de la sociedad de consumo. ¿Por qué digo esto?
En la Antigüedad, el centro de la ciudad (la polis griega, la urbs romana) era el Ágora, espacio de encuentro y discusión, pero también el Templo, espacio de pausa, recogimiento y espiritualidad. En la Edad Media el centro vital y neurálgico de la civitas cristiana era la Iglesia, espacio de encuentro entre los fieles y lugar al mismo tiempo de descanso y regocijo. En la Modernidad paulatinamente el centro pasó a ser el templo secularizado, la sede de la soberanía popular, el Parlamento. ¿Y a nosotros qué nos queda? ¿Cuál es nuestro centro ordenador? El consumo. Un centro descentrado e itinerante que varía entre el centro comercial, el Starbucks, el McDonald’s, la Apple Store… ¿Y qué tipo de arraigo fomenta ese centro itinerante? Ninguno. El Templo, la Iglesia y el Parlamento fomentaban un apego a lo propio. El takeaway nos invita, en cambio, a la diáspora consumista, a dejar atrás nuestra tierra y sentirla como ajena a nosotros. Tierra quemada… ¡Somos ciudadanos del mundo! Porque nos hemos creído pies juntillas que la ciudad era un punto intercambiable y azaroso de una cartografía moderna o, peor, de Google Maps.
Sobre esto, también Chesterton —a quien mi buen amigo Ignacio Vicens cita— dedica unas bellas y demoledoras palabras en Herejes: «Kipling es, cómo no, un cosmopolita (…) La gran carencia en su mente se da en lo que someramente podríamos llamar ‘falta de patriotismo’, es decir, que carece por completo de la facultad de vincularse a cualquier causa o comunidad para un fin, trágicamente (pues toda finalidad debe ser trágica). Admira Inglaterra, pero no la ama (…) Él es un donjuán de países (…) ‘¿Qué puede saber de Inglaterra quien sólo conoce el mundo?‘ (…) Kipling conoce sin duda el mundo. Es un hombre del mundo, con toda la estrechez de miras propia de aquellos que se ven aprisionados en este planeta (…) cree que Inglaterra es un lugar».
Hoy en día es imposible disociar la idea de ciudad del fenómeno turístico. Como observa William T. Cavanaugh en Migraciones de lo sagrado: «lo normal es que el turista no experimente cambio alguno (…) la mirada del turista destruye la diferencia precisamente por su capacidad de superar y trascender todas las fronteras, de succionar la diferencia para introducirla en la experiencia unificada del yo (…) La presencia de peregrinos santifica un lugar particular; la presencia de turistas lo ahueca (…) La mirada cosmopolita del turista trata de conectar con otros, pero termina anulando su alteridad, destrozando así la conexión (…) El turista busca escapar perpetuamente; su libertad solo puede significar autonomía (…) Su incesante movilidad encarcela más que libera«. El viajero contemporáneo, el turista es la imagen arquetípica de la globalización en el capitalismo tardío y como bien apunta Eric Leed: “Para los antiguos, el valor del viaje residía en su capacidad para explicar la fatalidad y la necesidad humanas, mientras que los modernos lo ensalzan como manifestación de libertad y como escapatoria de la necesidad y de la finalidad”. ¿Cómo va a haber patriotismo sin un fin trágico? ¿Cómo puede el viaje transformar al viajero si no hay fatalidad ni mayor fin que ir a comprarle un souvenir a la suegra y tomarse un café cappuccino con un toque de vainilla para seguidamente “inmortalizarlo” vía selfie de Instagram? ¿Qué puede saber de España quien sólo conoce el mundo? Quien no tiene un apego a su tierra y sus gentes (terrisme), es decir, quien no ama lo propio, lo desprecia.
Aristóteles nos enseñó que el esclavo es aquel que ha disuelto los lazos sociales, aquel que ha renunciado a tener un hogar y, por ende, puede ser esclavizado en todas partes por igual, en cualquier ciudad. Por ende, el trotamundos contemporáneo es un esclavo del consumo y para ello es indispensable que las ciudades mantengan su imparcialidad cuasi burocrática, gris como el hormigón. Ninguna ciudad es imprescindible. Tan siquiera la Urbs Aeterna (ciudad eterna) de las Elegías del poeta queda a salvo: “Roma me dio una pena. Una ciudad totalmente secuestrada” se lamentaba en privado un compañero de La Gaceta.
Sugiere Vicens que nos hemos dedicado a embalsamar los centros y también la naturaleza. ¡Ojalá fuera cierto, querido! Las catedrales son ahora pasto de hordas de guiris sedientos de selfies. Todo lo sagrado se profana, pero qué más dará si ya no tenemos un centro vibrante, irradiador. Ni Plaza, ni Templo, ni Iglesia y, si me apuran, ni Parlamento. Todo está secuestrado, también Roma. En cuanto a nuestros campos y nuestras tierras, basta ver cómo quedan arrasadas por unas pocas empresas multinacionales. Si embalsamáramos habría al menos algo de ritual, de sacro, de comunitario. Nada de eso…
Cree Vicens que quienes alertamos de esta ‘cara B’ de la ciudad somos en realidad unos carcas, agoreros y aguafiestas. Quizá tenga razón, pero ¿Miedo del Hombre? ¿Nosotros? No, ¡jamás! Lo que tenemos es aprecio por la vida humana, la vida digna, la vida vivible. El Papa Francisco llama la atención sobre esto en la encíclica Laudato si: “No es propio de habitantes de este planeta vivir cada vez más inundados de cemento, asfalto, vidrio y metales, privados del contacto físico con la naturaleza”. Vida que la ciudad moderna nos niega sistemáticamente. Porque lejos de estar llena de vitalidad, creatividad y progreso, la ciudad está preñada de muerte. Basta fijarse en las caras de los transeúntes, pálidos, acelerados, nunca en paz. O en los rostros de los individuos lobotomizados en el metro con la cerviz inclinada ante su todopoderoso smartphone. ¿Acaso no fueron también el Coliseo y Auschwitz productos de la modernidad urbana, del progreso que prometía la ciudad? Walter Benjamin dijo una vez: “Todo documento de cultura es un documento de barbarie”. Si asumimos —con Vicens— que la ciudad es “el lugar de la cultura”, debemos asumir —con Benjamin— que lo es también de la barbarie. La ciudad es hoy una trituradora moderna de esperanzas y anhelos.
No puede haber persona que resuene en y con los demás, si no hay comunidad y una de las causas insoslayables de la pulverización comunitaria es el desarraigo al que nos empuja la vida urbana. Este no es un alegato en favor de lo bucólico, ni una reivindicación acrítica de la vida rural. Es tan sólo un llamado cariñoso a la gente inteligente como mi querido amigo Ignacio Vicens a que cejen en su empeño por defender el Progreso -y todo lo asociado a él- como bueno, bello, justo y verdadero. Seamos francos, ¿acaso no impera en la ciudad lo malo, lo terriblemente feo, lo injusto y lo falseado? ¿hay diferencias sustanciales entre Madrid, Barcelona, París, Milán y Londres? ¿acaso no impera el ‘infierno de lo igual’?