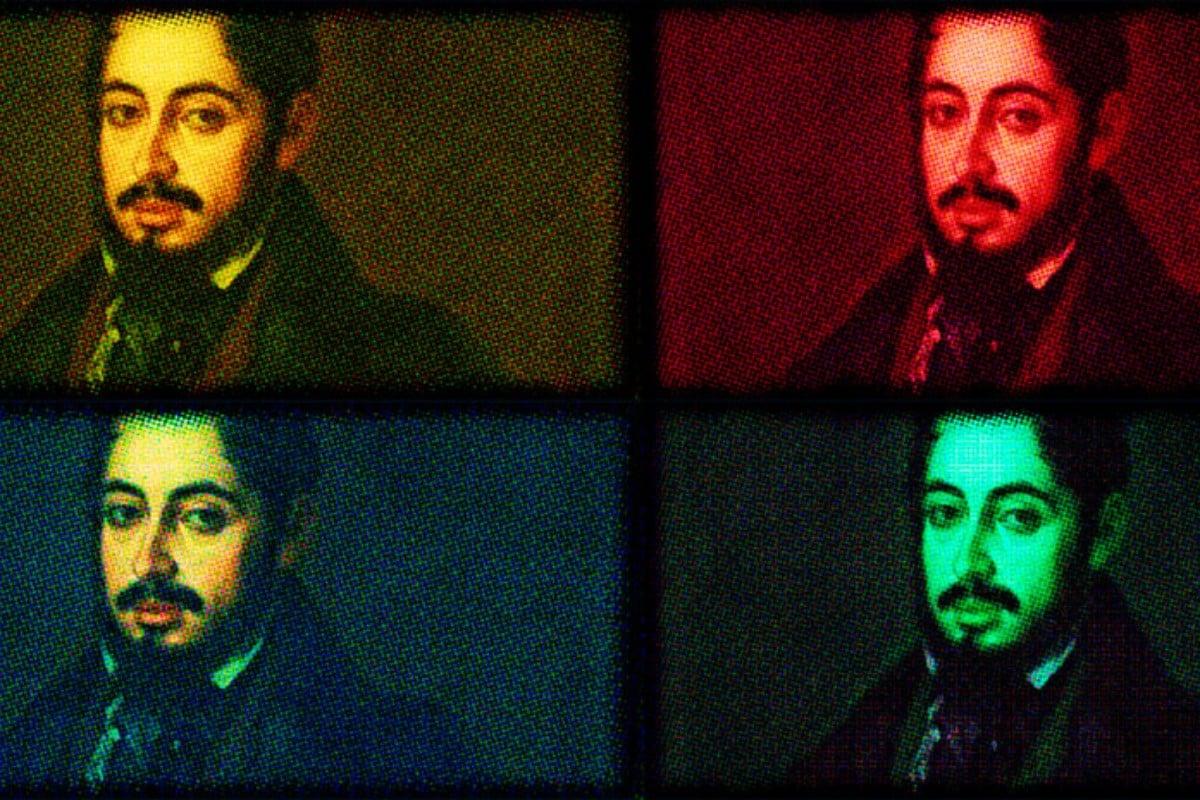La suspicacia de la izquierda y el centrismo liberal hacia la idea de nación es para hacérselo mirar y acabará costándole la existencia a ellos o a España, pero permítanme, para entrar en harina, que les narre una pequeña fábula. Nuestro protagonista se llama Félix, aunque es más conocido como «Duermeovejas», por su insólita capacidad para dormirlas con sus cuentos antes que él contándolas. Se trata de un hombre culto, moderno e ilustrado —profesor universitario y además de Barcelona, ¡ahí es nada!— que se ve a sí mismo heredero de aquellos revolucionarios franceses dieciochescos: rara es la reunión de vecinos en la que no termina arengándoles sobre sus derechos como ciudadanos, aunque estén discutiendo sobre una avería en el ascensor.
Pues bien, un día llega su hijo del colegio con las uñas pintadas y dice que la profesora les ha contado no sé qué rollo sobre los géneros fluidos, los constructos sociales y demás palabrería que él como hombre instruido en ciencias no se traga: sabe que solo hay dos sexos, el masculino (XY) y el femenino (XX) y que su hijo pertenece al primer grupo, punto. Por un momento duda sobre cómo reaccionar, pero si va al colegio a pedir explicaciones entonces los demás creerían que él es un machista, un ignorante que se piensa que el sexo viene determinado por marcadores culturales externos tan triviales como unas simples uñas de colores y no por la biología ¡se estaría poniendo al mismo nivel de esa profesora feminista! Mejor dejarlo estar y centrarse en que el niño saque buenas notas.
Pasan tres semanas y la profesora les pide a sus alumnos esta vez que vayan disfrazados como una princesa Disney, nuestro amigo Félix se siente desconcertado por un momento, pero se dice a sí mismo que esos cromosomas sexuales no cambiar por vestir de una u otra forma, que las modas son convenciones sociales volátiles y que él, además, no es ningún reaccionario. Pues ahí que lleva al niño disfrazado. Total, que va pasando el tiempo, se suceden periódicamente episodios similares, y cuando el chaval llega a la adolescencia va un día y suelta ante su padre que ahora se siente mujer y se quiere operar. «¡Que tu sexo biológico no va a cambiar porque te hormones y mutiles!» Le espeta desesperado Félix Duermeovejas, pero el chaval se ha obstinado y ya no hay nada que hacer… Nuestro protagonista acaba echándole la culpa a las insuficientes horas de biología en la escuela, que no han enseñado a su hijo el tema de los puñeteros cromosomas. Sí, ahí tiene que estar el problema.
En los últimos años hemos podido contemplar diversas reacciones ante los separatismos y a su complicidad en buena parte de la izquierda. Se han creado partidos que luego desaparecieron, o se integraron en otros, elaborando en conjunto una corriente de pensamiento que tenía claro qué repudiaba, pero no tanto qué abrazaba: el cosmopolitismo, la UE, la libertad, el autonomismo… cierta víctima del terrorismo quiso como última voluntad que se pusiera una bandera pirata sobre su ataúd, y así acabó ocurriendo. El temor dominante entre los que se enfrentaban al separatismo era no parecerse a aquello que se combatía y menos aún parecerse a Franco, así que muchos encontraron la manera de defender la unidad nacional no enarbolando banderas, aunque fueran piratas, sino con maneras y discurso de abogado. Había que ensalzar la ley, los derechos, la democracia, la Constitución… No España, no la nación, así a secas, sino una con apellido adecuado la «nación cívica-política», esa que nos otorga ciudadanía y como buenos masones nos evoca a Francia.
Todo esto viene a cuento de un libro cuya lectura acabo de terminar, muy meritorio, aunque cuestionable en varios aspectos. Se trata de Lenin. El gran error que hizo caer la URSS de Santiago Armesilla. Teniendo en cuenta que el subtítulo es «una crítica marxista al derecho de autodeterminación» no andará muy errado quien sospeche que encontrará dentro una arenga política de ese cariz (aunque incluye reproches a Lenin y Stalin, eso sí) que gustará a los muy cafeteros que se identifiquen con tal doctrina… pero sería injusto tirar al niño con el agua sucia: estamos ante una aportación valiosa, de notable solvencia intelectual, al debate político de nuestros días en forma de una investigación que busca las raíces del falsamente llamado «derecho de autodeterminación» a través de la historia de las ideas, de la religión y de las disputas entre clases, Estados e imperios que han conformado el devenir del mundo en los últimos siglos.
Por sus páginas cuidadosamente ilustradas vemos desfilar a nominalistas medievales, luteranos, ilustrados dieciochescos, románticos alemanes y socialistas utópicos rusos hasta llegar al ideólogo y revolucionario que da título al libro, cuya defensa de tal artefacto ideológico llamado «derecho de autodeterminación de los pueblos» terminaría incluyéndolo en la Constitución de la URSS (lo que finalmente provocaría su propia disolución) y por medio del Komintern diseminándose por el resto del mundo. También, por desgracia y en particular, en España. Es un análisis interesante, a tener en cuenta, aunque su planteamiento anti-individualista y antiliberal que busca invertir a Thatcher —aquí pasa a ser «la sociedad existe, el individuo no»— daría para ser cuestionado en otro momento (¿acaso el concepto de libre albedrío, que empapa todo el cristianismo desde sus orígenes, Boecio por ejemplo, no guardaría relación con la idea de autodeterminación del sujeto?).
Pero no es lo que ahora queremos traer a colación, sino sus planteamientos sobre nación étnica/nación política directamente extraídos de Gustavo Bueno, autor del que parece mostrar una excesiva dependencia recitándolo como si fuera el temario de una oposición. Algo semejante a lo que encontramos en otro libro complementario a este, Románticos y racistas. Orígenes ideológicos de los etnonacionalismos españoles deJorge Polo, que ya analizamos en su momento y criticamos por el mismo motivo. Si bien, ciertamente, el bueno de Gustavo demostró siempre más lucidez cuestionando la España autonómica y europeísta del 78 que otros filósofos recién caídos del guindo, admitamos que hasta él pudo errar siquiera ocasionalmente, quizá por esa afición suya a las categorizaciones en un idiolecto críptico que a veces oscurecen más que iluminan (¿isométrico, megárico, symploké? ¿Oiga, pero qué dice?). Así que tenemos que según Bueno el término «nación» se despliega en tres géneros: el de las acepciones biológicas —ya en desuso, pero incluidas por meticulosidad filológica—, las étnicas —que divide entre periféricas, integradas e históricas— y las políticas, que serían canónicas o fraccionarias.
Resumiendo: el nacionalismo étnico-cultural presupone que la nación es previa al Estado y el nacionalismo cívico-político se basa en que es el Estado el que conforma la nación. Pero tal distinción carece de sentido, dado que el camino se recorre en ambas direcciones y, además, trae consigo consecuencias indeseadas. Ahí tenemos el ejemplo de Alemania e Italia, que conformaron su Estado sobre una realidad sociocultural previa, lo que las convierte en malvadas naciones étnicas. Ahora bien, Francia y Estados Unidos, considerados modelos de nación cívica —aunque se erigieron sobre unas fronteras, demografía y cultura previamente existentes, como todos los países— llevaron a cabo un proceso de construcción nacional precisamente por ser conscientes de que la nación es el mito fundacional del Estado moderno, y sinsuperposición entre ambos se llega al conflicto civil entre una población que convive sin vínculos comunes y a la disolución estatal.
Por eso, como contábamos hace un par de semanas apenas se produjo la Revolución, tan pronto como en 1794, se abrió el Louvre cómo símbolo y baluarte de la cultura francesa, impuso el francés como lengua hegemónica, estandarizó el sistema educativo y ya durante el siglo XIX el Estado se convirtió en el principal mecenas de las artes y las letras precisamente para crear una identidad y una cultura nacionales, así hasta el presente con su potente industria cinematográfica. Si la «nación cultural» fuera una mera superstición romántico-idealista precursora del nazismo de la que podemos prescindir… ¡qué tontos los franceses desperdiciando tales recursos! Y aún así su éxito ha sido parcial, precisamente por haber pretendido abarcar desde 1830 un territorio y población tan indisoluble en lo francés como el argelino.
Todos sabemos que, por ejemplo, cuando en Cataluña se prohíben los toros, no es por cuestiones animalistas, sino como parte de un proceso de ingeniería social que distancie culturalmente a esa región del resto del país. Lo mismo ocurre con el empeño porque los idiomas periféricos desplacen al español o con aquella estrafalaria invención de una supuesta mitología pagana vasca por la que el catolicismo pasaría a ser exógeno, entre otros muchos ejemplos. Asistir impertérrito a cada uno de esos asaltos a la identidad nacional española en la convicción de que lo importante es el Estado y no lo cultural/identitario (lo que nos abocaría irrevocablemente al Tercer Reich, al parecer), nos llevará por el mismo camino de Félix Duermeovejas con su desdichado hijo, cuando una región de la nación logre una masa crítica de habitantes que quieran un Estado para aquello que perciban como nación, ante la desidia o el temor de otros por construir y defender una etnia, cultura e identidad españolas. Fijémonos en que los propios nacionalistas periféricos acostumbran a sustituir la palabra España por «Estado» o «Estado español», con el fin de remarcar que no habría otro vínculo que el legal-administrativo. No les disgusta ese reparto de papeles entre nación étnica y nación política, porque intuyen que la primera puede acabar doblegando a la segunda.
¿Qué las respectivas culturas nacionales de países vecinos pueden tener elementos en común o un origen similar? Indudablemente. Pero no de manera uniforme, dado que no son meras creaciones ad hoc sino que responden a largas sedimentaciones históricas. Por eso España puede parecerse mucho a Portugal y bien poco a Marruecos, y eso ha de reflejarse también en las políticas migratorias para evitar barrios y periferias multiculturales con su incesante fuente de conflictos. Por eso, también, quien crea que el Estado precede a la nación será partidario de las políticas de fronteras abiertas y de este proyecto contemporáneo de la UE impuesto desde arriba hacia abajo, en el que se intenta consolidar estructuras políticas que alcancen a poblaciones muy heterogéneas y luego moldear inútilmente un demos que las rellene. Mientras que los que defendemos una cohesión política de la Hispanidad lo hacemos en un sentido opuesto, a partir de la constatación de que existe un idioma, religión e idiosincrasia preexistentes que nos unen. Sorprende que Gustavo Bueno y discípulos suyos tan brillantes como Armesilla y Jorge Polo no lo entiendan así, quizá por toda esa maraña de conceptos y categorías isométricas, megáricas, symplokeitas… y porque, en esta vida, todo el mundo necesita llamar nazi a alguien.