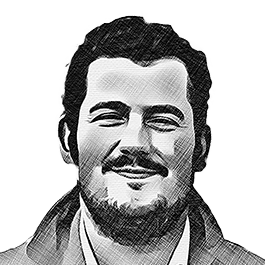Hace ya tiempo que Irene Montero, Lilith Verstrynge y compañía vienen profesando desde los ambones del Ministerio −así, en mayúsculas, como se decía del Movimiento− una suerte de crítica hacia la meritocracia. Se hicieron muy famosas aquellas declaraciones de Verstrynge, hija de papá, en las que atacaba las opresoras raíces de nuestro sistema, tan capitalista, tan meritorio, tan poco igualitario. Yo no puedo estar de acuerdo con gran parte del delirio, claro, pero comparto con Lilith e Irene cierto punto de su análisis: las sociedades modernas elevan al individuo en una especie de yoísmo patético donde el querer siempre es poder. Y todos sabemos que eso no siempre es así, afortunadamente. Por eso, como en el arte del fracaso este tándem feminista sabe mucho, quizás sea hora de escuchar sus argumentos.
Lilith escribía algunos meses atrás, cuando entonces, que «el mantra ultraliberal del querer es poder sitúa al individuo como único responsable de sus designios», y no le falta razón. Si el hombre moderno ha de ser capaz de convertir en realidad todos sus deseos, de materializar sus sentimientos cualesquiera que sean, el hecho de no conseguirlo −la incapacidad tan humana del ser ídem− se convierte en un fracaso personal. Ese «mantra» eleva al individuo, decía, en el altar de sus aciertos, que son enteramente suyos; pero también lo hunde en el pozo de sus fracasos, inevitablemente suyos también. El asunto queda resumido en que según el sistema meritocrático si eres el único responsable de tus aciertos, también lo eres de tus fracasos y yo, como Montero, no puedo estar a favor de esto. Porque ni siquiera sus errores, tan palpables y evidentes, son enteramente suyos.
Michael Sandel, tristemente manido, ahondó en La tiranía del mérito en la tesis del Ministerio. Si «parece que los ganadores merecen ganar», entonces la meritocracia fabricará ganadores engreídos que creerán, vanidosamente, que la victoria se debe a ellos mismos. Y viceversa, porque el espejismo del querer es poder no sólo construye ganadores vanidosos sino, sobre todo, perdedores frustrados, inmeritorios. Es justo en este punto donde reside el quid de la cuestión: ¿puede uno sentirse orgulloso por aquello que procede de su mérito? ¿El amor por lo propio, en la victoria, es ordenado? ¿O quizás esa vanidad de vanidades sea tan desordenada como el odio en el fracaso?
Descubro, algo tarde, que la relación de la meritocracia con el orgullo es estrecha, pues el hombre tiende a sentir apego por aquello bueno que brota de él. Es un sentimiento natural, definitivamente humano, pero no por ello deja de ser desordenado. Porque este amor desordenado por lo propio tiene el nombre de vanidad, y hoy se nos revela como vicio mayoritario frente a la lánguida virtud del hombre, que reside en el sano orgullo, esto es, en el amor ordenado por lo recibido. Escribía Ana Iris Simón en una revista de mujeres que «el único orgullo permisible es aquel que se siente por lo que a una le es dado». Su reflexión, poco frecuente en nuestro tiempo, enraíza en esta misma idea: el legítimo orgullo viene dado por, precisamente, lo recibido y no por lo creado, por lo que nos ha sido regalado, y no por aquello que torpemente hemos traído al mundo. Es por eso que uno puede sentirse tan orgulloso de su padre como de su hijo, porque ambos le han sido dados gratuitamente, frente al C1 de chino mandarín, tan vanidoso, tan meritocrático.
Queda ahí el ejemplo de José Jiménez Lozano, que sintiendo un tremendo apego vallisoletano, siempre sostuvo su orgullo por haber nacido en Ávila, esto es, por aquello que no pudo elegir. Él, como Hopkins, desarrolló un sano amor por lo que había recibido y no tanto por lo creado −«Escribo como quiero. Pocos lectores bastan; uno basta; ninguno basta»−. Desarrollaron ellos, y temo que hoy serían incapaces en el Ministerio, un orgullo llano y sencillo, del que habló Nicolás Gómez Dávila en sus escolios a un texto implícito: «El orgullo justificado se acompaña de humildad profunda». Precisamente por eso yo estoy orgulloso de escribir en La Gaceta de la Iberosfera, porque con total seguridad no lo merezco, porque me ha sido regalado. Y por eso defiendo que Lilith e Irene, frente a su escaso mérito, siempre podrán reivindicar con orgullo que son, como el profeta Baruc, hijas de papá. Pocas cosas merecen más respeto.