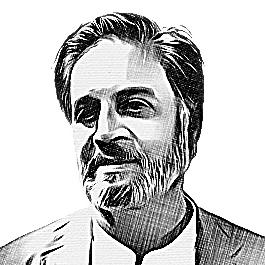Poco después del mediodía del 16 de octubre de 1906, un hombre enjuto, de bigote imperial, vestido con uniforme de capitán del Primer Regimiento de Infantería de la Guardia Prusiana se presentó en un cuartel de Berlín Oeste e inmediatamente puso a sus órdenes “por altísimo e inapelable mandato” a un grupo de diez soldados y se los llevó en transporte público a la pequeña ciudad cercana de Köpenick.
El curioso destacamento, con su capitán a la cabeza, marcharon inmediatamente hacia el ayuntamiento, que ocuparon inmediatamente, bloqueando todos los accesos. El capitán prohibió a funcionarios y visitantes “circular por los pasillos”, arrestó al alcalde mayor Georg Langerhans y al secretario del ayuntamiento Rosenkranz “en nombre de Su Majestad” y los hizo custodiar en sus respectivos despachos. Luego convocó a los oficiales de la Gendarmería que se encontraban de servicio y les ordenó que vigilaran la zona encargándoles de asegurar el “orden y concierto” y se reservó a uno de los policías “para mejor orientación”.
Inmediatamente después se hizo traer al tesorero, un tal Von Wiltburg, para que rindiera cuentas de su administración y confiscar los fondos municipales, 3.557,45 marcos, no sin antes cumplimentar un recibo firmado con el nombre de Capitán von Malzahn, H.i.1.G.R. (Capitán del 1er Regimiento de la Guardia).
Encargó a continuación una carroza para llevar al alcalde y al tesorero hasta la Nueva Guardia (Neue Wache) de Berlín, donde les dejó bajo su palabra de honor de que no intentarían escapar. También dio órdenes a la tropa de que mantuvieran vigilado el Ayuntamiento durante una media hora después de su partida. Y desapareció.
Todo ese diminuto golpe de Estado a escala municipal lo había hecho un uniforme de capitán prusiano. Porque debajo no había un oficial, ni siquiera un soldado raso, sino un zapatero en la miseria, Wilhelm Voigt, que vivía con su hermana y su cuñado en el pueblecito de Rixdorf, cerca de Berlín, que solo había necesitado el uniforme comprado a un ropavejero y la proverbial disciplina prusiana para hacerse dueño de una ciudad y quedarse con los fondos de su ayuntamiento.
Pese a lo que se suele pensar, los prusianos tenían humor suficiente como para advertir el absurdo del caso, de modo que después de ser detenido y condenado a cuatro años por “atentado a la autoridad, secuestro, estafa y suplantación de personalidad”, logró el indulto del Kaiser y hoy tiene en Köpenick, convertido en un distrito berlinés, toda una estatua de bronce.
El caso del ‘capitán de Köpenick’ se ha puesto a menudo como ejemplo para ilustrar la ovejuna obediencia a la autoridad de la militarizada sociedad prusiana, pero en nuestros días hemos podido comprobar lo fácil que resulta obligar a toda una nación a seguir las órdenes más insultantemente absurdas y gravosas si vienen de las instancias adecuadas.
En esta ocasión no se ha necesitado un uniforme, apenas la insinuación de una bata blanca, pero el resultado no es distinto. En España, un gobierno que se sostiene con los votos de partidos que niegan su propia pertenencia a España y que están abiertamente comprometidos con la ruptura de la nación, nos encerró ilegalmente —inconstitucionalmente— a todos los españoles durante meses, sometidos a un arresto domiciliario por decreto. También se nos obligó, una vez liberados de nuestro encierro, a llevar la cara tapada, como hacen algunas sociedades con sus esclavos, en parte para enriquecer a los amigos del poder. Y detrás había eso, batas blancas que ni siquiera se llegaron a materializar. En el resto del planeta, esta situación se ha repetido hasta el vómito.
La misteriosa naturaleza del poder ha estado siempre enormemente ritualizada, y pese a las invocaciones incesantes a la libertad y a la ‘voluntad popular’, en los últimos años hemos comprobado el grado de sumisión descerebrada de que es capaz el pueblo cuando se esgrime un cargo. O, meramente, un uniforme alquilado.
Por eso, en momentos de crisis política o vacío de poder, o simplemente de agotamiento de las democracias, todo puede depender de un arranque de audacia. Si el caso del Capitán de Köpenick resulta ridículo, no es en esencia distinto de un Napoleón proclamándose emperador de los franceses sobre una sociedad exhausta de matanzas revolucionarias y caos social.
Bonaparte no tenía ninguna legitimidad especial para hacerse con el poder. Tenía algo mejor: soldados, un ejército que acataba su uniforme de general. Pero lo determinante, lo que decidió su destino, fue su voluntad de dar la orden de fuego cuando llegara la ocasión.